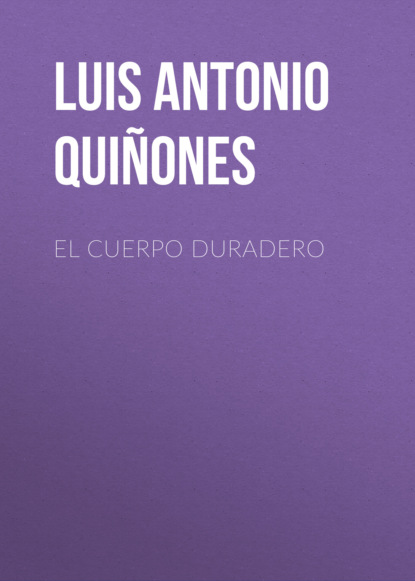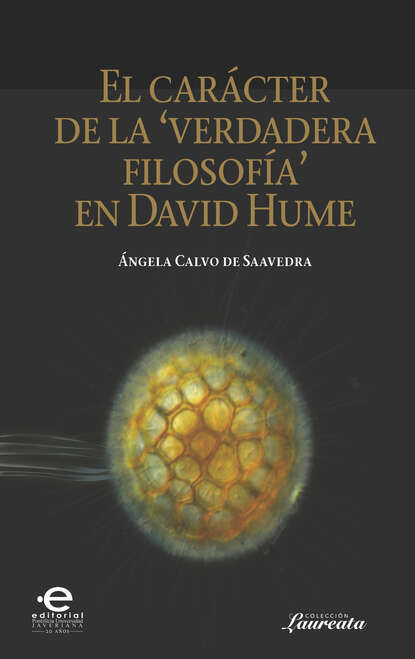- -
- 100%
- +
Nos detendremos aquí en el significado de dos sensaciones representativas: el dolor causado por un pinchazo y por la presión y el acto de levantar un peso. Buscaremos entender cómo se sustituye la intensidad del efecto por la magnitud de la causa.
Detengámonos en el significado de pinchar con un alfiler la mano derecha con la mano izquierda y de ejercer presión para profundizar ese pinchazo. Se pasará poco a poco del cosquilleo inicial al contacto del pinchazo, luego a un dolor localizado extendiéndose a toda la zona circundante del lugar del pinchazo. Se puede apreciar el fenómeno desde dos puntos de vista. Uno, en el que se intenta examinar los diferentes estadios de la sensación en crecimiento, sin que intervenga una consideración de su causa, entonces veremos que, unas veces, hablaremos de “sensaciones cualitativamente distintas”; otras, de “variedades de una misma especie”. El segundo punto de vista consiste en que estamos habituados a considerar ese cambio como si fuera una única sensación “que cada vez nos invade más”, aumentando su intensidad. Esta segunda perspectiva está marcada por la apreciación del esfuerzo propio de la mano derecha al pinchar cada vez más profundo. Así la intensidad de la sensación representativa toma la forma, para la conciencia reflexiva, de una magnitud con la cual ha sustituido la cualidad (cf. E, pp. 77-78). Más adelante retoma Bergson el ejemplo de la presión ejercida sobre una mano, y observa que también puede contar en la consideración de la intensidad la magnitud del “esfuerzo antagonista cada vez más intenso” que oponemos a la presión y que va ganando en extensión.
Es de gran interés el examen de Bergson a la evaluación que hace la conciencia reflexiva del fenómeno de levantar primero un peso ligero y después uno más pesado. La atención se centra en el brazo, pues, al levantar un peso ligero, solo él se mueve y el resto del cuerpo permanece inmóvil. No obstante, lo que se experimenta es una serie de movimientos musculares, cada uno con su propio matiz, pero la conciencia reflexiva “interpreta” esta serie como un movimiento continuo y homogéneo en el espacio. Si después se hace el ejercicio de levantar algo más pesado, a la misma altura y con la misma velocidad, se experimenta una serie distinta de movimientos musculares. Ahora bien, esto sería más claro si la conciencia reflexiva no dejara intervenir sus hábitos. Ella, más bien, sigue pensando que se da un movimiento continuo, ya que observa que tiene la misma dirección, la misma velocidad y la misma duración. Preguntemos: ¿dónde, pues, localiza la conciencia la diferencia entre las dos series? Bergson responde que no en el movimiento mismo, sino que materializa dicha diferencia “en la extremidad del brazo que se mueve”, es decir, que la diferencia está en la sensación de peso, pues se podría calcular el aumento de su magnitud. Así, se traslada la causa y la magnitud de esta al efecto. Hacer un cálculo de este estilo es no observar el cambio cualitativo de la sensación que, si bien ha sido efecto de la diferencia de peso, no puede medírselo como a su causa exterior. La diferencia entre movimiento del brazo y peso es establecida por la conciencia reflexiva. Las cosas son a otro precio con la denominada por Bergson “conciencia inmediata”, que no usaría esos hábitos espacializantes tan arraigados en la otra conciencia. La inmediata, en vez de plantearse un “aumento de la sensación”, experimenta una “sensación de aumento”, una cualidad: la “sensación de un movimiento pesado”. Señalemos además que los grados de ligereza y pesantez son otras tantas cualidades experimentables como sensación. Cada sensación, entonces, tendría su cualidad, en otras palabras, un matiz propio, o lo que, tomando la expresión de Rudolf Hermann Lotze, se podría llamar “signo local”.2 “Y esta sensación misma se resuelve en el análisis en una serie de sensaciones musculares, cada una de las cuales representa por su matiz el lugar donde ella se produce, y por su coloración el peso que se levanta” (E, p. 82). Así, el matiz o cualidad también se puede dar en cada parte del cuerpo y experimentarse internamente con su coloración propia. No obstante, cada parte del cuerpo puede dar lugar a una traducción ilegítima por parte de la conciencia reflexiva de la cualidad por la cantidad.
En el caso de la intensidad de la luz, de la cual podríamos establecer su relación directa con la medida del espectro luminoso, es decir, la relación entre nuestra sensación y la causa externa, no observamos a menudo sino dos cosas: un color de los objetos (una hoja blanca, por ejemplo) y el efecto de las variaciones de luz que produce en nosotros una sensación diferente. Si vamos más allá de los hábitos reflexivos, observamos, por ejemplo, que cuando se apaga una vela, en la superficie blanca sobre la que daba su luz ahora se posa una capa de sombra, y en vez de decir que se ha producido una disminución de la iluminación, esa capa de sombra debería llevar otro nombre, “porque es otra cosa”, en cierta forma, “otro matiz de blanco”. El punto importante es que tanto el blanco primitivo como el nuevo matiz tienen realidad para nuestra conciencia. Al contrario del cambio continuo de la causa, la sensación “no parecerá cambiar, en efecto, más que cuando el aumento o la disminución de la luz exterior basten para la creación de una cualidad nueva” (E, p. 85) o, mejor, de una sensación nueva.
El físico va más allá y compara sensaciones distintas utilizando sensaciones idénticas –“intermediarias” entre cantidades físicas–, pero posteriormente no las incluye en los resultados, aunque las introduce subrepticiamente. El psicofísico sí pretende estudiar la sensación luminosa y medirla. Necesita encontrar un parámetro de medida para diferencias muy pequeñas, o pretenderá comparar diversas sensaciones y encontrar así una medida de la sensación. La psicofísica busca demostrar la relación entre el cuerpo y los estados profundos de la conciencia. Por ejemplo, intenta mostrar que el ojo es capaz de evaluar las intensidades de la luz, llegando a creer que es posible encontrar una fórmula para medir las sensaciones luminosas. Pretensión dudosa para Bergson, porque no ve cómo se igualarían dos sensaciones sin ser idénticas, a no ser que se elimine su carácter cualitativo. Del mismo modo, se buscó un parámetro de medida para los intervalos infinitamente pequeños entre las distintas sensaciones: se introdujo la diferencia matemática para así medir el intervalo, este último dado espacialmente y no por un paso intensivo.
Esta traducción está condenada a fracasar, pues no hay punto de contacto entre estos dos órdenes: lo intensivo y lo extensivo, la cualidad y la cantidad. Habrá que reconocer semejante interpretación en un momento dado como convencional. Bergson observa que la psicofísica se limita a formular una concepción del sentido común: nos interesan más los objetos y el lenguaje que los propios estados subjetivos y estamos acostumbrados a considerar estos últimos a través de los primeros, con lo que terminamos por objetivar dichos estados subjetivos por medio de “la representación de su causa exterior”.
Ahora llegamos a la parte central del Ensayo. En el capítulo segundo, según el testimonio de Bergson, está la génesis del libro y allí también se encuentra la tesis fundamental. Le cuenta a Charles Du Bos que, a pesar de habérselo identificado con las tesis de William James, su punto de partida es distinto:
Usted ve entonces que es de la noción científica de tiempo, y de ninguna manera de la psicología de lo que he partido… He llegado a la psicología, pero no he partido de ella. En suma, hasta el momento en que tomé conciencia de la duración, puedo decir que viví en el exterior de mí mismo… Me hicieron falta años para darme cuenta, después para admitir, que no todos experimentaban la misma facilidad que yo para vivir y sumergirme de nuevo [replonger] en la pura duración. Cuando esta idea de la duración me vino por primera vez estaba persuadido de que bastaba con enunciarla para que los velos cayesen y creía a este respecto que el hombre no tenía necesidad más que de ser advertido. Después, me di cuenta de que ello era de otra manera [qu’il en va bien autrement]. (En Robinet, “Notes historiques”, cit. en Bergson, 1959, pp. 1541-1543)
La experiencia de la duración
Excurso: mirada retrospectiva al prólogo del Ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia
De la mano de esta precisión, nos será necesario comprender cómo en el capítulo segundo del Ensayo se halla la intuición fundamental de toda la obra de Bergson, la de la duración interna, es decir, el dato propiamente inmediato de una conciencia capaz de sumergirse o profundizarse, por qué no, en la vida interior. Este aspecto de partida, marcará la forma bergsoniana de plantearse las diversas cuestiones que le preocupan a lo largo de su carrera como filósofo. Ahora bien, ello no quiere decir que se tenga que dejar de lado la lectura del capítulo primero, en función de ir solo a la comprensión de esa intuición. En el capítulo inicial encontramos ya tematizado el cuerpo, en medio del estudio sobre el significado de la intensidad. No vemos en este un capítulo preliminar para aclarar la intensidad de los estados internos o simplemente observar en él unos ejemplos que adquirirían mayor sentido cuando en el segundo se haga más evidente y se fundamente la distincióndualidad del espacio y del tiempo en cuanto duración. Conviene, a este respecto, leer la página final del primer capítulo, en la que se distingue entre dos tipos de percepción, correspondientes, en primer lugar, a los estados de conciencia representativos, con los cuales se hace una evaluación de la intensidad a partir de la magnitud de la causa exterior –Bergson llama a esa evaluación percepción “adquirida”–; en segundo lugar, a los estados de conciencia que se bastan a sí mismos –Bergson en este caso habla de una percepción “confusa” de la intensidad, que comporta una multiplicidad de estados simples “que adivinamos en el seno del estado fundamental” (E, p. 97)–. Confusa porque no se percibe esta multiplicidad ayudados de parámetros numéricos y, por ende, espaciales, originados en nuestra percepción de las cosas exteriores. Podemos decir que esta distinción entre una percepción adquirida y una confusa, interesante en su denominación, adquirirá su fundamento en el capítulo segundo, cuando se distingan con claridad el espacio y la duración, y se muestre, a partir de esta última distinción, el origen de la confusión de percibir la intensidad como una magnitud.
Sin embargo, aquella distinción entre percepción adquirida y percepción confusa no es tajante, en cierto sentido, puesto que, ya lo vimos, no hay sensación representativa sin estado afectivo previo. Por ejemplo, en el caso del esfuerzo muscular, se mezclan una diversidad de factores que influyen en nuestra apreciación del estado interno. Cuando se convierte en dolor, no podemos separar este estado de un número significativo de músculos involucrados simpáticamente en levantar un peso determinado. Se puede medir la magnitud del peso, también contar los músculos que se van sumando en la sensación creciente de peso, pero la sensación del aumento del peso convertida en dolor es confusa, en la medida en que comporta múltiples estados simples implicados en el cambio de naturaleza del estado fundamental. Sin embargo, puedo representarme esos cambios como si en la nueva sensación no se tratara sino de una única sensación que crece en magnitud y se mide, porque se establece su relación con el aumento del peso que la causa. Es destacable aquí el papel del cuerpo en el cambio de naturaleza de la sensación. El cambio cualitativo no se puede dar sin la intervención del organismo resistiéndose de cara al dolor. La confusión de la percepción obedece a que la multiplicidad de estados internos es inconmensurable con la magnitud de la causa y el mero agregado de órganos interesados. Por su carácter cualitativo, la intensidad no posee una magnitud, pero en su cambio no se puede desconocer la intervención del cuerpo. Y los cambios en la intensidad son más bien diferencias que dependen de las relaciones entre diversos estados internos simples. La diferencia es sentida, por lo que la percepción de la cualidad se experimenta como un efecto del despliegue interno de esos estados simples. No obstante, la diferencia puede ser percibida también en términos de magnitud, ya lo vimos.
La idea de intensidad está entonces situada en el punto de unión de dos corrientes, de las cuales una nos aporta de afuera la idea de magnitud extensiva, y la otra ha ido a buscar en las profundidades de la conciencia, para traerla a la superficie, la imagen de una multiplicidad interna. (E, p. 97)
Entendida así la intensidad, nos vemos llevados a distinguir dos tipos de multiplicidad. La expresión es interesante, la intensidad nos puso en la confluencia entre dos “corrientes”. Allí donde se confundían cantidad y cualidad, de acuerdo con la crítica de Bergson, es posible señalar una diferencia de percepciones originadas en la unión de dos corrientes, en cuyo punto de unión se encuentra la intensidad. Es claro que esta distinción no apunta solo a una diferencia entre extremos, sino que la determinación de la intensidad nos descubre el dinamismo de la vida, latente en todo el análisis del Ensayo y que Bergson señala en contadas ocasiones, digámoslo, obrando en distintos niveles. Hablar de corrientes es señalar distinciones no solo teóricas, es también establecer un proceso que puede ser continuo.
Ya en el prólogo al Ensayo (cf. Worms, 2004, pp. 94-98), Bergson distingue por vez primera el espacio de la duración. Señala la confusión entre ambos y oscila, por decirlo así, entre distintos niveles de reflexión, incluido el que se refiere al uso común del lenguaje diseñado sobre los requerimientos de la vida práctica y de las ciencias. La confusión del espacio y la duración, elevada desde el sentido común a las ciencias y la filosofía, no ha dejado de producir innumerables problemas irresolubles cuando se mantienen los presupuestos de tal confusión. A pesar de esta mirada crítica, clara desde el prólogo, Bergson no deja de proponer la distinción entre los dos términos, más allá de un puro valor epistemológico. Además de buscar comprender los estados internos sin referirlos al espacio, la distinción entre duración y espacio tiene también un valor metafísico que remite “a actos empíricos y metafísicos a la vez que definen cada uno una dimensión última de nuestra vida” (Worms, 2004, p. 108).
No podemos hablar de una metafísica sustancial, porque la duración es el dato inmediato de la conciencia y remite a una experiencia interior. La distinción entre el espacio y la duración se funda en el hecho de que existe una corriente que trae de las profundidades de la conciencia la “idea” de una multiplicidad interna, la cual también posibilita establecer diferencias de grado en la percepción de los estados internos.
En ese mismo prólogo, Bergson muestra el lenguaje interviniendo en la “asimilación” ilegítima del espacio y el tiempo: “nos expresamos necesariamente por palabras, y pensamos con frecuencia en el espacio” (E, p. 49). El lenguaje influye en la asimilación de nuestro mundo interno y los objetos materiales; con él establecemos “distinciones claras y precisas” y “la misma discontinuidad” que se da entre esos objetos. Ello tiene una razón. Se requiere distinguir con precisión las cosas no solo para conocer el mundo material, sino sobre todo para desenvolverse en él y sacar el mejor partido. Las necesidades de nuestra existencia nos exigen sacar un mayor provecho de aquello que nos rodea, para lo cual debemos llegar a configurarnos un mundo con diferencias tajantes para tomar todo aquello que nos sirve y desechar lo que nos podría hacer daño o lo superfluo para nuestras necesidades. Colores, formas, movimientos que podamos determinar y, por qué no, dominar, deben entrar en todo nuestro espectro perceptivo y práctico. Incluso la ciencia está modelada por este derrotero del pensamiento. ¿No debe pasar algo parecido en el mundo social? ¿Este no nos lo exige? ¿Y qué pasa con todo nuestro mundo interior? ¿No resiste también semejante asimilación al mundo material? El lenguaje termina imponiendo las mismas exigencias que lo han modelado. Esas exigencias ya presentes en el sentido común terminan por pasar a las ciencias y a la filosofía.
De entrada, en el Ensayo se plantea la cuestión filosófica de fondo: ¿es legítimo definir el papel del pensamiento en términos solo espaciales? Muchos problemas irresolubles en la filosofía parecen venir de ello. Además, ¿“no provendrán de que nos obstinamos en yuxtaponer en el espacio los fenómenos que no ocupan espacio” (E, p. 49)? Eliminar de raíz esos problemas consiste en disolverlos, siguiendo un camino crítico, hasta el origen de esa yuxtaposición. La crítica no dejará de lado nuestros usos del lenguaje. La constante intervención de la idea de espacio en todas las esferas de nuestra vida lleva a una “traducción ilegítima”, caracterizada por una simbolización de lo inextenso mediante términos espaciales. Cuando en filosofía se lleva a cabo esta traducción “en el corazón” mismo de los problemas, se la vuelve a encontrar en la solución, nos dice Bergson.
El propio Bergson examinará esta cuestión cuando trate el “problema” de la libertad, que se disolvería si llegamos hasta la raíz misma de la ilegítima traducción del tiempo por el espacio. Todo el capítulo tercero se dedica a esta demostración. En este punto es preciso preguntarse, desde el prólogo, sobre la razón de ser de la disolución y de la distinción entre el espacio y la duración. ¿Distinguir la duración del espacio es un recurso metodológico sin más para establecer una simple crítica epistemológica?, ¿dicho recurso tiene un sentido puramente epistemológico y teórico? ¿Qué se juega en la apuesta por la duración?, ¿es una apuesta metafísica?, ¿cuál sería, entonces, el sentido de su realidad?
El prólogo, además de iniciar con el tono crítico de todo el libro, propone, muy sutilmente, el sentido metafísico de su apuesta por la duración oponiéndola al espacio. La libertad no es solo un ejemplo. Al disolver la confusión entre el tiempo y el espacio, creamos las condiciones para considerar la duración desde sí misma, pues ella es el fértil terreno donde crece y se desenvuelve nuestra vida interior. Con ese sutil prólogo, la maestría filosófica de Bergson se nos muestra, como diría Worms, en aquello que “declara” y aquello que “sugiere” (cf. 2004, pp. 94-98).
Las dos formas de multiplicidad y la idea de espacio
El examen de la intensidad en el capítulo primero del Ensayo nos descubrió su perfil problemático porque, por lo común, al evaluarla se confunden el orden cuantitativo y el orden cualitativo. Indudablemente existe intensidad, pero la mala interpretación de ella nos obliga ahora a deslindarla de lo medible y del número para aclarar su aspecto cualitativo. Así, cuando se habla de “magnitud intensiva” entendemos cantidad y relaciones entre continente y contenido, porque la medida tiene su terreno propicio en la idea de espacio.
Comprender mal los estados intermedios y las sensaciones representativas llevaría a pensar que la intervención del cuerpo tendría solo que ver con el orden del número y la medida y, por ende, con el del espacio. Si ello fuera cierto, nos veríamos obligados a considerar la intensidad como algo mensurable de por sí. Aun así, en los estados intermedios y en las sensaciones representativas donde el cuerpo juega un papel protagónico, además de ser el escenario de las interpelaciones de las cosas materiales y de múltiples modificaciones orgánicas suscitadas por causas externas, estas modificaciones dadas en el cuerpo también están comprometidas en las modificaciones de la intensidad o cambios de naturaleza de los estados internos. Pero como los efectos internos no pueden medirse por la magnitud de sus causas, llegados aquí se requiere otro modelo interpretativo para los estados internos. Esto se hará en el capítulo segundo. Allí se explicitarán las bases para distinguir duración de espacio, para comprender, en términos positivos, y no solo críticos, el espacio como un acto del espíritu, e ir, ahora sí, hacia la experiencia de la duración.
Al finalizar el capítulo primero, llamado “De la intensidad de los estados psicológicos”, se debe franquear el límite del análisis de los estados psicológicos y adelantar en el proceso de profundización para observar allá, en el fondo de la conciencia. Bergson nos pide usar la “imagen” de una multiplicidad interna, expresión paradójica, por demás, que supone observar las profundidades como multiplicidad, sí, pero, esta vez, no desde la magnitud. Habrá que distinguirla de una multiplicidad discreta o distinta. Como nos dice, el examen ya no consistirá en aislar los estados internos, en función del análisis; ahora será necesario observarlos “en su multiplicidad concreta, en cuanto se desenvuelven en la pura duración” (E, p. 97). Esta expresión marca el derrotero de la exploración bergsoniana. Para comprender mejor eso de “una multiplicidad interna”, será preciso dirigirse hacia la pura duración y tomar distancia de nuestros hábitos espacializantes, nacidos de exigencias biológicas y sociales, para que no se interpongan en el acceso a lo interno. ¿Qué forma tendría entonces la duración cuando, en su consideración, la depuramos de la corrupción del espacio, corrupción que ha llegado hasta la misma duración, a nuestra concepción del movimiento exterior e interior y a la libertad? El capítulo primero nos preparó, sin duda, para la crítica y la comprensión del acto del espíritu que produce el espacio.
En el acto de enumerar3 hallamos la clave para diferenciar bien dos tipos de multiplicidad y, por lo mismo, la intervención del espacio en procesos llamados temporales. En principio, el número resulta del acto de numerar: contar objetos supone situarlos en el espacio y, para ello, abstraer sus diferencias particulares y considerarlos bajo una forma común. Se fija, dice Bergson, “su función común” (E, p. 99), para contar unidades idénticas y aisladas. Si nos fijáramos en sus diferencias particulares, solo podríamos enumerarlos mas no sumarlos. La idea de número requiere de una cierta semejanza entre las unidades que se suman, aunque se trate de una multiplicidad. De esta forma yuxtaponemos las unidades idénticas que se suman y, por decirlo así, las ubicamos sucesivamente en un “espacio ideal”. Lo interesante es que el acto por el que va creciendo el número no se hace en la duración, se yuxtaponen unidades en un espacio vacío, y ello implica “la representación simultánea” de objetos (cf. E, p. 99).
En la descripción bergsoniana de la experiencia particular de cómo llegamos a la idea de número, se muestra que el proceso de abstracción va dejando de lado el imaginar y pensar el número, para operar con él y expresarlo en forma de signo convencional. Pero para representarse el número y ya no operar con cifras se vuelven a usar imágenes extensas. Ello lleva a contar en el tiempo las unidades que se van yuxtaponiendo de forma sucesiva. ¿Se operó aquí el conteo con puros momentos de la duración? ¿No será, más bien, con “puntos del espacio” que contamos momentos de la duración? Es una ilusión decir que se cuentan momentos de la duración. Sumarlos implica que cada uno de ellos espera a que se le adicionen los que vienen y, así, completar la suma o el número buscado. Pero, ¿dónde esperan? Los instantes de la duración se desvanecen. Se numeran, pues, “con la huella [trace] durable que [esos momentos] nos parece han dejado en el espacio atravesándolo” (E, p. 101).
Este examen del número y de la forma como nos lo representamos y adquirimos su idea nos lleva a considerar dos aspectos. Primero, que el número o, más bien, su sumatoria remite inmediatamente a un tipo de multiplicidad que podemos llamar distinta: no contamos sin recurrir a la idea de espacio para ubicar en él, simultáneamente, y hacer esperar las unidades que constituirán el número hacia su fase terminal. Segundo, que el número en cuanto tal viene a ser una síntesis de las unidades que componen su unidad terminal, lo cual se logra gracias a la intervención de la idea de espacio. Una vez precisados estos dos aspectos, observamos que Bergson distingue dos tipos de unidad en la composición del número. Por un lado, están las unidades que lo constituyen y, por el otro, la unidad que el número es. Pero este número, como intuición simple e indivisible, es decir, en cuanto unidad, lo es, además, de un todo; por lo mismo, supone una multiplicidad conformada por las unidades constitutivas del número total, “puras y simples”, que se pueden componer “indefinidamente” entre ellas. La unidad que forma el número es “definitiva”; la “provisional” sirve apenas para componerlo. Las unidades provisionales pueden dividirse todo lo que se quiera. Aquí debemos observar una distinción importante en la base de la distinción entre unidades. Una cosa es la unidad como acto simple del espíritu, en cuanto tal indivisible de por sí; otra, la unidad susceptible de dividirse cuando a bien lo tenga la imaginación. Puedo contar 1 + 1 + 1 para llegar a 3. Cada unidad yuxtapuesta y vista simultáneamente debe ser indivisible para poderse sumar, no es necesario fijarse en su extensión; pero este tipo aislado de unidad se concibe también como un objeto extenso, y en cuanto tal, se la fracciona todas las veces que se quiera. El 3, unidad definitiva, proviene de un acto simple del espíritu, pues está compuesto de unidades que son producto de un acto indivisible del espíritu. Ahora bien, es claro que para sumar se usan unidades provisionales, como hace la aritmética, y entonces estas unidades deben concebirse no como un acto simple del espíritu, sino dotadas de extensión. De acuerdo con Bergson para toda unidad, en cuanto acto simple del espíritu, consistente en el acto de unir, “es necesario que alguna multiplicidad le sirva de materia” (E, p. 101). Para componer un número se requiere, pues, de una multiplicidad objetiva, solo que, para sumar unidades, me sirvo del acto simple de la inteligencia en la adición.