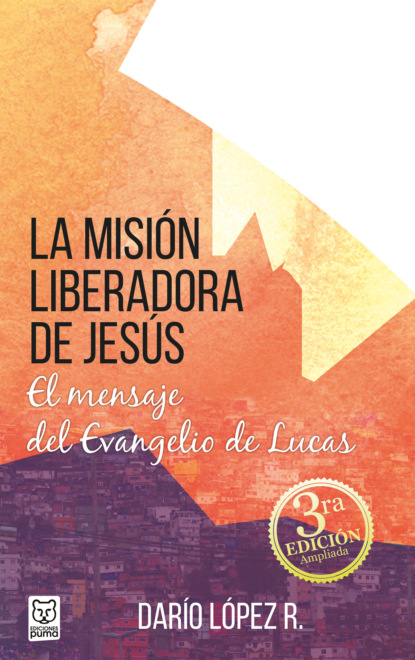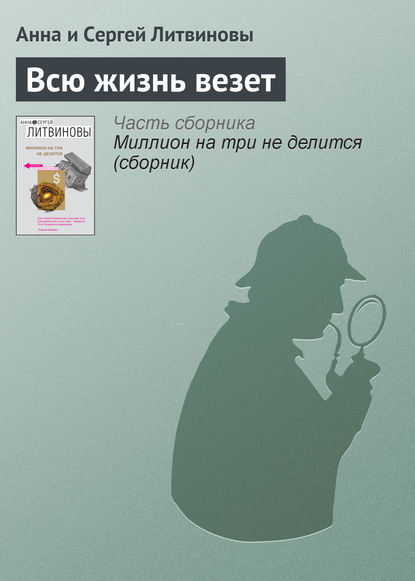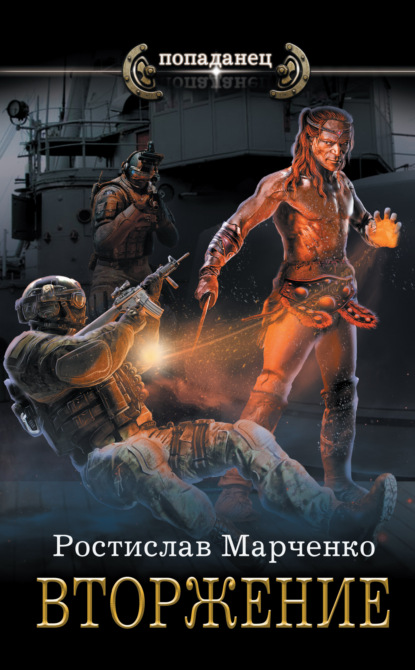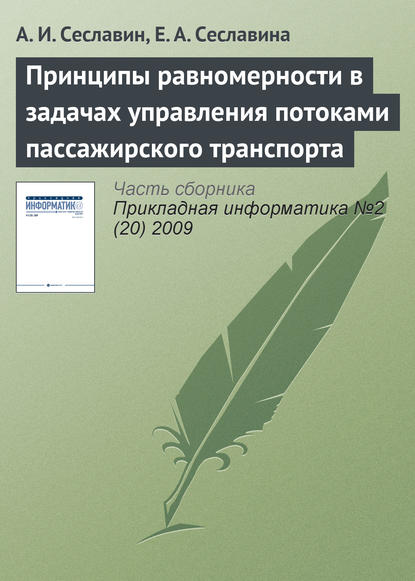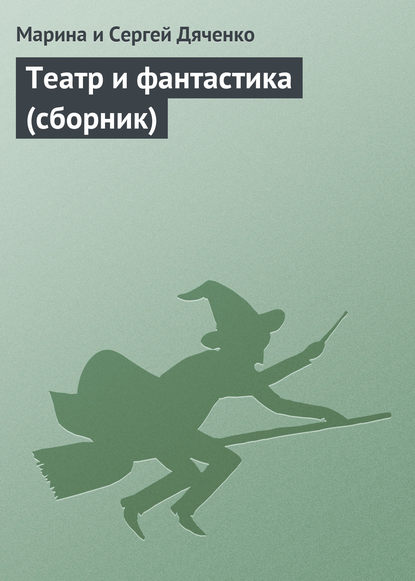- -
- 100%
- +
Bosch reconoce también que es un piso común el reconocimiento de que Lucas tiene un interés especial por los pobres y otros grupos marginados, y que todo el evangelio mantiene en alto esa sensibilidad (Bosch 2000: 129–130). Sostiene que la misión de Jesús tiene tres énfasis inseparables e indistinguibles que en conjunto articulan una respuesta multifacética al sufrimiento: a) Potenciar a los débiles y humildes; b) Sanar a los enfermos; c) Salvar a los perdidos (Bosch 1989: 4–5)5. Bosch afirma que cada uno de estos ministerios presupone los otros dos, no sólo porque los débiles, los enfermos y los perdidos fueron frecuentemente las mismas personas, sino porque —y esto es lo más importante— es imposible, incluso en nuestra misión hoy, involucrarse en uno de estos ministerios, excluyendo totalmente a los otros dos (Bosch 1989: 5).
Desde otro ángulo, Luise Schottroff y Wolfgang Stegemann, cuando se refieren a Jesús de Nazaret como la esperanza de los pobres, precisan que el núcleo de su mensaje social en la versión lucana está constituido por las consignas a los ricos y a los socialmente bien considerados (Schottroff y Stegemann 1981: 219)6. Ambos sostienen que Lucas tiene presente un objetivo social concreto: el equilibrio económico intracomunitario (Schottroff y Stegemann 1981: 220).
William Barclay y F. F. Bruce, aparte de reconocer como uno de los temas dominantes del tercer evangelio el ministerio de Jesús entre los despreciados y los menesterosos (Barclay 1973: 19–20; Bruce 1975: 76), señalan que Lucas fue el primer autor de los evangelios que situó la historia de Jesús y la historia de la iglesia cristiana en su marco temporal más amplio. Bruce precisa que todo el desarrollo de los orígenes del cristianismo se ubica en el contexto de la historia mundial contemporánea (Bruce 1975: 65). Según Barclay:
Lucas es el primer hombre que ve los eventos cristianos desde la perspectiva de la historia mundial […]. Para Lucas, los eventos del cristianismo no se realizaron en forma aislada sino que él los contempla a la luz de la historia […]. Sólo Lucas comprende el impacto de la historia pasada, presente y futura. (Barclay 1973: 17–18)
David Gooding, por su parte, opina que Lucas presenta la historia de Jesús en dos grandes momentos, señalando que al interior de estos se entrecruzan varios temas teológicos. En la propuesta de Gooding, el primer momento corresponde a la venida del Señor del cielo a la tierra y, el segundo momento, corresponde a su regreso de la tierra al cielo (Gooding 1987: 9). Según este autor, el punto de cambio entre ambos momentos se encuentra en Lucas 9.51, un texto en el que se narra el inicio del ascenso de Jesús a la ciudad de Jerusalén (Gooding 1987: 9).
Quizá por esa razón, Joseph Fitzmyer enfatiza la perspectiva geográfica presente en Lucas, ya que en este evangelio se resalta el lugar de Jerusalén como la ciudad del destino y se describe la actividad de Jesús como un camino o como una carrera que se expresa claramente en el movimiento ascendente de Galilea a Jerusalén (Lc 9.51; 19.28) que en este evangelio se remarca notablemente (Fitzmyer 1981: 165, 169).
Esta breve discusión sobre los diversos enfoques interpretativos del Evangelio de Lucas, conduce a establecer que varios temas se intersectan o entrecruzan para perfilar el horizonte teológico del tercer evangelio, siendo cada uno de ellos sumamente valioso como insumo para la misión de la iglesia en cualquier coyuntura histórica.
En primer lugar, como lo reconoce la mayoría de los expertos, uno de los ejes teológicos dominantes que articula la perspectiva lucana de la misión es el amor especial que Dios tiene por los pobres y los excluidos (publicanos, samaritanos, leprosos, mujeres, niños y enfermos), en un clima cultural en el que se consideraba a las mujeres como menos importantes y a los niños como seres humanos incompletos.
En segundo lugar, se destaca el énfasis en la naturaleza universal del amor de Dios, ya que a lo largo del evangelio se puntualiza que la buena noticia del reino de Dios cruza las fronteras geográficas de Palestina y las barreras religiosas, culturales, sociales, políticas y económicas.
En tercer lugar, se resalta el esfuerzo del autor de este evangelio por conectar los eventos de la historia de Jesús y de la historia de la iglesia, con la historia secular. Según Lucas, Dios es el Señor de la historia y de todas las naciones. En tal sentido, los procesos sociales y los eventos políticos, son canales a través de los cuales su amor y su justicia se manifiestan alcanzando a todas las personas, culturas y pueblos.
En síntesis, el horizonte teológico lucano se caracteriza por el anuncio de la buena noticia del reino de Dios como esperanza de liberación integral para los pobres y los excluidos. Lucas subraya, sin perder de vista el tema de la universalidad de la salvación, el amor especial que Dios tiene por los desheredados y por todos los que están en la periferia del mundo.
Temas teológicos clave
Como ya se ha mencionado, la universalidad de la salvación y el amor especial de Dios por los pobres y los excluidos, son dos de los temas dominantes en el tercer evangelio. Existen también otros temas que hilvanan la propuesta teológica de este evangelio, Uno de ellos es el tema del Espíritu Santo, que está presente particularmente en el evangelio de la infancia (Lc 1–2)7. La experiencia de Juan el Bautista (Lc 1.41), de la doncella María (Lc 1.35), del sacerdote Zacarías (Lc 1.67), de la anciana Elisabet (Lc 1.41), del justo y piadoso Simeón (Lc 2.25–27), confirman esta observación.
Más aún, Jesús mismo antes de comenzar su ministerio itinerante por las ciudades y aldeas de la marginada y despreciada Galilea (Lc 8.1; cf. Mt 4.23; 9.35; Mr 1.39), tuvo que ser ungido con el Espíritu Santo (Lc 4.1, 14, 18). Y la comunidad de discípulos hubo de ser investida con poder desde lo alto (Lc 24.49; Hch 2.1–13), antes de dar testimonio de las buenas noticias de salvación en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra (Hch 1.8).
El jubileo es también un tema recurrente en el tercer evangelio. Lucas enfatiza que Jesús vino para liberar de todas las opresiones a los seres humanos. El canto de María es un primer indicativo de esa realidad (Lc 1.46–55) que luego se proclamaría públicamente en el manifiesto de Nazaret (Lc 4.16–30). En esa ocasión, Jesús presentó su ministerio en términos de liberación integral y puntualizó que la acción de Dios no estaba limitada ni por las fronteras geográficas ni por las fronteras culturales o sociales. Los ejemplos de la viuda pagana de Sarepta (Lc 4.25–26) y del leproso Naamán de origen sirio (Lc 4.27), casos que provocaron una violenta reacción de parte de los judíos (Lc 4.29), ilustran ampliamente este punto de vista.
La oración es otro de los temas transversales en el Evangelio de Lucas (Rigaux 1973: 323). El autor de este evangelio muestra a Jesús en oración en nueve ocasiones (Lc 3.21; 5.16; 6.12; 9.18, 29; 11.1–4; 22.39–46; 23.34, 46). Dos hermosas parábolas, exclusivamente lucanas, destacan también la centralidad de la oración en la vida de los discípulos (Lc 18.1–8; 18.9–14). En palabras de Barclay:
Es claro que Lucas está tratando de demostrarnos el lugar de la oración en la vida de Jesús y, por lo tanto, el lugar de la oración en nuestra propia vida personal […]. El Evangelio de Lucas es el evangelio de la oración, y es el evangelio del misionero de Jesús, quien también ha de ser un hombre de oración. (Barclay 1973: 52, 59)
Otros temas que articulan la propuesta teológica lucana son el ministerio itinerante de Jesús de Nazaret por las ciudades y aldeas (Lc 4.15, 43–44; 8.1; 13.22), el seguimiento o discipulado como respuesta al llamamiento (Lc 5.1–11; 5.27–32; 9.57–62; 14.25–33), la expulsión de los demonios como una dimensión innegable de la misión liberadora de Jesús (Lc 6.18; 7.21; 8.26–39; 9.37–43; 10.17; 11.14–23; 13.10–17) y el gozo que acompaña la experiencia incomparable del encuentro con el Señor en cierto trecho del camino (Lc 1.44, 58; 2.10, 20; 24.41, 52–53).
Todos estos temas tienen un aporte singular para perfilar la propuesta teológica lucana. Sin embargo, como se viene señalando, dos temas son medulares para captar la riqueza de la textura teológica lucana. Uno de ellos es la universalidad de la misión; y el otro, el amor especial que Dios tiene por los pobres y los excluidos, los menesterosos y los indefensos, según las categorías sociales y culturales predominantes del primer siglo (Cassidy 1978: 24). Ambos temas sintetizan la naturaleza y el alcance de la misión liberadora de Jesús y, considerados en conjunto, articulan una plataforma teológica indispensable para una inserción misionera integral en el mundo de los pobres y los excluidos.
Ya en el relato del nacimiento del Mesías, están presentes estos temas que son recurrentes a lo largo del evangelio y que expresan su extraordinaria preocupación por los seres humanos que estaban fuera del marco de referencia social y religioso establecido en la Palestina del primer siglo. Según Lucas, cuando un ángel le comunicó a los pastores —gente menospreciada y considerada como ladrones— la buena noticia del nacimiento del Mesías en Belén, estas fueron sus palabras: Esto os servirá de señal: Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre (Lc 2.12). La misma idea se encuentra también en Lucas 2.7, 16.
¿Cuál es el significado teológico de esta señal que tiene dos elementos clave: envuelto en pañales y acostado en el pesebre? La frase envuelto en pañales indica la identificación del Mesías, desde su nacimiento, con todo el ser humano y con todos los seres humanos, y constituye una clara señal de la universalidad de la misión. La frase, acostado en un pesebre, expresa la identificación del Mesías con todos los desvalidos e indefensos del mundo. Al tener como cuna un comedero de animales, un recipiente localizado en un ambiente de sudor y de trabajo, el Mesías se solidarizó con los pobres y los excluidos.
La universalidad de la misión
La universalidad de la misión o la universalidad de la salvación es uno de los ejes clave de la teología lucana (Rigaux 1973: 293–296; Escudero 1978: 284). En el tercer evangelio, se enfatiza que la salvación alcanza a todos los seres humanos de todas las culturas, pueblos y naciones. Este aspecto singular de la propuesta teológica lucana se subraya notablemente cuando, a diferencia del Evangelio de Mateo, Lucas no comienza la genealogía de Jesús de Nazaret con Abraham el padre del pueblo de Israel, sino que se remonta hasta Adán (Lc 3.23–38). Indica así claramente que Jesús vino a traer la salvación, no sólo a los judíos, sino a toda la humanidad.
La parábola del buen samaritano (Lc 10.25–37), la sanidad del leproso samaritano (Lc 17.11–19) y la versión lucana de la Gran Comisión (Lc 24.44–49) son pasajes clave que corroboran este énfasis teológico. El canto de Simeón durante la presentación de Jesús en el templo de Jerusalén, fue un claro indicador de esa realidad (Lc 2.28–32). En aquella ocasión, el justo y piadoso Simeón, que esperaba la liberación de Israel (Lc 2.25), públicamente manifestó lo siguiente:
Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra; porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos; luz para revelación a los gentiles, y gloria de tu pueblo Israel. (Lc 2.29–32)
En este texto clave, se puntualiza que Simeón entendió el advenimiento del Mesías como el cumplimiento de la promesa de que todos los pueblos serían testigos de la intervención poderosa del Señor en la historia para liberar a su pueblo (Lc 2.30). Pero eso no fue todo, ya que como él mismo testifica, sus ojos habían visto al Christós Kyrios o al Ungido del Señor (Lc 2.26), al Mesías que sería luz para revelación a los gentiles (Lc 2.32) o luz de las naciones (Is 42.6). A la luz del marco teológico más amplio en el que se sitúa el canto de Simeón, cuya relación estrecha con Isaías 42.1–9 no se puede negar, esta declaración profética es hondamente significativa porque allí se afirma que la venida del Mesías traería justicia a las naciones (Is 42.1).
Cuando Jesús expuso públicamente las notas distintivas de su misión liberadora, según el texto conocido como la plataforma mesiánica de Nazaret (Lc 4.16–30), la mención de dos personajes no judíos como la viuda pagana de Sarepta y Naamán el sirio, cuyas historias se encuentran en el Antiguo Testamento (1R 17.8–24; 2R 5.1–19), indicaba que los gentiles estaban incluidos en el propósito salvífico de Dios. Lucas destaca que los judíos presentes en la sinagoga de Nazaret comprendieron claramente el significado de las palabras de Jesús y que por esa razón:
Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira; y levantándose, le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. (Lc 4.28–29)
Como se indica en este pasaje, para la mentalidad provincialista y el etnocentrismo cultural y religioso de los judíos, resultaba bastante ofensivo y chocante que el hijo de José (Lc 4.22), públicamente proclamara que dos personas no judías, una mujer pagana de Sarepta y un leproso de origen sirio, fueran seres humanos dignos del amor de Dios. Pero la intención del relato lucano fue más allá. El Jesús lucano subraya con estas palabras que desde el tiempo del Antiguo Testamento ya estaba claro que Dios no era propiedad exclusiva de ninguna cultura, pueblo o raza en particular.
Está claro entonces que durante la exposición de su programa mesiánico enraizado en los principios del jubileo, Jesús afirmó que todos los seres humanos —judíos y no judíos— eran destinatarios de las buenas nuevas de liberación. Y no se debe olvidar que el discurso de la sinagoga de Nazaret es una versión condensada del evangelio (Bosch 2000: 119) y cumple la misma función que Hechos 1.8, como clave para captar la propuesta teológica que subyace en el relato lucano de la historia de Jesús y de la historia del avance misionero de la iglesia.
La versión relatada por Lucas de la curación del siervo de un centurión confirma también que las buenas nuevas del reino de Dios estaban también al alcance de los no judíos (Lc 7.1–10). El relato es bastante sugestivo, principalmente por las palabras finales de Jesús luego de escuchar las razones que el representante del Imperio romano expuso para ser atendido en su necesidad concreta:
Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo; por lo que ni aun me tuve por digno de venir a ti; pero di la palabra, y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes; y digo a éste: Ve, y va; y al otro; Ven, y viene; y a mi siervo: Haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose, dijo a la gente que le seguía: Os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. (Lc 7.6–9)
Dos datos valiosos destacan en este relato. Primero, llama la atención que algunos dirigentes judíos (ancianos de los judíos) consideraron a este soldado extranjero como digno de que el Señor le conceda su petición (Lc 7.4), siendo sus razones bastante claras: porque ama a nuestra nación, y nos edificó una sinagoga (Lc 7.5). Segundo, llama la atención que la fe y la actitud humilde de este soldado extranjero fuera reconocida públicamente por Jesús: ni aún en Israel he hallado tanta fe (Lc 7.9). ¿Una crítica sutil a la falta de sensibilidad espiritual de los judíos para reconocer la presencia del Mesías en medio de su pueblo? Las continuas controversias que Jesús tuvo con los dirigentes judíos sobre varios asuntos relacionados con el propósito del día de reposo (Lc 6.6–11; 13.10–17), parece confirmar que en relatos como el de la sanidad del siervo del centurión, hubo en efecto una crítica sutil a la falta de fe de escribas y fariseos.
Lucas presenta también el ejemplo de la reina del Sur que vino a escuchar la sabiduría de Salomón y el ejemplo de los habitantes de Nínive que se arrepintieron de sus pecados por la prédica de Jonás (Lc 11.31–32), como señales de juicio para una generación perversa que no conoció lo que era bueno para su paz (Lc 19.42) ni el tiempo de su visitación (Lc 19.44). Dos referencias asociadas íntimamente con la presencia y la tarea del Mesías en el escenario de la historia. De acuerdo con el Evangelio de Lucas, individuos y pueblos gentiles fueron puestos como ejemplos de apertura a la voz de Dios, contrastándose la fe de ellos con la dureza de corazón de escribas y fariseos.
Otro texto clave es el relato de la curación de los diez leprosos (Lc 17.11–19). Aquí es bastante significativo el acento que se pone en la gratitud del samaritano, un despreciable extranjero para los judíos, en contraste con la actitud desagradecida de los otros nueve leprosos, todos ellos probablemente de nacionalidad judía. Lucas subraya que únicamente el samaritano glorificó a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a los pies de Jesús (Lc 17.16).
Dos hechos son relevantes en este texto. El primero de ellos es que el ministerio de Jesús alcanzó también a los samaritanos, una raza mixta, odiada y despreciada por los judíos. El segundo es que este samaritano, a quien Jesús reconoció como un extranjero, respondió con gratitud al milagro que el Señor había realizado en su vida. En otras palabras, a diferencia de los otros nueve leprosos que también fueron sanados por Jesús, sólo un extranjero samaritano fue sensible al amor de Dios. Las preguntas formuladas por Jesús y sus palabras finales, son suficientemente elocuentes, respecto a la forma como él valoró a este extranjero agradecido:
Respondiendo Jesús dijo: ¿No son diez los que fueron limpiados? Y los nueve, ¿dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: Levántate, vete; tu fe te ha salvado. (Lc 17.17–19)
De acuerdo con el relato lucano, el samaritano fue liberado no sólo de una enfermedad como la lepra, que la ley judía consideraba impura, sino también de su condición de paria social. A la luz del concepto lucano de salvación, cuando este hombre doblemente excluido —tanto por su condición de samaritano como por estar enfermo de lepra— tuvo un encuentro con Jesús, fue liberado integralmente, ya que la salvación otorgada por Jesús, además de liberarlo de la terrible enfermedad de la lepra, lo reinsertó nuevamente en la sociedad.
La parábola del buen samaritano (Lc 10.25–37) jalona otro momento clave que perfila la perspectiva lucana de la universalidad de la misión. Frente a las preguntas teológicas interesadas de un intérprete de la ley: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Y quién es mi prójimo? Jesús respondió comparando la reacción de un levita y de un sacerdote que descendían de Jerusalén —ambos representantes del pueblo judío— con la reacción de un samaritano ante la situación apremiante de un hombre que estaba medio muerto en el camino. De acuerdo con el relato, mientras los dos primeros pasaron de largo o cambiaron de acera, solamente el samaritano fue movido a misericordia.
En esta parábola lucana, la generosidad del samaritano se expresó en acciones concretas de amor, que fueron desde vendar las heridas y cargar al herido hasta cuidar de él y gastar de su tiempo y de su dinero para procurar el bienestar del prójimo. La generosidad del samaritano de la parábola explica por qué Jesús lo puso como ejemplo de misericordia y como modelo de prójimo. En ese contexto, las palabras de Jesús al intérprete de la ley: Ve, y haz tú lo mismo, fueron una crítica pública a la mentalidad estrecha y a los prejuicios de los religiosos judíos, quienes limitaban el amor de Dios a las fronteras de Palestina y el concepto de prójimo a sus connacionales. Teniendo en cuenta la óptica lucana de la salvación, una lectura de esta parábola revela que allí se enfatiza la naturaleza inclusiva del amor de Dios, ya que un despreciado y odiado samaritano, que según la opinión corriente de los judíos no era prójimo ni podía actuar como prójimo, contra todo pronóstico, actuó como prójimo.
La declaración del Cristo resucitado (Lc 24.44–49), cuyo telón de fondo son las profecías del Antiguo Testamento relacionadas con la persona y la obra del Mesías, establece claramente el carácter universal de la misión. Lucas registra con estas palabras su peculiar versión de la Gran Comisión:
Entonces les abrió el entendimiento, para que comprendiesen las Escrituras; y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos al tercer día; y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. (Lc 24.45–47)
Este texto, hondamente significativo, confirma que la misión tiene un alcance universal, cuestionando así los prejuicios religiosos culturales impuestos por la religión judía. En tal sentido, el horizonte del mensaje de arrepentimiento y perdón de pecados en el nombre de Jesús, fue y sigue siendo todas las naciones: pánta tá éthnos (Lc 24.47). Hechos de los Apóstoles, que da testimonio de la expansión misionera de la iglesia en el primer siglo, comenzando desde Jerusalén hasta alcanzar la capital del Imperio romano, corrobora ampliamente esta perspectiva.
La ruta misionera perfilada por Lucas en su evangelio indica que no existe lugar geográfico o espacio social prohibido para la acción evangelizadora y para el compromiso social de la iglesia. De acuerdo con Lucas, todas las fronteras culturales, religiosas, sociales, políticas y económicas, son espacios naturales de misión para el pueblo de Dios. Y en todos estos lugares y estructuras de la sociedad, el evangelio del reino de Dios tiene que ser anunciado y vivido diariamente por testigos empoderados por el Espíritu Santo.
La voluntad de Dios es que todas las personas y todos los pueblos conozcan su propósito de salvación. Dios es Luz para todas las naciones. El mensaje de arrepentimiento y perdón de pecados tiene que ser proclamado y vivido en todo lugar donde se encuentre un ser humano necesitado de la gracia de Dios. En ese sentido, es profundamente significativo que la narración lucana de la crucifixión y muerte de Jesús subraye que en ese momento dramático, uno de los malhechores o ladrones (un marginado y excluido), haya recibido una promesa de parte de Jesús: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso (Lc 23.43). Allí se registra también que al pie de la cruz, un centurión romano (un extranjero), reconoció que Jesús era justo: cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: Verdaderamente este hombre era justo (Lc 23.47)8.
En otras palabras, en esa hora decisiva, al pie de la cruz, dos seres humanos representantes de dos sectores sociales distintos y distantes entre sí, un marginado y excluido como el ladrón, y un funcionario del Imperio romano como el centurión, fueron confrontados con el mensaje liberador de Jesús.
A la luz de todos estos datos, está suficientemente claro que los discípulos de Jesús de Nazaret son desafiados permanentemente a ser como el buen samaritano de la parábola, ya que pasar de largo frente a las necesidades espirituales y sociales de los seres humanos de carne y hueso, como el sacerdote y el levita, significa una negación de la naturaleza liberadora del evangelio y una traición a la vocación misionera integral de la Iglesia. Consecuentemente, ser como Jesús, que extendió su amor a los samaritanos despreciados y segregados por los piadosos judíos, es tejer un camino de esperanza y de alegría en un marco temporal marcado por formas de violencia sutiles o abiertas que desprecian la dignidad y los derechos de los frágiles y de los menesterosos de la sociedad. De acuerdo con el testimonio lucano, el Dios de la Vida exige a sus discípulos que dejen a un lado todos los prejuicios políticos, culturales y religiosos que cosifican a los seres humanos.
El amor especial de Dios por los pobres y los excluidos
El amor especial que Dios tiene por los pobres de la tierra (Mears 1979: 368), los débiles y los oprimidos (O’Toole 1983: 4, 9), los que están en la periferia y que son tratados como basura desechable, es otro de los temas teológicos dominantes en el Evangelio de Lucas. Desde el inicio de la historia de Jesús, Lucas resalta la particular preocupación que Dios tiene por los sectores sociales que estaban considerados como sobrantes o desechables, según las regulaciones religiosas y los patrones culturales de la sociedad judía del primer siglo.