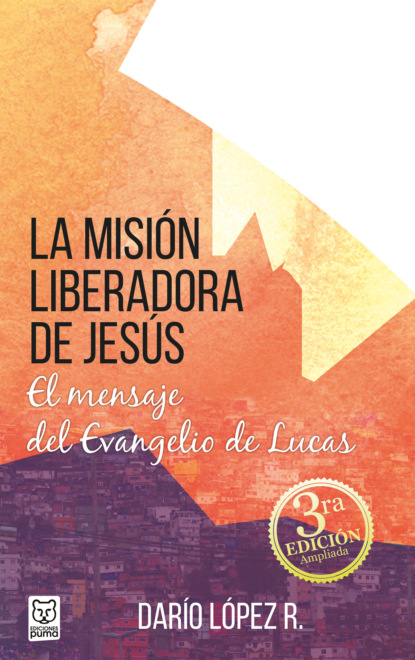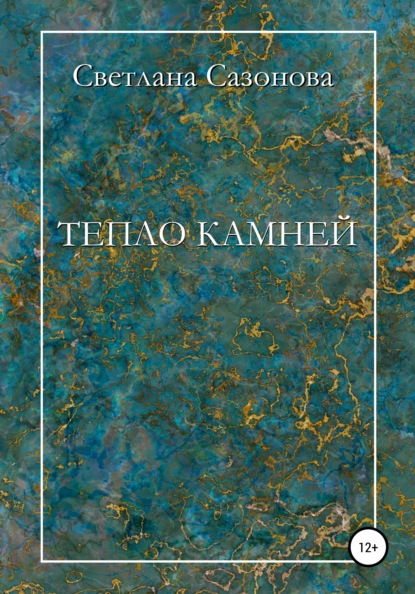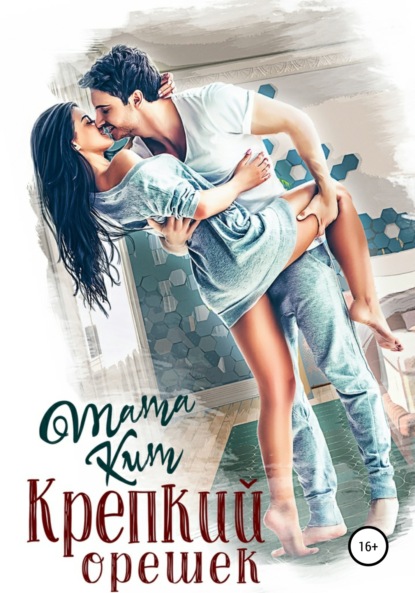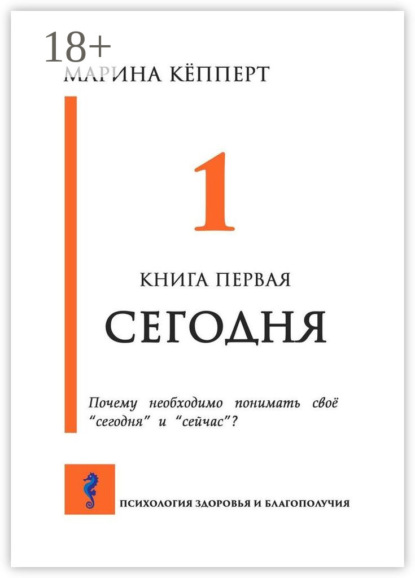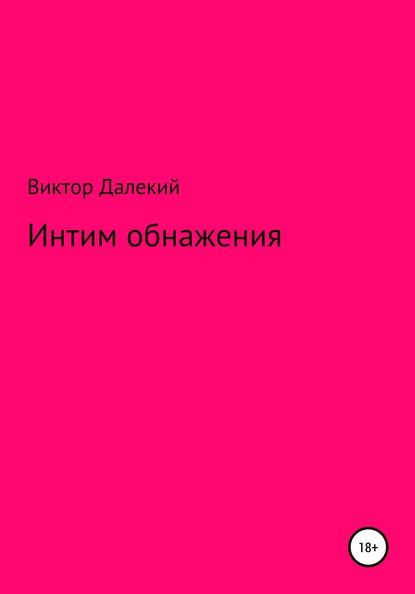- -
- 100%
- +
En el llamado evangelio de la infancia (Escudero 1978: 9) se percibe este énfasis característico del tercer evangelio. En efecto, tanto en el Magnificat (Lc 1.46–55) como en el Benedictus (Lc 1.67–79), se enfatiza la intervención poderosa de Dios en la historia para hacer justicia a los débiles y para traer salvación a los justos y piadosos (Lc 1.6; 2.25) que esperaban la consolación de Israel (Lc 2.25) y la redención en Jerusalén (Lc 2.38). De esa manera, desde el comienzo del evangelio, Lucas indica que los sectores sociales ubicados en la «otra orilla de la historia», los humildes ante Dios como Zacarías, Elisabet y María, Simeón y Ana, fueron los más sensibles a la voz del Señor.
Más aún, Lucas subraya que la gente pobre y excluida, como los menospreciados pastores, fueron los primeros destinatarios de la buena noticia del advenimiento del Mesías (Lc 2.8–11). Además, Lucas en esta sección de su evangelio, puntualiza que dos indefensos niños considerados como insignificantes y como seres humanos incompletos, según los patrones culturales predominantes del primer siglo, iban a dar cumplimiento a las profecías del Antiguo Testamento relativas a la misión liberadora del Mesías (Lc 1.68–80; 2.10–11, 27–32).
Lucas enfatiza que Jesús comenzó su ministerio itinerante por ciudades y aldeas, predicando el evangelio del reino de Dios desde la despreciada provincia de Galilea (Lc 4.14, 15, 42–43; 8.1), y que fue en la sinagoga de Nazaret donde expuso su programa mesiánico (Lc 4.16–30). Programa en el que especificó que había venido a predicar el año agradable del Señor o el jubileo (Lc 4.19). En aquella ocasión, delante de un público judío, proclamó un mensaje de liberación integral con claras consecuencias sociales y políticas. Según Yoder:
El pasaje de Isaías 61 que Jesús utiliza aquí para aplicarlo a sí mismo, no sólo es uno de los más explícitamente mesiánicos: es también el que establece las expectativas mesiánicas en los términos sociales más expresivos. (Yoder 1985: 32–33)
Desde la perspectiva de Yoder, lo más probable es que estas expectativas mesiánicas estuvieran asociadas al impacto igualitario del año sabático o jubileo (Yoder 1985: 33). El Mesías había venido para proclamar buenas nuevas a los pobres: euaggelizo ptojós (Lc 4.18). Además, resulta significativo notar que esta proclamación comenzó en la provincia subdesarrollada de Galilea, poblada por una raza mixta que los piadosos judíos de Jerusalén despreciaban, y en la que había cientos de viudas, huérfanos, pobres y desempleados (Saracco 1982: 9, Gutiérrez 1989: 197–198). Desde la despreciada Galilea comenzó, entonces, el anuncio de la buena noticia de liberación para los pobres y los oprimidos (Lc 4.18).
Al respecto, la respuesta de Jesús a los discípulos de Juan el Bautista es bastante elocuente:
Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿Eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas, y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús, les dijo: Id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído; los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres (ptojós) es anunciado el evangelio. (Lc 7.20–22)
La despreciada Galilea fue entonces el espacio geográfico en el que comenzó la misión liberadora de Jesús. Y fue precisamente en una sinagoga de la periférica Galilea donde Jesús expuso su programa mesiánico9. Pero más allá de estos datos significativos para captar la textura teológica de la misión liberadora de Jesús, a diferencia de los otros evangelios, lo característico del Evangelio de Lucas es que allí se puntualiza la permanente relación y contacto que Jesús tuvo con los pobres y los oprimidos. Según Gustavo Gutiérrez:
Lucas es el evangelista de mayor sensibilidad a las realidades sociales. Tanto en su Evangelio como en los Hechos de los Apóstoles, los temas de la pobreza material, de la puesta en común de los bienes, de la condenación de los ricos, son frecuentes. (Gutiérrez 1988: 423)
En el mismo sentido, Howard Marshall sostiene que en Lucas se destaca la preocupación especial que Jesús tiene por la gente menos privilegiada: los pobres materiales, las mujeres, los niños y los pecadores declarados (Marshall 1991: 830). Indudablemente, uno de los temas teológicos centrales de Lucas en su evangelio es la presentación del ministerio de Jesús como el anuncio de la buena noticia de liberación a los pobres y los excluidos. La evidencia acumulativa presente en este evangelio es suficientemente sólida. Al respecto, haciendo una novedosa exégesis de pasajes como Lucas 1.46 y ss., 68 y ss.; 3.21–4.14; 4.14 y ss.; 6.12 y ss.; 9.1–22; 12.49–13.9; 14.25–36; 19.36–46; 22.24–53, Yoder ha demostrado ampliamente las implicancias sociales y políticas del enfoque teológico lucano (Yoder 1985: 27–48). Este mismo autor sugiere también que pasajes como el Magníficat hacen pensar en la doncella María como una macabea (Yoder 1985: 27).
Pero ¿quiénes son los pobres y los excluidos en el Evangelio de Lucas? No resulta fácil establecer con precisión tanto las características básicas que definían a los pobres y los excluidos como los límites de los espacios sociales donde estos se movilizaban. A pesar de estos inconvenientes, ciertos factores teológicos, culturales y políticos, pueden ser bastante útiles para explicar cuáles son los sectores sociales a los que nos referimos cuando hablamos de los pobres y los excluidos.
En la Palestina del primer siglo, el mundo de los excluidos estaba integrado principalmente por los leprosos, los cobradores de impuestos o publicanos, los samaritanos, las mujeres, los enfermos de todo tipo y los niños. Todos estos sectores sociales estaban condenados al ostracismo social. Dicho de otra manera, en una sociedad marcada por los valores religiosos de un fariseísmo insensible y los intereses políticos mezquinos de escribas y saduceos, la marginación y la exclusión tuvo niveles económicos (los pobres), sociales (mujeres, niños, enfermos, cobradores de impuestos), culturales (samaritanos, mujeres, niños) y religiosos (mujeres, cobradores de impuestos, samaritanos, enfermos).
Dentro de ese contexto, si bien los pobres formaban parte del mundo de los excluidos, no todos los excluidos formaban parte del mundo de los pobres. Como ejemplo de esto podemos mencionar a dos de ellos, Zaqueo y Mateo, no eran pobres en el sentido material del término, pero sí se ubicaban en el mundo de los marginados y excluidos debido a su condición de cobradores de impuestos vinculados al poder imperial. Teniendo en cuenta esa realidad, se puede comprender mejor por qué escribas y fariseos murmuraron cuando Jesús y sus discípulos entraron a los hogares de estos dos conocidos pecadores públicos. En el caso de Leví o Mateo, se señala lo siguiente:
Y Leví le hizo gran banquete en su casa; y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? (Lc 5.29–30)
Sobre la presencia de Jesús en casa del cobrador de impuestos o publicano Zaqueo, se subraya que todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador (Lc 19.7).
También varias de las mujeres que seguían a Jesús, siendo excluidas cultural y religiosamente, tenían, sin embargo, bienes materiales que las ubicaban socialmente como miembros de un sector privilegiado. Juana, esposa de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, entre otras mujeres que le servían a Jesús de sus bienes (Lc 8.3), son ejemplos que ilustran esta afirmación.
A pesar de no tener datos precisos sobre la condición social y económica de cada uno de los leprosos, enfermos, samaritanos y otros no judíos con los que Jesús tuvo contacto, probablemente la mayoría de ellos —social, cultural y económicamente— formaban parte del mundo de los pobres materiales. Además, teniendo en cuenta los ejemplos anteriormente mencionados de los cobradores de impuestos y de las mujeres, se puede sostener que no todos los excluidos con quienes Jesús se relacionó fueron pobres en la acepción material del término, como los casos de los publicanos Zaqueo y Mateo, o los de Juana y Susana10.
En primer lugar, cuando hablamos de los excluidos, nos referimos a los pobres en el sentido sociológico y económico del término. Es decir, a ese inmenso contingente de seres humanos que habitan en espacios sociales marcados por niveles de vida infrahumanos, con carencias materiales definidas y con expectativas sociales y políticas limitadas por el egoísmo de los sectores dominantes. Hablamos de los pobres materiales que viven debajo de la línea de pobreza y que no tienen lo necesario para su sustento de cada día11.
En segundo lugar, cuando hablamos de los excluidos, nos referimos a los sectores o subculturas que al interior de cualquier sistema social están en la periferia o son considerados como descartables. Ese fue, por ejemplo, el caso de los cobradores de impuestos y los leprosos en el mundo cultural judío del primer siglo.
Sin embargo, rompiendo con las categorías sociales y culturales de su tiempo, Jesús se vinculó permanentemente con los menesterosos y los menospreciados por la sociedad. Una práctica misionera inclusiva que explica por qué escribas y fariseos criticaron a Jesús en distintos momentos, acusándolo de amigo de publicanos y pecadores (Lc 7.34; 15.1–2). La asociación de Jesús con personas subestimadas en su dignidad y excluidos de la sociedad explica también las razones por las que los representantes de la sociedad judía vieron en el ministerio del predicador galileo una permanente amenaza para sus intereses religiosos y sus aspiraciones políticas particulares.
Además, las reiteradas referencias a la sistemática oposición y conspiración de escribas y fariseos (Lc 6.7–11; 7.49; 11.53–54; 14.1–6; 19.47–48; 20.1–8, 19–40; 22.1–6; 23.1–25), dan cuenta de la incomodidad que tenían los dirigentes judíos, frente al anuncio del reino de Dios, por parte de Jesús, que Lucas resalta en su evangelio (Lc 4.43; 6.20; 7.28; 8.1, 10; 9.2, 11, 27, 60, 62; 10.9, 11; 11.2, 20; 12.31–32; 13.18–20, 28–29; 14.15; 16.16; 17.20–21; 18.16–17, 24–25, 29; 21.31; 22.16–18, 29–30).
Sin embargo, más allá de ese ambiente de continuos desencuentros con los escribas y fariseos, Lucas nos presenta a un Jesús que se sienta a la mesa con los odiados publicanos e invita a uno de ellos a ser su discípulo, que se contacta con los leprosos considerados como impuros, y que tiene entre sus seguidores a varias mujeres. Como lo ha señalado Donald Senior:
Aunque Jesús […] ejerce su ministerio dentro de Israel, el estilo de dicho ministerio conserva el potencial ilimitado anunciado en Nazaret. Jesús ofrece su amistad y se sienta a la mesa con recaudadores de impuestos y con pecadores […]. Más que ningún otro evangelista, San Lucas acentúa la asociación y trato de Jesús con las mujeres, derribando así —para asombro de todos— una barrera social y religiosa impuesta por la sociedad patriarcal de sus días. El Jesús lucano está abierto a los que oficialmente quedan al margen, como el centurión gentil […] y los samaritanos […]. Jesús se llega a los leprosos […] y la solicitud por los pobres es tema constante de su predicación… (Senior 1985: 354)
Lucas resalta también insistentemente la misión liberadora de Jesús en el día de reposo (Lc 4.31–37; 6.6–11; 13.10–17; 14.1–6). Una práctica misionera inusual que provocó en más de una ocasión la airada reacción de escribas y fariseos que comenzaron a buscar motivos para matar a Jesús. El pasaje de la sanidad del hombre de la mano seca es sumamente paradigmático:
Aconteció también en otro día de reposo, que él entró en la sinagoga y enseñaba; y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos, para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle […]. Y ellos se llenaron de furor; y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. (Lc 6.6–7, 11)
En los textos bíblicos en los que se registra las controversias respecto al día de reposo, se contrasta la diferencia entre la comprensión que Jesús tenía sobre el significado de ese día con la miopía teológica de escribas y fariseos que limitaban el amor de Dios a seis días de la semana. Las palabras del principal de la sinagoga en la que Jesús sanó a una mujer que por dieciocho años anduvo encorvada, ilustra ampliamente la perspectiva teológica que escribas y fariseos tenían sobre este punto: Seis días hay en que se debe trabajar; en estos, pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo (Lc 13.14).
A diferencia de este representante de la religión establecida, para Jesús, el sábado era día de afirmación de la vida y de valoración de la dignidad humana: Os preguntaré una cosa: ¿Es lícito en día de reposo hacer bien, o hacer mal? ¿Salvar la vida, o quitarla? (Lc 6.9). Desde la perspectiva de Jesús, el día de reposo era también un tiempo legítimo para desatar las ligaduras de opresión: Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado dieciocho años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? (Lc 13.16). La relevancia de este pasaje descansa en las preguntas formuladas por Jesús que denunciaban tanto los valores de una sociedad que había colocado sus prejuicios religiosos y sus prácticas culturales por encima del valor de la vida humana como la falta de misericordia de los religiosos que a sí mismos se consideraban como personas piadosas.
Varias de las historias registradas por Lucas en su evangelio se pueden analizar con la intención de hilvanar los ejes teológicos y los desafíos éticos que se presentan como temas constantes en la relación de Jesús con los pobres y los marginados de su tiempo. El relato del llamamiento de Mateo es una de ellas (Lc 5.27–32). En este pasaje, la conexión entre salir y ver es particularmente valiosa. Cuando Jesús salió a caminar por el mar vio a Mateo inmerso en su trabajo cotidiano, es decir, Jesús no encontró a Mateo fuera de su ambiente laboral habitual. La invitación a seguirle ocurrió en el marco de su espacio marginal: sentado al banco de los tributos públicos (Lc 5.27).
De allí se deriva una lección concreta. Para ver y conocer, para descubrir el mundo de los marginados y los excluidos, tenemos que salir de nuestros estrechos marcos teológicos y culturales limitados y limitantes. Debemos cruzar las barreras que nos impiden sumergirnos en el mundo de los pobres y los excluidos por el sistema predominante y tenemos que insertarnos visiblemente en los espacios sociales críticos. Las palabras no son suficientes.
La aceptación de participar en una misma mesa con los publicanos y los pecadores, bajo el techo de un excluido por el sistema (la casa de Mateo o Leví), jalona otro principio misionero clave. En ese sentido, la solidaridad con los excluidos, más que un interesante discurso teológico o una relevante propuesta política, tiene que ser una experiencia cotidiana que descanse en el riesgo de identificarse públicamente con los sectores social y culturalmente excluidos. Consecuentemente, sentarse en la misma mesa y partir el pan en comunión con los desheredados de este mundo, forma parte de una práctica misionera que tiene como punto de partida un encuentro con el prójimo en algún tramo del camino. De esta práctica misionera, brotan los cinco principios que moldean la cadena inquebrantable del amor-entrega:
Salir, ver, compasión, compromiso, transformación.
Estos cinco principios, más que simples etapas de un proceso hermenéutico o una forma de caminar entre los pobres y los marginados, constituyen y jalonan un estilo de vida que reconoce en el otro no a un objeto o cosa, sino a un sujeto con dignidad y derechos. Al respecto, las palabras de Jesús en respuesta a la murmuración de los escribas y fariseos son bastante explícitas:
Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo, Jesús les dijo: Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. (Lc 5.30–32)
El texto que se narra la ofrenda de la viuda pobre (Lc 21.1–4) delinea también valiosos principios misioneros. Nuevamente, la acción de ver como una vía para conocer lo que ocurre en el entorno social, es relevante para comprender la pedagogía de Jesús. Es un ver que sabe diferenciar las motivaciones y la práctica religiosa de los ricos y de una viuda muy pobre. Lucas enfatiza que se trata de una forma de ver que trasciende el mundo de las apariencias, que discierne y valora la intención del corazón, antes que el poder del dinero. La viuda triplemente marginada —por ser mujer, viuda y muy pobre o una penicrós— confió en Dios como Dios de la Vida. La ofrenda de dos blancas, dos monedas insignificantes en el mercado cambiario y en el mundo de los negocios, expresaron la riqueza de una fe humilde que espera en Dios. La viuda no echó de lo que le sobraba sino de lo que necesitaba para sobrevivir en ese día.
En otras palabras, ella dio todo lo que tenía para su sustento, confiando únicamente en la misericordia del Dios de la Vida. Con este hermoso ejemplo de compromiso hasta las últimas consecuencias, Jesús nos desafía a ser como esta viuda muy pobre y no como muchos ricos que viven de las apariencias, convirtiendo de esta manera la fe en una mercancía barata. Una mujer muy pobre, tres veces marginada, fue puesta como paradigma de espiritualidad evangélica en la que se subraya que para ella Dios era una realidad cotidiana. El ejemplo de esta viuda muy pobre establece claramente que la confianza en Dios, como Dios el Dios de la Vida, nos libera del amor al dinero:
En verdad os digo, que esta viuda pobre echó más que todos. Porque todos aquéllos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra; mas ésta, de su pobreza echó todo el sustento que tenía. (Lc 21.4)
La condición de pobreza y la situación de marginalidad no son —ni deben ser— impedimentos para hacer teología. La experiencia de esta viuda muy pobre indica que desde la periferia de la sociedad se puede articular una propuesta teológica que anuncia y confiesa a Dios como Dios de la Vida. Los casos de Mateo el publicano y de la viuda pobre son dos paradigmas para el compromiso misionero de la iglesia en este tiempo. Ambos relatos, que se encuentran también en los evangelios de San Mateo (9.9–13) y San Marcos (2.13–17; 12.41–44), conectados con el énfasis lucano del amor especial que Dios tiene por los sectores sociales menospreciados, tienen implicaciones y significado teológico precisos para la misión de la iglesia.
Además, textos lucanos como las parábolas de los convidados a las bodas (Lc 14.7–14), la gran cena (Lc 14.15–24) y el rico y Lázaro (Lc 16.19–31), ahondan el significado teológico del amor especial que Dios tiene por los pobres, los marginados y los excluidos. Las parábolas de la oveja perdida (Lc 15.1–7) y del hijo pródigo (Lc 15.11–32), son también claros testimonios del amor especial de Dios por los desheredados del mundo.
Desde otro ángulo, los casos paradigmáticos y singulares del joven rico (Lc 18.18–30) y de Zaqueo, un jefe de los cobradores de impuestos (Lc 19.1–10), dan cuenta de dos formas como los ricos responden a la invitación de Jesús. Según Lucas, los ricos no quedan a un lado, pero el acento de este evangelio recae en los otros, en los olvidados, que son recogidos del camino, tal como se expresa en la parábola de la gran cena:
Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad, y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: Ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados, gustará mi cena. (Lc 14.21–24)
Queda claro, entonces, que en el Evangelio de Lucas, los pobres y los excluidos son seres humanos dignos del amor de Dios. El amor especial que Dios tiene por estos sectores sociales, despreciados y ninguneados, se constituye en un desafío misionero permanente para los discípulos del Señor crucificado y resucitado, dentro de cualquier realidad histórica.
Ver y actuar como el buen samaritano es el modelo misionero concreto que Lucas nos propone. Desde la óptica teológica lucana, sentarse a la mesa de las personas excluidas, como los publicanos, y entregar como ofrenda dos blancas siguiendo el ejemplo de la viuda muy pobre, más que simples estilos misioneros o caminos alternativos de servicio al prójimo, constituyen formas concretas de asumir una opción galilea que confiesa y celebra a Dios como Dios de la Vida.
Seguir el camino de Jesús, sumergirse en el mundo de los olvidados de la historia, conocer desde dentro sus esperanzas y desesperanzas, ser solidario con ellos en la lucha por una democratización de la política y la economía, identificarse con sus necesidades cotidianas, puede llevar a que nos acusen y digan de nosotros: Éste es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores (Lc 7.34). Éste puede ser el costo del seguimiento a Jesús, dentro de un clima religioso, social y político que no ve con «buenos ojos» la defensa de los derechos humanos de los desheredados, como un compromiso indeclinable con la lucha de la justicia social.
Denunciar proféticamente el provincialismo, la hipocresía y el déficit de misericordia de los fariseos contemporáneos, puede provocar reacciones políticas que ponen en riesgo la seguridad personal de los creyentes que tienen el valor de proclamar la integralidad del evangelio, antes que acomodarse al discurso teológico de moda o venderse a la ideología dominante en el mercado religioso contemporáneo. Al respecto, Lucas es suficientemente claro cuando narra la reacción de los escribas y los fariseos frente a la denuncia pública hecha por Jesús de su hipocresía religiosa:
Mas ¡ay de vosotros, fariseos! que diezmáis la menta, y la ruda, y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer, sin dejar aquello. ¡Ay de vosotros, fariseos! Que amáis las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben […]. Diciéndoles él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera, y a provocarle a que hablase de muchas cosas; acechándole, y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. (Lc 11.42–44, 53–54)
En suma, el costo del seguimiento nunca debe llevarnos a rebajar las demandas del evangelio, tener temor de anunciar las buenas nuevas de liberación a todos los públicos humanos en todas las coyunturas históricas, cambiar el propósito de Dios de que toda rodilla se doble y confiese a Jesús como Señor, limitar las implicaciones concretas de la naturaleza universal de la misión que cruza todas las fronteras sociales y culturales, o desconocer, por nuestros prejuicios teológicos, el amor especial que Dios tiene por los pobres y los marginados.
Conclusiones
La misión liberadora de Jesús tiene un alcance universal. El anuncio del evangelio del reino de Dios cruza fronteras de todo tipo. Los pobres y los excluidos, son tanto sujetos como agentes de la misión de Dios. Esto significa que, dentro del mundo de la pobreza y de la exclusión, tenemos que plantar una tienda misionera permanente que sea un espacio de solidaridad y un canal abierto para la búsqueda colectiva de la justicia social.
Las buenas nuevas de liberación, un mensaje para todos los seres humanos y todos los pueblos, tienen un doble efecto. En primer lugar, transforman y liberan integralmente a todos los seres humanos que responden al llamado de Jesús y obedecen las exigencias del evangelio, asumiendo con alegría el costo del discipulado. En segundo lugar, relativiza las estructuras sociales, políticas, económicas y culturales que cosifican a los seres humanos creados a la imagen de Dios, y desnuda los prejuicios religiosos, sociales y culturales deshumanizantes.
La perspectiva lucana de la misión de Jesús, propone una plataforma de acción hondamente relevante para una inserción de la iglesia en todas las fronteras misioneras. El amor especial que Dios tiene por los pobres y los excluidos, es uno de los temas teológicos clave que Lucas delinea y propone como un punto de agenda ineludible de la misión integral de la iglesia.