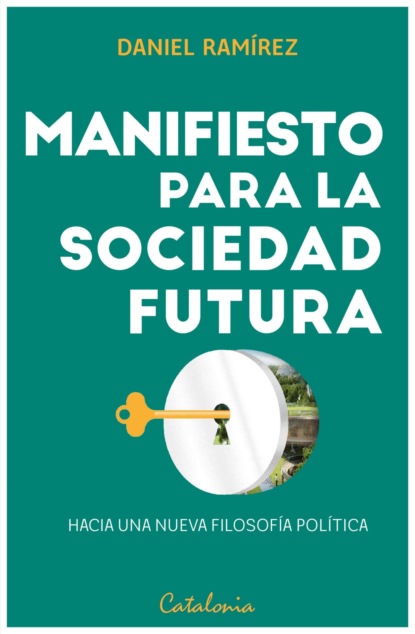- -
- 100%
- +
Por cierto, otras formas de espiritualidad menos conocidas en Occidente parecen más próximas incluso a esta sensibilidad, como el jainismo en la India, en el cual sus practicantes evitan la destrucción del más minúsculo insecto, barriendo ante sus pasos para no aplastar ni a una hormiga o utilizando mascarillas para no aspirar minúsculos insectos. La India es, por cierto un territorio propicio al pensamiento ecológico, a partir del agua, con su visión ancestral de los siete ríos sagrados, según el Rigveda, y sus prácticas devocionales que se han mantenido por unos tres mil años, así como los bosques y las montañas, como en el estado del Uttarakhand, cerca del Himalaya, donde están las fuentes del Ganges y el Yamuna, y donde el folklore local conserva la idea de que son moradas de dioses que merecen ser protegidas antes que todo118 .
Asimismo, el sintoísmo japonés guarda vivo el culto a todo tipo de divinidades tutelares de la naturaleza, los kamis, dioses y espíritus protectores del bosque, de la montaña o de los ríos; verdadero culto a la naturaleza, designando arboles sagrados (en ciertas regiones se ordenan monjes a ciertos árboles con el fin de protegerlos, estando prohibido agredir a los monjes, tabú respetado incluso por bandoleros de caminos), construyendo jardines que celebran la armonía y toda una estética de la espontaneidad de lo que surge. El budismo zen ha heredado de esta estética espiritual de la naturaleza. La simplicidad y la perfección del gesto en las artes, como la ceremonia del té, el ikebana, la caligrafía, el tiro con arco (kyudo)119 y otras artes marciales conservan esta espiritualidad de la naturaleza, lo que puede verse en la belleza impresionante de los jardines que rodean los templos zen, verdaderos poemas ecológicos visuales y vivientes.
En los años sesenta y setenta se generalizó también un interés por el taoísmo chino, en su comprensión de la naturaleza, entendida esta como el equilibrio de sus fuerzas contrapuestas: yin y yang, aunque a veces estas modas ligadas al movimiento New Age han podido ser un tanto superficiales. Por cierto, en el lenguaje de escritores de esa época, la palabra tao, que significa simplemente ‘camino’ o ‘vía’, viene a expresar algo así como la armonía suprema, el conocimiento y la comprensión esencial de algo y, por supuesto, los equilibrios de la naturaleza120. Si bien estas tendencias pueden ser inspiraciones positivas y ayudar a la toma de conciencia, es claro que necesitamos un pensamiento mucho más preciso para afrontar los múltiples y complejos desafíos que la ecología plantea a las sociedades.
Otras corrientes actuales ponen énfasis en la sabiduría de pueblos antiguos en diversas partes del planeta que, por su espiritualidad —ya sea animista, chamanística o politeísta—, estarían mejor provistos para comprender el lazo de los humanos con el resto del cosmos que las culturas occidentales, herederas de los monoteísmos antropocéntricos, del racionalismo, el positivismo, la revolución industrial y el materialismo. Si bien resulta una bella fuente de inspiración, hay que ser prudente en estas materias, ya que en principio nada asegura que las cosmovisiones de los pueblos originarios sean más ecológicas que la Occidental y que el escaso impacto sobre el medio natural de estos pueblos se pueda atribuir en parte al tamaño reducido de estas comunidades121. Así, es importante profundizar el estudio de estas culturas sin caer en mistificaciones. Afortunadamente, un conocimiento creciente se cultiva actualmente en relación con la manera de pensar la naturaleza propia de los pueblos originarios principalmente de las Américas. A este propósito se cita a menudo como una enseñanza importante, sea cual sea su origen, la frase según la cual “La tierra no nos pertenece, somos nosotros los que pertenecemos a la tierra”122. Se constata la utilización generalizada, y no solo en el folklore ni la literatura tradicional123, sino en la lengua corriente, del término Pachamama (‘madre tierra’ en Quechua), que —hecho políticamente significativo— hace su aparición incluso en textos constitucionales como los de Ecuador y Bolivia124, para expresar la idea de una divinidad protectora y benevolente con los humanos, la Tierra, o en todo caso una manera tradicional de nombrar una divinidad tutelar de la naturaleza, que tendría sus propios propósitos y a la cual cabe rendir culto y, por supuesto, respetar sus ciclos y equilibrios125.
También se habla cada vez más, y no solo en la región andina donde tiene su origen, del concepto de “buen vivir”, sumak kawsay en lengua quechua, así como el equivalente aymara: suma qamaña, “vivir bien”, o “con-vivir bien”; asimismo, küme Mogen en lengua mapudungun126 e incluso teko kavi, en guaraní. Se trata más bien de un conjunto de nociones emergentes que de un pensamiento tradicional o de una filosofía ancestral, aunque ellas retoman elementos ancestrales, inspirándose en el modo de vida comunitario de los pueblos precolombinos, y también, de alguna manera, conservado en los pueblos actuales. Es difícil definir con precisión lo que significa este buen vivir, pero se puede decir que permite “construir colectivamente otra manera de vivir […]. El buen vivir, en substancia, es el proceso de vida nacido de la matriz comunitaria de pueblos que viven en armonía con la naturaleza”127 , y en todo caso “no se limita a la noción occidental del ‘bienestar’. Para comprender lo que implica el buen vivir, antes conviene reencontrar la manera en que los pueblos y naciones indígenas conciben el mundo”128 , donde parece fundamental alejarse del productivismo, los esquemas antropocéntricos y patriarcales, que han instaurado un divorcio entre la naturaleza y las sociedades, un modelo colonialista del desarrollo129 , abriendo el camino a la degradación del planeta. Se puede decir que el buen vivir, en sus diversas formas, es una búsqueda de un modelo de vida opuesto al individualismo del sistema neoliberal predominante y que substituye la lucha encarnizada en pos del éxito económico de cada cual por una manera armoniosa y pacífica de coexistir, en la que no se abusa de ningún poder ni se explotan los recursos de manera excesiva. No se puede tener una “vida plena” (es otra traducción posible) si se destruye la, o más bien si no se respeta a la Pachamama, o si no se vive en armonía con los demás seres humanos y vivientes. Un ejemplo histórico de “buen vivir”, aunque la expresión no existiera en esa época, se puede deducir de la organización de los ayllus o comunidades en el altiplano boliviano, chileno y peruano, entre otras cosas, con su sistema ejemplar de distribución equitativa del agua130 .
Otro concepto emergente, salido de las mismas zonas geográficas y culturales, es el de los derechos de la naturaleza, se la llame o no Pachamama. La idea de atribuir derechos a las entidades naturales fue precedida por el combate de los defensores de los animales131, adquiriendo una característica propia alrededor de los procesos constitucionales del Ecuador y Bolivia antes mencionados. Se trata de un movimiento que intenta asumir una ética bio-centrada, inspirada en conceptos de la land ethic —como la idea de valores intrínsecos de la naturaleza132— y no solo instrumentales, es decir, utilitarios para el ser humano, pero más bien coherente con el contexto cultural de la idea del buen vivir como alternativa al antropocentrismo mayoritario. Resulta lógico que tales valores de la naturaleza se traduzcan en derechos de protección, desarrollo vital propio y regeneración para las entidades naturales vivas, así como también para ecosistemas133. Esto constituye una ontología alternativa, según Eduardo Gudynas, que cita como momento significativo la iniciativa “Cuidar la Tierra” de 1991, de la época de la preparación de la Cumbre de Rio 1992, donde se indica que “toda forma de vida merece ser respetada, independientemente de su valor para el ser humano”. Según el autor uruguayo, esto “es claramente una sentencia biocéntrica. El ser humano pasa a ocupar otro sitio y se lo interpreta como una parte de la comunidad de vida; es uno más junto a las demás especies vivientes y no está por encima de ella”134.
Tales fuentes étnicas y poéticas, y actualmente políticas, conteniendo lenguajes religiosos y coloraciones culturales, pueden no ser compartidas por todos, pero es innegable que tienen actualmente un fuerte poder de inspirar ideas, conductas, movimientos, obras de arte, sensibilidades y estudios, más allá de las áreas geoculturales que les han dado origen, por lo que tienen sin duda un lugar importante en la formación cultural de la sociedad futura135. Las ideas, las prácticas, el mundo simbólico y la imaginación se enriquecen revisitando y dinamizando lenguajes y tradiciones durante tanto tiempo despreciadas. Nos hemos considerado orgullosamente modernos136; la fascinación de la técnica ha invadido todos los campos. Así, resulta paradójico y rico en enseñanzas que antiguas prácticas, experiencias e ideas de grupos étnicos que han sufrido la invasión y la destrucción del mundo occidental tengan algo que mostrarnos en nuestro camino actual hacia el futuro.
Ecología profunda y movimientos alternativos
Una manera de pensar de manera rigurosa la relación entre el hombre y su medio, que se ha convertido en una referencia en la construcción de paradigmas alternativos137, es la que propuso el fundador de la “ecología profunda” (deep ecology), el filósofo y alpinista noruego Arne Næss. La primera distinción es para mostrar que existe una ecología superficial (shallow ecology) que consiste en el intento por reducir la polución, minimizar los impactos nefastos de la industria sobre el medio ambiente y salvaguardar los recursos naturales para que no se agoten, en el sentido antes mencionado del “conservacionismo”. Se puede ver rápidamente que lo que el pensador noruego propone tiene mucho más que ver con la land ethics que con las políticas adoptadas por los partidos verdes y los gobiernos socialdemócratas en el mundo —aunque no se puede negar que ha habido progresos, principalmente en la toma de conciencia138—. Si se puede ir más lejos, y es lo que propone el pensador montañista, es en considerar que la ecología no solo debiera orientar una nueva ética, sino también una visión filosófica de la realidad humana inserta en la naturaleza. Es decir, lo que en filosofía llamamos una ontología general.
Para explicarla muy brevemente, la metafísica tradicional, digamos hasta Nietzsche, propone la existencia de seres individuales, llamados substancias, seres existentes o “entes”, objetos separados139, a los que luego se les pueden encontrar características, “accidentes” decían los escolásticos, “calidades segundas” decía Descartes, como el color, la temperatura, el peso, etc. En otras palabras, los seres son lo que son, y luego, como por añadidura, les ocurren cosas, se sitúan en un mundo o se relacionan entre ellos. Esta metafísica no corresponde a la experiencia originaria del mundo140. Lo que vemos son entidades y acontecimientos siempre en relación, no existe una esencia de la lluvia a la cual le ocurra ser fría o intensa e inundar un barrio. Hacemos la experiencia del evento total, insertos en él. Es lo que Næss llama “campo relacional”. Los seres no existen en realidad separadamente, son la relación misma. Por cierto cualquiera sabe hoy en día que un conejo, una ballena o una medusa, situada en el vacío sideral no viviría más de unas décimas de segundo, ni siquiera su cuerpo continuaría existiendo. Existimos no “en el mundo” sino “con” el mundo, en lo que Merleau Ponty llamaba la chaire du monde141, y en él somos un haz de relaciones.
Por la misma razón, en esta inspiración, hablar de “medio ambiente” no tiene sentido; ambiente es algo que se encuentra alrededor, en el entorno de un ser, y como por casualidad ese ser somos nosotros los humanos. En ecología profunda se hablará, entonces, no de medio ambiente sino de medio simplemente142; o, mejor aún, de “campo relacional”, esto es, un plano de lo inmanente en la interpenetración de relaciones múltiples que lo constituyen todo.
Esta idea, que puede parecer un tanto abstracta, tiene consecuencias directas para la ecología y el comportamiento humano. En efecto, si somos el conjunto de relaciones que nos constituyen, si experimentamos esta unidad fundamental como una realidad, la acción que atenta contra la naturaleza, empobrece la biodiversidad o ruina un ecosistema en realidad es un atentado contra sí mismo. El hombre empobrece su campo relacional y por ello reduce y mutila su propia experiencia del mundo y, en definitiva, su ser mismo143. La ecología se vincula así a una idea de la “realización de sí”. La preservación y el cuidado de la naturaleza144, de la vida de la diversidad del mundo y sus relaciones, son una manera de obrar por una vida más plena y una realización del ser humano mismo.
Extrañamente, la “ecología profunda” ha sufrido numerosos ataques; confusiones y fantasmas son explotados no siempre con buena fe. Probablemente sus proposiciones radicales producen temor, y se la ha acusado de todo tipo de cosas, principalmente de antihumanismo145 . Y al momento de proponer políticas, redactar programas o publicar estudios, las autoridades y los partidos gobernantes prefieren adaptaciones graduales y parciales que no ponen en cuestión el sistema. De más está decir que, si bien un máximo de conocimientos será requerido por las evoluciones a venir, se necesitará también un máximo de coraje y un deseo de ir mucho más adelante en esta manera de pensar.
Animales
Aunque no tenemos espacio en el marco de este estudio para desarrollar esta importante dimensión del pensamiento actual, debemos mencionar la ética animal, con sus importantes desarrollos conceptuales conducentes a la consideración moral hacia los animales, que ha avanzado mucho desde los notables movimientos de protección de los animales, el antiespecismo146, vegetarianismo y veganismo, y produce un reforzamiento de la reflexión ética. En efecto, preguntarse si tenemos o no derecho a hacer esto o lo otro a seres sensibles, preguntarse si ellos tienen derechos como nosotros147, confirma la visión de que la vida, incluso humana, es un tejido de relaciones y que podemos ser conscientes de esas relaciones de amistad, de vecindad o de cooperación con nuestros “compañeros de viaje de la evolución”. En efecto, una sociedad del futuro no podrá evitar la cuestión fundamental de la alimentación y de lo que hacemos con los seres sensibles y complejos que son los animales de crianza. El hecho de que hoy en día la mayoría de las personas que se alimentan de carne nunca hayan visitado un matadero o un criadero industrial de pollo, y que ni siquiera vean la forma del animal en las presas condicionadas para su venta en supermercados, coloca a la sociedad en una cierta forma de esquizofrenia y un punto ciego en nuestra manera de pensar y de educar a nuestros hijos: amamos y cuidamos a nuestras mascotas, disfrutando tranquilamente de un biftec, que procede de un ser tan inteligente y sensible como nuestro perro. Es lo que se llama especismo.
Construido según el modelo de los términos racismo, machismo y otros similares, el concepto de especismo implica la discriminación de ciertos seres, que se ven privilegiados o, por el contrario, despreciados y reducidos al estatuto de máquinas productivas, objetos, pertenencias, explotados, maltratados, destruidos y consumidos, con el solo pretexto de que pertenecen a una especie, como el racismo perseguía a individuos con el argumento de la raza. Un prejuicio fatal, que se acomoda de una acumulación tan gigantesca de sufrimiento para nuestro placer culinario y nuestro bienestar vestimentario; a veces para nuestra distracción, como en el caso de corridas, rodeos o circos; puesto que no se trata en absoluto de necesidades, ni siquiera nutricionales. Este verdadero escándalo moral tiene que ser conocido, cuestionado y denunciado. Es inverosímil y contradictorio desear una evolución ética y política, es decir, humana, de nuestras sociedades, conservando esta crueldad sin fin y el estado de inconsciencia generalizada de la ciudadanía respecto a esta contradicción impresentable148.
La situación de los animales y la relación del ser humano con estos, comenzando por la caza, luego la domesticación y la crianza, forma parte de la larga historia de la civilización y su “solución”, si se puede hablar en esos términos, implicará también una larga evolución. La sociedad futura será de alguna manera una zoopolis, según el concepto recientemente inventado por Sue Donaldson y Will Kimlicka. Estos autores distinguen entre los animales salvajes y los animales domésticos una tercera categoría, intermedia, en realidad, llamada animales “liminares”, que son los que, sin ser domésticos, viven a proximidad de los humanos, a veces en medio de nuestras ciudades o espacios rurales, como palomas, zorzales, ratas, ardillas, lagartijas. Hay que asumir que todos los animales no son equivalentes y, si se les debe protección y respeto a todos, el tratamiento no puede ser equivalente. Basándose en una teoría política de origen liberal, proponen acordar la ciudadanía (o una forma de ciudadanía) a los animales domésticos y de compañía, la soberanía a los animales salvajes y a sus comunidades y un estatus de residentes a los animales liminares. Esta proposición149 es un simple ejemplo (pueden proponerse muchos otros, como el abolicionismo radical de algunas tendencias veganas) de cómo la imaginación política puede asumir y hacerse cargo de manera responsable, con una teoría perfectamente racional, del problema mayor de la convivencia de la sociedad humana con los animales.
También tendrá que ser pensada la cuestión del “desarrollo” y encaminarse hacia nuevos conceptos. Hay formas de desarrollo que obligatoriamente habrá que abandonar (como el uso de combustibles fósiles o la agroindustria intensiva); otros que habrá que moderar, y otros aun, inventar. El concepto de lo “sustentable” no es suficiente ni suficientemente preciso; hay que decir claramente que no es sinónimo de ecología. Nada más “sustentable” que la energía solar, pero, si se instalan grandes cantidades de superficie de captores solares sobre un pantano, la biodiversidad de ese ecosistema ciertamente desaparecerá. Muy sustentable es también una central hidroeléctrica: la energía es proporcionada por la gravitación que hace avanzar el agua, que, por cierto, no se consume. Pero un río es también un ecosistema en relación con los otros en una región determinada, que puede ser gravemente perturbado, y si se instala una represa en un valle de gran valor estético la pérdida será de otro orden, que también debe ser considerado. Tenemos necesidad de la belleza del mundo. Todo ello debe ser pensado y negociado inteligentemente y de manera transparente en la sociedad del futuro.
Por ello, la ecología nos conduce a la democracia (capítulo siguiente) y a la invención de nuevas formas de deliberación, de decisión y nuevas prácticas sociales. Por otra parte, el sentido político y social de muchas decisiones respecto a la energía, al medio ecológico y al clima es evidente. Los primeros perjudicados por el cambio climático, originado principalmente por el industrialismo de los países ricos, son los países más pobres y en ellos, las poblaciones más desfavorecidas, que habitan zonas vulnerables. Basura química y atómica ha sido enviada al tercer mundo, al mismo tiempo que formas de agricultura tradicionales eran erradicadas por la presión de la competencia mundial y los bancos. Algunos no han dudado en afirmar que no es la especie humana que destruye el planeta, sino el capitalismo. Esto es falso históricamente, ya que las catástrofes ecológicas del “socialismo real” y su dogma industrialista son conocidas, pero este sistema prácticamente ha desaparecido, por lo cual se puede decir que la afirmación anterior actualmente es cercana a la realidad.
Nombrar bien las cosas. La gaya ecología
Hemos presentado aquí un cierto número de ideas, algunas de ellas heterogéneas, que constituyen el fondo del pensamiento ecológico. Pero a cada cual le corresponde profundizarlas, elegir aquellas que más le hablen y, por supuesto, continuarlas. Mi manera de ver es que todos los enfoques tienen su lugar, todos los aportes tienen su utilidad y su rol. Lo peor que se puede hacer en estas materias es desarrollar dogmatismos, intolerancias y fundamentalismos. La ecología del futuro será pluralista y multidimensional; para algunos constituirá el centro de su compromiso social, para otros un marco de vida, una sabiduría. Pero para todos será central.
Hay que decirlo: algunas maneras de abordar la ecología actualmente fallan en plantearse principalmente como alarmas frente a la crisis, con anuncios desastrosos destinados a suscitar miedo, proposiciones de paliativos ante la destrucción, algo así como frenos ante un precipicio, tal como la “heurística del miedo” de Hans Jonas, antes mencionada. Otros hablan de “catastrofismo ilustrado”, es decir, el hecho de considerar que la única manera de evitar la catástrofe venidera y remover suficientemente las conciencias es dar esta catástrofe por segura150 . Aunque en muchos aspectos la situación es crítica y no hay que desconocerlo, no estoy seguro de que esta estrategia del miedo, que podría llamarse ecología de Casandra, produzca los resultados esperados. Por cierto, hace mucho tiempo que ella viene practicándose, y de manera no siempre “ilustrada”, por los diversos movimientos y partidos verdes, pero la toma de conciencia de la crisis ecológica por parte de grandes electorados, de responsables y dirigentes del planeta continúa haciéndose esperar.
Creo más bien que necesitamos una ecología de afirmación, de conquista de nuevos territorios de la existencia, y que solo ella puede tener la fuerza necesaria para cambiar los modos de vida y organizar las sociedades de manera diferente. La ecología que podrá imponerse debe hacerlo por la vía del deseo, el placer, el gusto, la alegría, el goce de una nueva forma de habitar el mundo y no solo ni principalmente motivadas por el miedo, que origina privaciones, prohibiciones, control e impuestos, aunque en muchos casos estas restricciones son necesarias en una fase de transformación y también tienen cierta utilidad las medidas paliativas. Esta gaya ecología, o ecología gozosa, la nombro así aludiendo al sentido en que Nietzsche hablaba, y que constituye el título de uno de sus libros más luminosos, de “gaya ciencia” o “gay saber”151. Ella debe, por supuesto, asumir los conocimientos, la lucidez y el rigor de los diagnósticos científicos, incluyendo los más severos en cuanto a la crisis ecológica y los daños hechos, tal vez ya irreparables, pero sin olvidar que solo por deseo de otra cosa, por la voluntad, por el placer del cambio y de la experiencia de lo nuevo pueden las mentalidades y las prácticas encaminarse hacia otros rumbos. La denominación de gaya ecología proporciona, por simple coincidencia, una bella homofonía con la hipótesis Gaia, de James Lovelock, antes mencionada152. La gaya ecología sería, así, el conocimiento gozoso, la alegre y jovial puesta en práctica de nuevas formas de habitar el sistema Gaia. Aunque en tanto hipótesis científica esta no se verifique, nombrarla así marca simbólicamente un cambio de mentalidades y constituye un contexto ideológico inspirador de nuevas actitudes.
El placer del cambio es evidente en las iniciativas que proliferan por todas partes, en torno a la protección de especies vivas, de lugares hermosos, de modos de producción —por ejemplo, en la agricultura orgánica, la permacultura—, de modos de vida, como el movimiento cero desechos153, y comunidades de nuevas formas de producción. Es la vuelta a (o la invención de) estilos de vida más simples, como la “pobreza voluntaria”, aunque mejor nombrarla, como lo hace un pionero de la agricultura orgánica en Francia, como “sobriedad feliz”154. Incluso ideas políticas inspiradas directamente en la ecología, como el “biorregionalismo”, que propone que las dimensiones de la comunidad política deberían ser proporcionales a un ecosistema, el anarco-primitivismo y la práctica de cultivos orgánicos comunitarios… Volveremos sobre estas ideas en el capítulo III, sobre la democracia, y IV, sobre la economía; estas dimensiones están íntimamente ligadas.