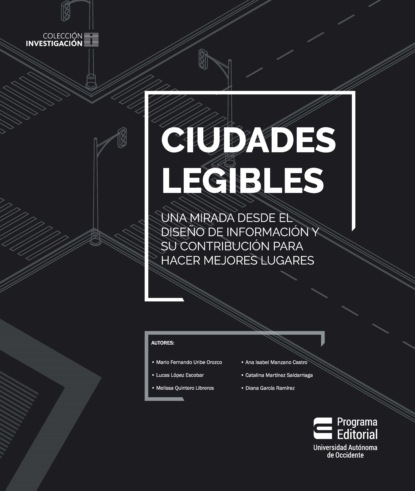- -
- 100%
- +
También en el devenir del siglo XX las ciudades y los núcleos urbanos se fueron volviendo espacios cada vez más convulsionados, visitados y portadores de significados diversos para propios y extraños, multitud de información, referentes y sistemas de sentido que conviven y chocan entre sí, y crean el entramado vivo de lo social, donde se encuentran inmersos los ciudadanos y turistas como centro de un ecosistema donde el contexto físico, los lugares y los no lugares3 desempeñan un papel fundamental.
De esta manera, esta nueva profesión, que dedicaría su accionar al procesamiento y la depuración de la información, fue llamada por Wurman arquitectura de la información, la cual derivaría subsecuentemente en la rama proyectual del diseño, referida a dar forma a la información, en la medida en que el diseño se ocupa de cómo deberían ser las cosas, de cómo deberían funcionar y alcanzar sus objetivos (figura 0.1).4

Figura 0.1. Arquitectura de la información
Fuente: Elaboración propia según Cairo (2011), citado por Wurman, Bradford & Wurman (1996).
El diseño de información se dedica a configurar artefactos que más allá de ser productos visuales se convierten en sistemas de información con el propósito comunicativo de ser visualizados, para de esta forma poder facilitar, ayudar, servir, indicar, orientar, regular o poner en función algo, siempre con la premisa de disminuir el esfuerzo cognitivo, razón por la cual su relación con el diseño es facilitar la orientación de las personas a través de la funcionalidad de la información suministrada a los usuarios, según objetivos preestablecidos al inicio del proceso proyectual.
Desde el diseño gráfico-visual, y su enfoque consiente de los desafíos del diseño de información, viene adaptándose exitosamente el término wayfinding, acuñado por el ingeniero, urbanista y escritor estadounidense Kevin Lynch en 1960 en su libro The imagen of the city, en relación con la capacidad incorporada de un espacio, edificio o ámbito urbano de facilitar los procesos mentales que lleven a una persona a poder reconocerlo y orientarse en él.
A partir de este concepto arquitectónico, subsecuentes autores como Romedi Passini y Paul Arthur fueron moldeando la acepción actual del término al entender que esa relación entre los espacios arquitectónicos y los procesos mentales para encontrar el camino podía verse mediada por elementos configurados para ser percibidos e interiorizados, y derivar en señales, indicaciones y cartográficas que entraban entre los dominios de los diseñadores gráficos.
De esta manera, los diseñadores se constituyen en el puente entre los elementos preexistentes de la realidad (las ciudades), en este caso ambientada en el mundo físico de los espacios (con sus variables constitutivas y funcionales), y los consumidores de esta información estructurada, sean sus usuarios habitantes o turistas que decodifican lo que se les presenta y hacen uso de ello conforme lo alojan en la memoria y crean conexiones significativas con sus experiencias del lugar para poder resolver una necesidad (figura 0.2).

Figura 0.2. Diseño wayfinding
Fuente: Elaboración propia según Cairo (2011).
El término wayfinding se entiende como un enfoque distinto de conceptos empleados normalmente en la lengua castiza, por ejemplo, señalética, señalización, gráfica del entorno o gráficos arquitectónicos, en la medida en que estos últimos ponen su foco de intención nominal y conceptual en la forma objetual de las señales o de los recursos empleados para estrategias que superficialmente solo se enfocan en la orientación y demarcación de lugares, y dejan por fuera la mirada integral de los procesos cognitivos y funcionales que se desarrollan cuando alguien navega, vive y usa un lugar. Mientras que la definición actual de wayfinding, según la Society for Experiential Graphic Design (SEGD), lo hace refiriéndose a los sistemas de información que guían a las personas a través de ambientes físicos y mejoran su comprensión y experiencia del espacio, al poner en el foco de atención a la persona con sus capacidades y variables físicas, culturales, sociales, etc., en relación con el ambiente donde se desenvuelve y los postulados de accesibilidad para todos y el diseño universal.
Este libro busca indagar y caracterizar las capacidades iniciales de un espacio para ser leído (estudio de caso Cali), y así desarrollar más adelante las posibilidades desde la estructuración de proyectos de wayfinding de mejorar la legibilidad de estas, y optimizar la mediación entre la ciudad y sus usuarios.

Los criterios en los cuales se fundamenta la definición de ciudad y su significado en la cultura contemporánea implican caracterizar la manera como en América el espacio donde confluyen un número importante de personas que interactúan alrededor de una plaza y comparten sus recursos naturales se denominó ciudad.
Es posible reconocer con el término clásico de ciudad de la cultura occidental a los conglomerados prehispánicos. Sin embargo, dados los alcances de las investigaciones sobre las cuales se basa este libro, no se hará alusión al respecto. Se parte más bien desde el momento de la constitución de la cultura occidental eurocentrista, desde la conquista española de América.
El abordaje desde este libro parte de la constitución de las ciudades, la conformación de una imagen simbólica a partir de ellas y el intento de reconocer su significación y la forma como se determina el territorio. Desde la comprensión, en su rápido crecimiento, de la demanda de “nuevas” formas de relación entre el espacio urbano y los sujetos, es posible establecer interacciones que fundamenten la sostenibilidad, a partir del reconocimiento de la importancia de la ciudad como eje de desarrollo de la cultura occidental.
La conquista española trajo consigo un tipo de desarrollo particular, una serie de costumbres y modos concebidos a lo largo del desarrollo de la historia europea, así como modos de hacer, la cosmología, la economía, el arte y la ciencia. La instalación posterior a su llegada tuvo que hacer frente a retos importantes, para trasladar su modelo e implementarlo en el nuevo continente. Pareciera una labor sencilla, pero, en realidad, no es posible minimizar las implicaciones que aquella importante empresa expansionista trajo para la historia reciente de la humanidad.
El modelo urbanístico para esa transformación estaba consagrado a la cuadrícula con desarrollo centrífugo, a partir de un centro de confluencia, denominado la plaza (Gómez, 2010). Este lugar, determinado por sus límites físicos y consagrado para el encuentro y la generación de las transacciones colectivas, instituyó un factor clave para el desarrollo de la ciudad; su relevancia radica en que constituye el “acento” principal en la conformación del territorio y se presentó como un negativo en el planteamiento cuadricular, a la vez que propuso una representación particular a quienes lo transitaban. La plaza era, pues, el lugar simbólico primigenio en la ciudad.
En este sentido, para entender el significado simbólico dado a la plaza, Argan (1983) la concibe como la encargada de determinar a qué o a quién le otorga valor. Así, la cuadrícula española, con su lógica implícita, impuso una carga simbólica de facto que repercutió en el imaginario de quienes la habitaban: “Debemos tener en cuenta entonces, no el valor en sí, sino la atribución de valor, venga de quien venga y a cualquier título” (p. 218).
En este planteamiento, se evidencia que la plaza estaba inscrita en la ciudad como un espacio con una función clara: dar sentido al resto de la cuadrícula. Sin embargo, no es la intención la que finalmente instaura la significación y la simbolización en quienes la habitan, sino que es el sujeto, a partir de sus vivencias, quien establece el valor; es decir, es una relación inversa. Para avanzar en la comprensión de la significación del espacio y la constitución de la ciudad, es necesario dilucidar la relación entre función y valor.
Se toma aquí el concepto de Argan (1983) para comprender la causalidad de la relación funciónvalor, ya que el establecimiento planeado de un determinado lugar, para el caso, la plaza, conlleva una función específica desde quien la proyecta y busca un valor determinado en quienes la usan; pero son estos últimos los que se lo atribuirán a través del uso. En consecuencia, la relación del valor con la función no puede ser establecida a partir de la proyectación, pues desde allí solo habrá un indicio; es el uso lo que determina el valor. Por ende, no es controlable su efecto ni tampoco la constitución simbólica que pueda conllevar.
Ahora bien, para la comprensión de la simbología como efecto de significación en la ciudad y reconocer en un enfoque centrado en el sujeto, se requiere la posibilidad de generar una correspondencia sostenible y consecuente con el entorno, donde las acciones que lo afectan se planteen sobre la base de una visión recíproca, en la cual estén presentes los principios de respeto por el entorno, la claridad en la función explícita e implícita y su relación con el sujeto.
Todo ello en busca de la libre apropiación del espacio y su consabida significación en el contexto natural y cultural, en el que se potencien las actividades y funciones propias de la ciudad de manera clara, legible y comprensible, y así eliminar las barreras y permitir la constitución de una “imagen de ciudad nítida” (Lynch, 1984), una imagen potente que pueda ser desarrollada y mantenida, y que respete la relación directa entre el entorno urbano y el sujeto.
LA IMAGEN SIMBÓLICA, LA ASIGNACIÓN DE VALOR, LA CIUDAD COMO EL LUGAR IDEAL
Silva (1997) plantea que la imagen simbólica de la ciudad involucra múltiples aspectos, entre los que cabe destacar lo físico-natural y lo físico-artificial, además del entramado que los une, sin dejar atrás la relación del entorno urbano con el sujeto, quien finalmente es el que encarna la significación y, por ende, la imagen de la ciudad.
Una ciudad, entonces, desde el punto de vista de la construcción imaginaria de lo que representa, debe responder, al menos, por unas condiciones físicas naturales y físicas construidas; por unos usos sociales; por unas modalidades de expresión; por un tipo especial de ciudadanos en relación con las de otros contextos, nacionales, continentales, o internacionales; una ciudad hace una mentalidad urbana que le es propia. (Silva, 1997, p. 22)
La dimensión del sujeto en la conformación de la imagen de la ciudad pasa por procesos de representación y simbolización. La representación se expone como una consecuencia de lo vivido, del conocimiento previo que establece condiciones para el reconocimiento.
La representación es un proceso interno del sujeto, mientras que la simbolización emana del sujeto y, para entenderla, es necesario admitir que el símbolo es un constructo humano y mira directo al ser social, el cual emplea parámetros compartidos que establecen los códigos de interpretación de los símbolos y reflejan la intención y la necesidad de comunicarnos (Herrera, 2007).
Llevar consigo la imagen de ciudad y territorio involucra un proceso de abstracción, codificación y representación interno que pretende ubicar la delimitación de un espacio y el sentido de lugar. Explicarlo desde Silva (1997), es una alternativa; no obstante, su postura se centra en la imagen generada por las relaciones personales y de estas con el espacio, lo cual no está mal, aunque es necesario establecer una relación adicional que permita comprender cómo los sujetos se hacen con la imagen mental del territorio, dimensionan sus fronteras y características particulares. Esto implica un esfuerzo significativo de abstracción a través del reconocimiento del sujeto en relación con el entorno y comprender la dimensión y la escala (figura 1).

Figura 1. Proceso de representación de una imagen en tanto ámbito de la ciudad.
Fuente: Elaboración propia.
De acuerdo con lo anterior, la imagen de la ciudad, el imaginario urbano de Silva (1997), en complemento con la abstracción del lugar y su posterior representación, permiten inferir las complejidades que la ciudad como espacio de convivencia conlleva. Su significado está presente en la vida contemporánea y establece el devenir; encontrar, pues, la manera certera de interpretar su voz permitirá mantenerla mejor, sentar aspectos que faciliten su desarrollo y fomenten su sostenibilidad.
No basta con imaginar la ciudad y recrearla en el imaginario individual, sino que también es necesario conformar un imaginario común que la envuelva y la defina. La ciudad como objeto, entonces, puede ser interpretada con mayor facilidad y, en consecuencia, proyectada como lugar privilegiado de convivencia. En resumen, una ciudad que habla, que tiene elementos discursivos y argumentos para ser reconocida.
La ciudad contemporánea debe retomar las lógicas del trabajo colectivo, del bien común, debe convertirse en incubadora de desarrollo social, debe establecerse como espacio de interacción y educación. En palabras de Lynch (1984), “la ciudad es una organización cambiante y de múltiples propósitos, una tienda para muchas funciones, levantada por muchas manos y con relativa velocidad” (p. 112). Así pues, allí se reconoce la ciudad como ese espacio vital donde confluyen muchos intereses, donde el devenir está mediado por sus recursos, la circulación, la distribución del espacio, los lugares de ocio, los de encuentro.
Debemos retomar aspectos perdidos como la educación de la antigua urbanidad, la cual constituye un interesante eje de desarrollo para el avance en la construcción del tejido social. Pero antes es necesario resolver los retos de la ciudad promedio en América Latina, cuyos servicios no le llegan de igual manera a la totalidad de la población, como el saneamiento básico y la prestación de los servicios complementarios; de lograrlo, se impulsaría una plataforma estable propicia para una nueva relación del ser humano con su entorno.
La ciudad debe ser el lugar donde se fomenta el respeto y las buenas prácticas, pero también el lugar de aprendizaje, un entorno estimulante y activo que ofrezca contenidos diversos, que motive a sus habitantes a interactuar con ella, que brinde espacios para la apropiación y el disfrute, y que busque en sus condiciones la manera de generar valor a partir de sus funciones.
Cada espacio es una oportunidad para construir y una nueva plataforma para la sostenibilidad del paisaje y la relación con sus habitantes. Si la ciudad no asume el reto, no puede ser entendida, no puede hablar con sus habitantes, no construye tejido social o, al menos, no lo promueve; no genera vínculos afectivos ni apropiación, es decir, se constituye en una ciudad muda.
CIUDADES LEGIBLES, LA VOZ DE LA CIUDAD
¿Cómo hacer, entonces, que la ciudad tenga voz? Esa es la principal inquietud, pero a la vez es la motivación inicial para plantear la solución y ubicar la ciudad como un sistema de información y fuente de conocimiento que permita la interacción de quienes la habitan. Pensar en atascos del tráfico, delincuencia y saturación de los sistemas de transporte colectivos debe ser asunto del pasado. Es necesario establecer mecanismos que le permitan a la ciudad contar con inteligencia y adelantarse a los problemas, y que fomenten el buen disfrute de sus cualidades, lo cual requiere mecanismos para transformarla en una interfaz intuitiva que responda, de manera oportuna, a las necesidades, con capacidad de interpretarse y autosostenerse.
Los sistemas de información dispuestos en la actualidad para hacer más usable la ciudad y los servicios que en ella se ofrecen para beneficio de los ciudadanos requieren una integración con las nuevas plataformas tecnológicas y los nuevos gadgets disponibles, los cuales puedan incorporar nuevos desarrollos y hagan más eficientes las tareas habituales.
Si bien ya hay información general dispuesta para que los ciudadanos usen la ciudad, la integración de la información disponible sobre itinerarios de rutas, problemas de tráfico, rutas alternativas, entre otros, podría generar beneficios como la optimización del tiempo, para usarlo no solo en aspectos de desplazamiento, sino en temas significativos de la vida social y familiar, en busca de una integración de movilidad y seguridad que los comprenda mejor.
Es necesario entender la ciudad como un espacio cambiante que necesita elementos que faciliten su comprensión: por un lado, las tecnologías de la información que conllevan nuevas interpretaciones de los lugares gracias a su versatilidad de información; pero, por otro, y recordando a Silva (1997), en tanto dimensión simbólica de los lugares, es necesario garantizar que se pueda vivir la ciudad, recorrerla, comprender sus posibilidades. En tal sentido, es vital establecer una capa que pueda interactuar con sus habitantes.
Pareciera que, en la actualidad, pensar en el valor simbólico del lugar es algo superfluo, pero tiene implicaciones importantes para su comprensión. Un ejemplo de esto es la diferencia que un mapa tiene para un latinoamericano frente a un europeo. El mapa es el camino para el europeo, la solución, en consideración a que encarna la simbolización de manera directa expresada por medio de la representación del lugar, las convenciones y las formas. En cambio, para el latinoamericano, es el problema. Las representaciones y convenciones no corresponden con el conocimiento previo, “no se comprende el código”. Esto radica en la experiencia previa y en los elementos que han sido transmitidos o incorporados en la memoria individual y colectiva como hábitos frecuentes, los cuales facilitan la interpretación y el reconocimiento simbólico posterior.
No se pretende indicar con esto que un latinoamericano no pueda interpretar un mapa; más bien de lo que se trata es de abarcar la relación de la experiencia previa con la representación y sus causas. Por tanto, el ejemplo anterior pone de presente la importancia del reconocimiento de la diferencia y las características del entorno. Y es que en busca de comprender mejor este problema podríamos sumergirnos brevemente en los principios empleados en la cartografía, para recrear el territorio y permitir su interpretación.
La cartografía como campo busca resolver un problema de escala humana: emplea la abstracción de la realidad y la representación simbólica. Sus premisas son la síntesis, la jerarquización visual y el uso sistemático de la simbología para la transmisión de los datos (Herrera, 2007). Dichos principios constituyen un sistema de codificación y decodificación que emplea los símbolos como unidades comunicativas en busca de una interpretación. Sin embargo, el “lenguaje” de la cartografía es altamente codificado, y como ya lo habíamos anotado, de difícil decodificación cuando no se cuenta con el conocimiento previo. Es allí donde se establece una necesidad que debe ser resuelta, una manera en la cual se pueda presentar la información que teja el discurso que da valor al espacio y sea la voz oficial de la ciudad.
Entonces, ¿cómo permitir que la ciudad contemporánea pueda ser legible? El reto es grande, pero el devenir de un campo como el diseño plantea alternativas que pueden hacer menos complejo el plan de hacer mejor la ciudad, hacerla memorable, en términos de Argan (1983); hacerla nítida, en palabras de Lynch (1984); e imaginable, desde el punto de vista de Silva (1997). Se trata, pues, de depositar en el diseño ese vector de la solución, de buscar en el proyecto de diseño la resolución a los problemas y de escalar, a nivel superior, la planificación que permita atender realmente las necesidades de quienes habitan las ciudades; es dar solución a problemas de uso y codificación de información; teorizar en el diseño el discurso para su comprensión.
Para comprender mejor los conceptos de legibilidad y de ciudad legible, bien vale la pena partir de un marco conceptual que permita compartir con criterio lo que aquí se pretende presentar. Para ello, es necesario dar respuesta a ¿qué es una ciudad legible?, ¿para qué se necesita?, ¿quiénes son los beneficiarios? y ¿cómo se puede contribuir para qué una ciudad sea legible? En los capítulos siguientes, se desarrollarán los aspectos conceptuales que facilitarán contar con un marco que soporte la discusión y permita comprender la realidad sobre la ciudad legible.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.