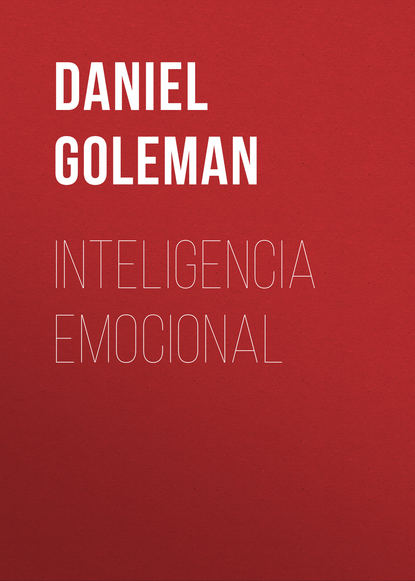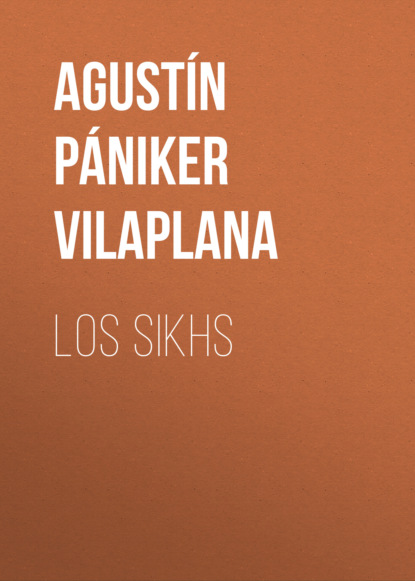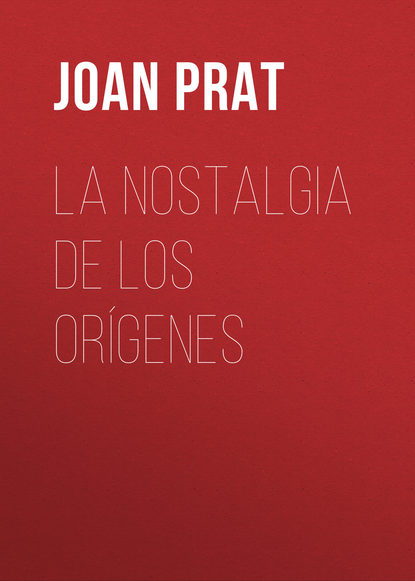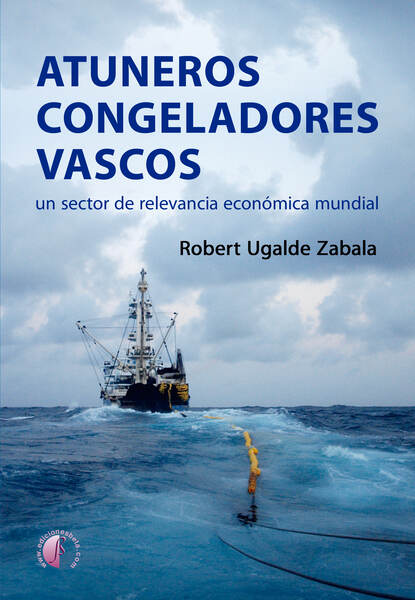En mi principio está mi fin
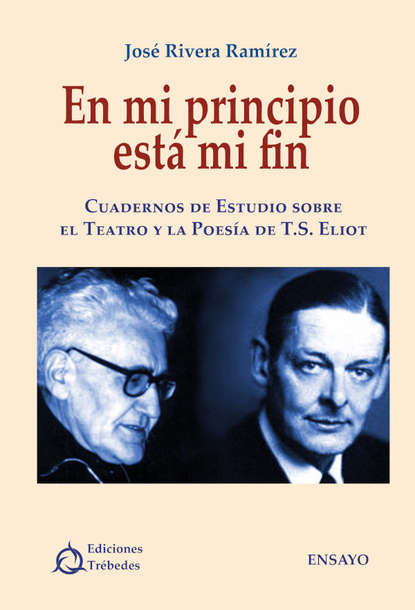
- -
- 100%
- +
El cóctel (1950), nos relata el conflicto de un matrimonio carente de amor. Lavinia y Edward invitan a unos amigos a un cóctel en su casa, pero pocas horas antes Edward descubre que Lavinia, su mujer, le ha abandonado. Los amigos llegan a la fiesta y Edward inventa una excusa para explicar la ausencia de Lavinia. Un invitado misterioso (Riley) pone a Edward frente a su auténtico problema y le va conduciendo a través de una especie de terapia a la que se van sumando la propia Lavinia, Celia, amante de Edward, y Peter, amante de Lavinia. Riley, ayudado por Julia y Alex, va acompañando a los protagonistas a descubrir su misión en la vida, empezando por aceptarse a sí mismos y aprendiendo a amar a los demás.
En El secretario particular (1953), Sir Claude regenta una oficina de negocios en la City londinense y contrata a Colby como su secretario particular, sustituyendo al viejo Eggerson. Colby es realmente hijo de Sir Claude, pero no quiere hacerlo público hasta sondear la reacción de su extravagante esposa, Lady Elizabeth, que desconoce este hecho. Colby es un músico frustrado que ha sido criado por una tía suya (Mrs. Guzzard) pagada por Sir Claude. Las vocaciones frustradas de Sir Claude, que siempre quiso ser alfarero, y de Colby, ya comentada, serán uno de los ejes de la historia. El otro se construye en torno a la paternidad de Lucasta, también hija no reconocida de Sir Claude, la del propio Colby, que finalmente se descubre que no es hijo de Sir Claude, y la identidad de un hijo abandonado de Lady Elizabeth, que finalmente se descubre que es B. Kaghan. El reconocimiento de la paternidad y de la propia vocación constituyen el tema de la obra.
El viejo estadista (1958) se refiere en su título al protagonista, Lord Claverton, un político retirado que ha ocupado importantes cargos en la administración. Vive con su hija Mónica, comprometida con Charles. Lord Claverton recibe la visita de Gómez, que resulta ser un amigo de juventud que tras verse envuelto en asuntos turbios abandonó el país, cambió de nombre y vuelve tras 35 años de ausencia. La presencia de Gómez reaviva recuerdos oscuros de su juventud y pone en evidencia el contraste entre la auténtica existencia de Lord Claverton y la apariencia en la que se ha volcado durante toda su vida. Lord Claverton ingresa en una casa de retiro, regentada por Mrs. Piggott, donde encuentra a Mrs. Carghill, que fue un amor de su juventud y vuelve a reavivar los mismos fantasmas. Aparece entonces Michael, hijo de Lord Claverton, que quiere abandonar el país para huir de su desastrosa vida. El amor entre Mónica y Charles contrasta con el deseo de huida de Michael (del presente) y de Lord Claverton (del pasado). La presencia de Gómez en la casa de retiro desencadena el enfrentamiento de Lord Claverton con sus fantasmas del pasado y su liberación.
Quizá, actualmente, T.S. Eliot sea más cercano al gran público como autor de El libro del viejo Possum sobre gatos domésticos que contiene los poemas en los que se inspiró el musical Cats, obra de éxito mundial relativamente reciente.
Sólo queda advertir al lector que estamos publicando materiales de trabajo (eso son los Cuadernos de Estudio), y pueden encontrar textos pendientes de revisión y con algunos datos imprecisos que hemos mantenido, por fidelidad al autor, tal y como se recogen en el original.
Miguel Ángel Martínez López
Editor
Octubre de 2016
EN MI PRINCIPIO ESTÁ MI FIN
CUADERNOS DE ESTUDIO SOBRE EL TEATRO Y LA POESÍA DE T.S. ELIOT
José Rivera Ramírez
EL SECRETARIO PARTICULAR
Día 12 de febrero de 1966 - madrugada
La comprensión tardía
Sir Claudio respecto de su padre:
“No, nunca le entendí
Era yo entonces demasiado joven.
Y cuando tuve madurez bastante para entenderle no existía ya.”
Y prosigue la misma idea en toda la conversación con Colby (A. I).
Pero se puede ‒y ya se ha dicho‒ comprender hasta un cierto punto. Por eso lo que hay que aceptar y conocer son los límites de la comprensión: Lucasta: “Lo que es difícil es reconocer los límites de nuestra comprensión” (A. II).
El objeto del mutuo conocimiento no es el quién, sino el qué.
Así Colby dice a Lucasta, que va narrarle hechos de su historia:
“…no, mi curiosidad fue por saber qué eres,
Pero nunca quién eres,
En el sentido en que se entiende siempre.” (Act. II).
Y en el Act. III, después que Lucasta conoce la ‒falsa‒ filiación de Colby, responde a la frase de éste:
Colby.- “Pero ahora que sabes lo que soy...
Lucasta.- Quien eres nada más, pues me han dicho
Que eres hermano mío;
Pero así es más difícil conocer lo que eres.
El conocimiento del otro nos hace descubrir semejanza, matizada de desemejanzas:
Lucasta.- “¿Qué he pensado hasta ahora? Es extraño ¿verdad?
Que a medida que vamos conociendo mejor a una
Persona, descubrimos
Que en ciertas cosas tan inesperadas
Se parece muchísimo a nosotros.
Pero entonces se empiezan a advertir diferencias
Dentro de aquellas mismas semejanzas.” (Act. II).
La comprensión de otro es un cambio en el que comprende a otro, porque en realidad el cambio es comprenderse a sí mismo, y el camino ‒un camino al menos‒ la comprensión ajena.
Lucasta.- “Creo que estoy cambiando
Que he cambiado muchísimo en las dos horas últimas.
Colby.- También yo, me parece.
Mas quizás eso que llamamos cambio...
Lucasta.- Sea llegar a comprender mejor lo que uno es en realidad.
Y tal vez la razón de que eso ocurra...
Colby.- Es que se ha comenzado a comprender a otro.”
De ahí Lucasta rompe en el deseo de contar su nacimiento, pero Colby no lo necesita, le interesa ‒temperamento intelectual‒ el qué, no el quién.
Es evidente, que todo este sentido de comprensión no es un movimiento desapasionado ‒yo no sé por qué se empeña el vulgo (que es casi todo el mundo) en oponer idea y pasión, como si uno no pudiera apasionarse intelectualmente‒ sino un conocer al otro, lo que es y poderse poner en comunicación con él. Hay por tanto interacción entre el conocimiento propio y el ajeno.
Por lo demás, un medio de llegar a comprenderse es dar un cierto crédito a la capacidad de comprensión de los demás:
Lady Isabel.- “¿Por qué?. No es que yo crea entenderte muy bien
Y sé que tú tampoco crees que te entienda nada.
Tal vez es cierto. Pero sí quisiera
Que me hablases a veces como si te entendiese;
Quizás así llegase a entenderte mejor.” (Act. III).
Naturalmente una dificultad para la comprensión son los presupuestos, Sir Claudio y Lady Isabel han dado por supuesto, cada uno, muchas cosas del otro, y así han vivido sin conocerse, sin darse cuenta de los problemas más vitales para el otro (Act. III).
También el entenderse dos ‒el matrimonio en este caso‒ sirve para entender a otros. Y para Lady Isabel, aún es posible llegar a entenderse.
La regla de Sr. Claudio:
“Mi norma es recordar
Que no comprendo a nadie más
Sin tener certeza jamás luego
De que no me comprendas a mí...
Mejor, acaso de lo que yo quisiera.” (Act. I).
En resumen, la comprensión aparece como una tendencia hacia el otro, que me une a él ‒que me une a los otros‒ que me cambia a mí. La comprensión de uno mismo está ligada a la comprensión de los demás. Pero lleva toda la limitación, la tendencia a la perfección, el fracaso último ‒solo se comprende demasiado tarde‒ de todo lo humano. Y la comprensión, o mejor, el sentirse comprendido y comprender a la vez, es una vivencia motora (Colby se mueve por eso ‒además de la idea filial‒ a tomar la profesión repugnante).
Desde el punto de vista sobrenatural, la comprensión ‒tal como está entendida por Eliot en esta obra‒ es un resultado necesario del ser-persona-cristiana. Persona: ser-en-sí, con entendimiento y voluntad y afectividad sensible. Ser abierto a recibir y dar (porque imagen de Dios: imagen - recibe - de Dios da). Ahora, el entendimiento introduce en sí al ser conocido, y la comprensión es acto intelectual - la afectividad va hacia el otro. Así, por la comprensión nos unimos ‒progresiva y siempre imperfectamente‒ al otro. Y reproducimos los actos trinitarios.
El tema de la vocación
La tendencia a una realización ‒que es siempre un realizarse personal‒ debería llevar a la actuación. Ahora, la tendencia si es intensa, ama ‒se complace en ella‒ la obra, el operatum. Y entonces viene el dolor de no poder llegar a ser perfecto en la operación. Ante esto hay dos posturas de aceptación: una, la aceptación de ciertas circunstancias exteriores, por las cuales abandonamos la realización de la tendencia como la obra de nuestra vida, y entonces queda relegada a un terreno algo irreal que es como una evasión de lo demás, o la aceptación de una imperfección personal, de la realización imperfecta del mismo operatum.
Sir Claudio ha tomado la primera postura, una vez convencido de que no llega a la maestría. Colby comienza el mismo camino, pero al descubrir la persona verdadera de su padre ‒un organista no muy bueno‒ decide aceptar esta segunda imposición. Como se ve, en la decisión de Colby influye, en ambos casos, una afectividad extrínseca a la tendencia que en el primer caso (y es bueno notar que el caso es ontológicamente falso) le lleva a la renuncia, y en el segundo a la dedicación humilde.
Los párrafos dedicados a este tema son especialmente hermosos. La descripción del dolor del Sr. Claudio y de Colby en su renuncia; la comprensión mutua, y la postura de Colby ante la música, que no quiere que otros oigan. Creo que todo el que tenga “llamada” y no “elección” sentirá las palabras de Colby:
“Siempre que toco para mí, escucho
La música que hubiera querido escribir yo
Como dentro de sí la oyó el autor;
Pero si toco para los demás,
Me doy perfecta cuenta de que lo que ellos oyen
No es lo que oigo yo cuando para mí toco.
Oigo entonces la música de un gran músico, y ellos
Una interpretación muy inferior.
Por eso he desistido de tocar delante de la gente.
Tan sólo soy feliz si toco para mí.” (Act. I)
(Cambiando música por palabra, por exposición de la verdad, es, literalmente, lo que siento al hablar. Podríamos recordar la poesía de Gerardo Diego: “no el ser sordo, el ser mudo, es mi condenación”).
Ahora todo esto plantea un problema de sumo interés. No digo que Eliot se lo planteara así, ni tampoco lo niego, simplemente lo ignoro, aunque para esas fechas Eliot aún no vivía en cristiano. Es el problema de la vocación entendida en su sentido religioso. Lo más normal es que los hombres den por supuesto, que las circunstancias externas son siempre y plenamente significativas de lo que hay que hacer, quiero decir, de la voluntad de Dios, de la misión que señala al hombre. Sin embargo, el hombre cristiano tiene una sola misión ‒conocer y amar a Dios, y expandir ese conocimiento amoroso‒ que se realiza en una determinada forma de vivir. Las facultades no se desarrollan lo mismo en una situación que en otra. Las circunstancias externas son una de las manifestaciones de los designios paternales, pero sólo una, y además necesitada de interpretación. Pero hay otras, y es precisamente la tendencia interior, interpretada a la luz de Cristo. “Buscad el Reino de Dios y su justicia, y lo demás se os dará por añadidura”. Todo lo contrario de lo que se hace de ordinario. Se determina que uno debe hacer tales o cuales tareas y ‒no sé por qué ley‒ que Dios tiene que derramar su gracia. Pero esto no es más que una manifestación de la primacía de lo externo sobre lo interno, de los visible sobre lo invisible. No se cuenta con que las circunstancias externas están en manos de Dios, que las cambia a su gusto, y que, además, fortalece el ánimo para luchar contra las dificultades. De esta visión miope brota el miedo a decidirse, el ir aplazando las decisiones y el no realizarse como imagen de Dios.
Porque, por otra parte, el hombre, aun teniendo su línea vocacional, es plurivalente, puede obtener éxitos en otros campos, y entonces dejarse llevar de ellos y cambiar, destrozando su verdadera personalidad-imagen.
Es lo que expresa perfectamente Colby a Sir Claudio:
“Ver que hay algo que soy capaz de hacer
Y tan lejano de mi interés de un día,
Me da, en cierta manera,
Una especie de nueva confianza en mí mismo
Que nunca tuve antes.”
(La vocación interpretada con soberbia: llegar a la cumbre de la perfección en la tarea, pese al atractivo, le produce desconfianza. Las nuevas faenas se la dan en cambio, porque le son más fáciles).
“No obstante, al mismo tiempo,
Tengo una sensación de confusión.
Y no aludo al trabajo, sino a mí.
Es como si estuviese
Convirtiéndome ya en otra persona
...............................
Pero no estoy seguro
De que me plazca nada ese otro ser distinto
En que siento que estoy ya convirtiéndome...
Aunque lo cierto es que me fascina.
Y, sin embargo, aún de tarde en tarde,
Cuando menos lo espero y la imaginación
Está limpia y vacía,
Andando por la calle, o despierto en la noche
Esa persona de antes,
La que en un tiempo solía yo ser,
Vuelve a ocupar su puesto,
Y soy, una vez más, el frustrado organista;
Y, así, por un instante,
Aquello que soy incapaz de lograr
El arte en el que nunca pude sobresalir,
No parece el único digno de realizarse,
La sola cosa que quisiera hacer.
Y he de luchar con esa otra persona.”
Naturalmente todo esto no tiene nada que ver con esa ola promocionista que se ha despertado en la Iglesia. Realizar la vocación no es, precisamente siempre, promocionar externamente, ni en todos los valores humanos. Significa, por el contrario, la renuncia a muchos de ellos. Y hay un enorme ejercicio de fe, esperanza, humildad, pasividad ‒y naturalmente actividad consecuente‒ y de caridad. Mientras que la frustración de la vocación lleva a apartarse, a encerrarse en sí mismo. O también a complacerse en las faenas más fáciles de la no vocación. Todo esto toma aspectos distintos en los caracteres soberbios o sensuales. La no aceptación de la propia limitación como organista, lleva a Colby a tocar para sí mismo, hasta que el deseo de comprender a su padre le inclina a aceptar la vocación de Dios: organista mediocre. Pero ahora ya tocará para los demás.
En toda la actuación apostólica hay que distinguir dos desviaciones. Son fundamentales: las que simplemente no reconocen la supremacía de lo espiritual, es decir, del impulso del Espíritu. Las que pretenden que el lenguaje de Dios se acaba en la creación visible, o, a lo más, controlable inmediatamente; hay otras que son puramente pedagógicas ‒¡lo cual no significan que sean leves!‒ porque no tienen en cuenta la reacción humana ordinaria ANTE LA proposición de ciertas verdades.
La idea de promoción solo es justa “secundum quid” o simpliciter para el que lo entiende bien, porque el objeto del hombre no es simplemente desarrollar todas sus facultades al máximo, sino desarrollarse como imagen ‒y por tanto, con una perfección muy relativa‒ de Dios al máximo. Y al hombre que se le propone una promoción humana de hecho ‒aquí entra lo pedagógico‒ difícilmente puede comprender el sentido cristiano de esa promoción, puesto que tiene mucho más desarrollado el sentido natural que el sobrenatural.
Por otro lado, en la obra es curioso como Colby llega a encontrar su vocación, su realización de imagen, por el camino ontológico: pretendiendo acomodarse a su padre, para conocerle mejor. Es decir, que llega a Dios por la imagen de Dios, que Dios mismo le ha puesto cerca. Y todo ello es en sí ‒no digo en la obra de Eliot, en el alma de Colby‒ caridad.
Como se ve, el desequilibrio de Colby viene del deseo de realizar el operatum perfecto. Como Dios.
Cosas semejantes expresa Sir Claudio en la misma conversación (p. 52-55).
El tema de la soledad
Colby desea no estar solo. Hasta el punto de que su retiro ‒su música, donde se retira de las tareas impuestas‒ le parece irreal, simplemente porque no tiene a nadie a quien ofrecérselo. Por eso establece el paralelo con Eggers. Lo que hace realidad no es la cosa, sino la persona, que da sentido a las cosas (p. 67-9). Pero se trata de la persona, no de la gente.
Colby.-“Contigo, sin embargo,
No estaba en soledad ni ante la gente”
y eso porque
“No puedo acostumbrarme a hacerlo para otros;
Pero cuando estoy solo, no consigo olvidar
Que es sólo para mí para quien toco.” (Ac. II).
Eggers, por el contrario, tiene su huerto que es real, porque en él recoge
“Remolachas, guisantes o judías
Para su esposa todo”.
Esta misma distinción: soledad - compañía de la gente - y eso otro, aparece en The Cocktail Party. Peter dice a Edward:
“Y para estar con Celia, que era algo diferente
A la compañía o a la soledad”1 (act. I).
Por eso el estar solo hace las cosas irreales:
“Heme allí... solo, en ese «huerto» mío.
Ese es el caso: solo. Por eso no es real.”
Lo que completa al hombre, lo que le hace real no son, pues, las cosas ‒que sólo tienen realidad del hombre mismo‒ ni la gente, con quien no entra en comunión humana, sino eso, la comunión con otras personas. Y cuando no tiene esto vive en dos mundos irreales: el de los hombres que no son encontrados en su interioridad, por tanto, en su humanidad, y el suyo propio, que carente de comunión con otro es irreal:
“Basta ese simple hecho de sentirme allí solo
Para que pase a ser irreal para mí.”
Colby comprende que Dios le haría todo real:
“Si yo fuera un hombre religioso,
Dios se pasearía por mi huerto,
y eso haría que el mundo exterior se volviese
aceptable y real, supongo yo.”
Para Colby, afectivo-intelectual, que no precisa ver, todo el problema se resuelve cuando establece la comunión con su padre muerto. Al conocer quién es su padre, el deseo de comprenderlo le hace aceptar, de golpe, su vocación real, verlo todo como real.
Por eso, la soledad está muy relacionada con la comprensión. Sentirme comprendido ‒de verdad‒ es sentirse amado y comunicado, aceptado. Por eso la comprensión tiene capacidad de cambiar:
“Quizá si alguien, ahora,
alcanza a verme tal y como soy
sea posible convertirme en mí.”
Es el deseo de Lucasta. Puesto que el hombre ‒por ser persona‒ no es ser aislado, sólo puede realizarse cuando entra en comunión con otro. Cuando es conocido ‒lo cual supone ser conocido en su vocación‒ aceptado, amado. Para Lucasta ser aceptado es algo maravilloso, pero infrecuente:
“Es tan maravilloso eso: ¡ser aceptado!
Pero hasta ahora nadie me «aceptó simplemente».”
Naturalmente de todo esto brotan inmensas consecuencias: la necesidad del contacto personal con Dios, con Cristo... La incapacidad de suplir esto con “grupos”. La necesidad de “representar” a Dios, a Cristo, ante cada hombre. Y un concepto mucho más profundo de la realidad.
El tema de la realidad
Para Sir Claudio, pese a sus éxitos como financiero, lo real es lo otro. Es contemplando a solas sus objetos, cuando siente
“Un angustioso éxtasis
Que me hace la vida soportable.
Es todo cuanto tengo. Me imagino que acaso
Ocupe el sitio de la religión”.
Por eso aconseja a Colby la huida hacia su mundo “verdadero”:
“Quiero proporcionarte un buen piano
El mejor, desde luego.
Así, cuando estés solo en la tarde con él
Creo que has de escaparte por la puerta secreta
Hacia ese verdadero mundo tuyo”. (Act. I).
Todo esto crea una disposición que hace irreal al hombre mismo, que le impide realizarse;
“Las personas que son de verdad religiosas
‒No conocí ninguna‒
Podrán tal vez hallar cierta unidad.
Y los hombres geniales.
Otros hay, me parece, que lo más que consiguen
Es vivir en dos mundos,
Ambos como una especie de artificio.
Esos somos tú y yo.” (Act. I).
Ya hemos visto la relación de la realidad con la comunión. Y la relación de la comunión con Dios. Por eso tenemos un concepto de realidad, mucho más importante que el corriente. El simple adaptarse a las circunstancias, creer en los hechos sin más, lleva a una vida falsa. Es curioso, pero a la postre, es Lady Isabel quien encuentra a su hijo, mientras Sir Claudio acaba sabiendo que su hijo no ha existido nunca. Y, sin embargo, es Lady Isabel quien dice a Sir Claudio
“Yo no creo en los hechos, y tú sí.
Esa es la diferencia que existe entre nosotros”.
Y Colby señala la diferencia entre hechos vivos y hechos muertos. Lo que importa no es la pesadumbre material del hecho o de la cosa, sino su significado
“Y es mejor no saber que conocer un hecho
Y advertir que eso nada significa.
..................................
En el instante en que nací
El que fuese mi madre ‒si de verdad lo es‒
Era, sí, un hecho vivo.
Ahora es ya un hecho muerto.
Y de los hechos muertos no es posible
Que nada vivo brote” (Act. II).
Lo real está dentro del hombre, porque el hombre es ante todo espíritu ‒no solo espíritu‒. Así Lucasta.
“¿Sabes que estoy un poco celosa de tu música?
Y eso es porque la veo como un medio
De establecer contacto con un mundo
Más real que ninguno de cuantos he vivido.”
La realidad es incognoscible en su perfección. Sin embargo, el hombre puede conocerla hasta cierto punto, pero no hay que llamar realidad sin más a lo que se ve, pues entonces falseamos la misma esencia de lo que vemos. Es como, si viendo un objeto creyéramos que era simplemente color ‒como el arco iris‒ y quisiéramos cruzar por medio de él. Nos romperíamos el cuerpo. Ahora, el sentido de las cosas es ser signo de Dios. Todo otro conocimiento es aún más irreal que el simple desconocimiento, y toda aceptación de las cosas como las vemos, nos lleva al fracaso, a la muerte, como a Sir Claudio, a quien define Colby:
“Usted se ha convertido ya en un hombre
Que no tiene ninguna ilusión para sí
Ni tampoco ambiciones.” (Act. III).
Por otra parte, la realidad sensible ‒y aun no sensible‒ la creamos nosotros. Para que sea real perfectamente debe ser signo nuestro.
El tema de la aceptación
Es necesario aceptar las realidades que se nos presentan. Sir Claudio es evidente entusiasta de esta idea:
“Cuando no se poseen fuerzas para poderle
Imponer a la vida condiciones,
Hay que aceptar las que ella nos imponga”. (Act. I)
…
“¿Comprendes ahora
Lo que quise decir cuando te hablaba
De que hay que aceptar
Las condiciones que la vida impone
Aun hasta ese punto
De aceptar .... lo ficticio?” (Id).
Y la Señora Guzzard:
“Es preciso que todos sepamos adaptarnos
Al deseo que ha sido satisfecho.
Sé que el proceso habrá de ser penoso”. (Act. III).
Pero habrá que distinguir: hay aceptación de cosas y sucesos y aceptación de personas. La simple aceptación de lo que es puede llevarnos a dos posturas: al simple recibir, y es la postura de Sir Claudio, que acaba llevando a la esterilidad y, más aún, incluso a la aceptación de la falsedad (en la realidad ‒que no era tal‒ y en la postura, la actividad); y la aceptación para trabajar sobre ella. Sólo la aceptación humilde, pero aceptación de algo que viene de Dios, por tanto, junto con una fuerza activante, es la aceptación cristiana. La aceptación de una realidad temporal supone, en primer lugar, el estímulo al conocimiento. Sir Claudio, con su postura de pura aceptación ‒por decirlo así‒ se ha engañado respecto de sus capacidades, respecto de las capacidades de Colby, e incluso respecto de su propia paternidad, que es sencillamente falsa, inexistente. Es Lady Isabel ‒que no cree en los hechos‒ la que descubre la realidad de los hechos. Dentro de todo el conjunto, Lady Isabel es la única que, al menos, cree en cierta espiritualidad, obra ‒sin sentido común‒ por cierta inspiración... y averigua la verdad. Lo mismo ocurre con las personas. Ciertamente no es ordinario ser aceptado simplemente ‒a Lucasta nunca le había sucedido‒; pero aceptar una realidad es aceptarla como es en su totalidad, como Dios la conoce ‒y la crea‒ con todas sus posibilidades. Aceptar a una persona es aceptarla ‒accipere - recibirla‒ con todos sus defectos, pero también con todas sus posibilidades, sus perfectibilidades. Y esto es lo que se olvida. Al hombre que no admite sus posibilidades, al que reniega de ellas, Dios no le acepta, le arroja al infierno: “idos malditos al fuego eterno...”. Si aceptamos el pecado ‒el acto, la persona que peca‒ es porque es expiable. De lo contrario, no recibimos sino la caricatura, lo que ha de desaparecer, o lo condenable, lo que, de hecho, se ha de condenar. Colby se salva porque se acepta con sus limitaciones, pero con toda su realidad, con su voz interior, con su vocación.