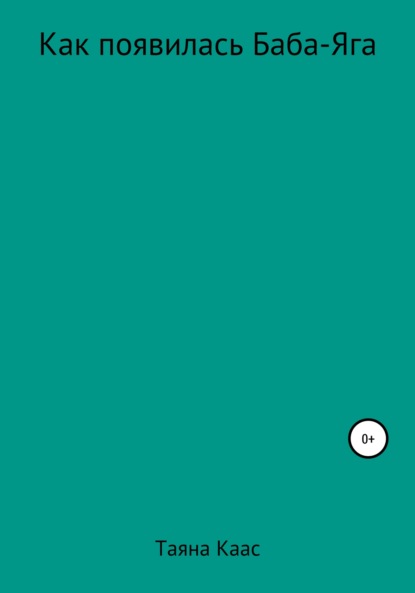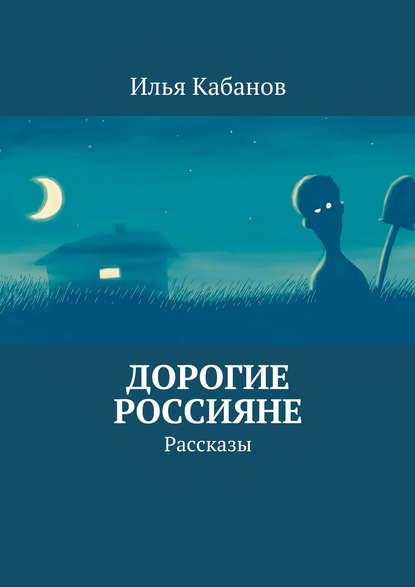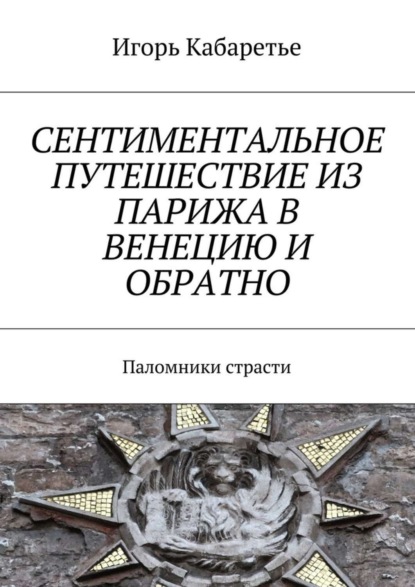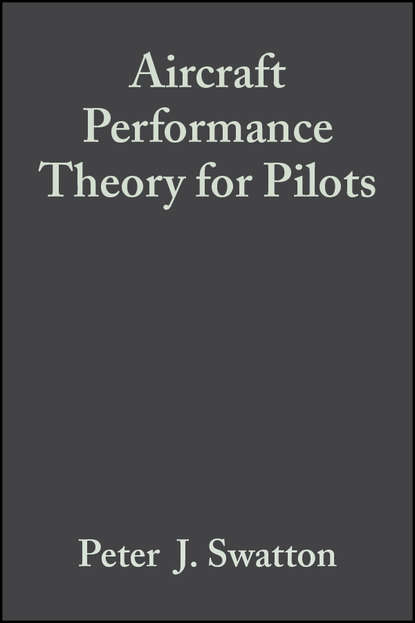El mundo indígena en América Latina: miradas y perspectivas
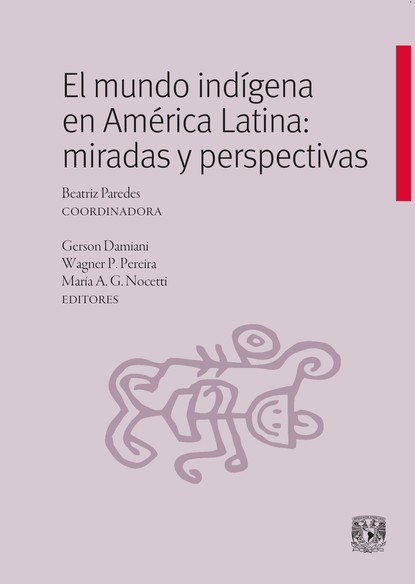
- -
- 100%
- +
Contaban con métodos de aprovisionamiento y distribución de alimentos para situaciones de emergencia, desastres, guerras. Conocían procedimientos de conservación de alimentos y disponían de depósitos estatales, llamados tambos, distribuidos a lo largo de los caminos.
Los incas alcanzaron un alto nivel de civilización. Mencionaremos algunos de sus logros:
Conformaron una amplia red de caminos reuniendo y ampliando los caminos precolombinos, conformando el Qhapaq Ñan, una red vial de más de 30 mil kilómetros, que unía su territorio, pasando por seis países actuales. Parte de camino estaba empedrado, comprendía puentes colgantes. Aún se conservan sectores de ellos.
Contaron con un sistema de comunicaciones basado en correos humanos, los chasquis, que transportaban órdenes, quipus y recibían encargos. Es así que, por ejemplo, el Inca estando en el Cuzco podía comer pescado fresco del mar.
Desarrollaron un sistema de fortificaciones, como Sacsahuamán.
Desarrollaron un sistema de ingeniería hidráulica, canales de riego, fertilización de tierras, sistemas de cultivo mediante andenes (gradas en las montañas), laboratorios de cultivo.
Tuvieron uso del calendario y desarrollo de la astronomía.
Trabajaron los metales: oro, plata, bronce. Al llegar los españoles hallaron que el jardín del templo del Coricancha estaba lleno de plantas y animales, todos hechos de oro. El precio del rescate del Inca Atahualpa fue un cuarto de oro y dos de plata hasta la altura del brazo extendido del Inca, cuya estatura era de 1.80 m.
Aunque carecieron de escritura, al menos como se entiende desde el punto de vista occidental, pues se discute si tuvieron un sistema pictográfico, poseyeron un sistema de contabilidad desarrollado, en base a cordeles anudados, llamados quipus.
Desarrollaron la textilería polícroma y con diseños geométricos.
En ingeniería, los incas nos dejaron grandes construcciones. Machu Picchu es la más famosa, considerada una de las siete maravillas modernas del mundo. Es una ciudadela ceremonial y de descanso del Inca, protegida por su ubicación estratégica en lo alto de una montaña, al pie de un caudaloso río, en medio de la Selva Alta o Ruparupa. Lograron trasladar enormes rocas, colocarlas unas sobre otras de manera estable, uniéndolas de tal manera que entre ellas no pasa un alfiler. Cabe señalar que los incas, al igual que los aztecas, no conocieron la rueda ni tuvieron animales de tiro.
Sus leyes morales se resumían en tres normas: Ama sua (no robes), Ama quella (no seas ocioso) y Ama llulla (no mientas). En el ámbito religioso adoraban al dios Sol, llamado Inti, y tuvieron otras deidades, como Viracocha, considerado creador y ordenador del mundo; respetaban las deidades locales de los pueblos conquistados. En su cosmovisión, el ser humano provenía de espacios naturales considerados divinos. Es así que se veneraba a la Pachamama, o madre tierra, rindiéndosele tributo. En esa cosmovisión, coexistían tres partes que la conformaban: Uku Pacha, el mundo de abajo; Kay Pacha, el mundo terrenal; y Hanan Pacha, el mundo celestial.
En el ámbito de sus relaciones internacionales, los incas fueron relacionándose con otros pueblos, a quienes iban conquistando por la vía pacífica, por ejemplo, mediante enlaces matrimoniales o promesas de seguridad y de mantención de privilegios a los curacas locales. En algunos casos, se apelaba a la amenaza del uso de la fuerza y, en otros, la conquista se efectuaba a través de guerras. Una de las más importantes, comparable quizás con la de romanos y cartagineses, fue la contienda entre los incas y los chancas, quienes llegaron a amenazar la ciudad del Cuzco, motivando la huida del Inca y de su heredero. Esa guerra fue ganada por uno de los príncipes, Cusi Yupanqui, quien recurrió a alianzas con pueblos vecinos, de los cuales obtuvo el apoyo de sólo dos, mientras que otros quedaron a la expectativa, apelando entonces el príncipe inca a una estratagema, perpetuada en la leyenda de los pururaucas, o soldados de piedra, que relata cómo el príncipe Cusí Yupanqui vistió a las piedras como soldados, para hacer que pareciese que contaba con muchas más tropas de las que realmente tenía y que luego las piedras se transformaron en soldados y aplastaron a los chancas. Se entiende que dichas piedras eran las tropas de los pueblos vecinos que contemplaban desde las alturas el desarrollo de la batalla. Ese triunfo permitió que el príncipe Cusi Yupanqui, a pesar de no ser el heredero, lograse convertirse en Inca, tomando el nombre de Pachacútec. Esa victoria marcó un quiebre en la historia inca, el cual pasó de librar guerras locales con sus vecinos a una política de expansión territorial, sea por medios pacíficos o militares, sea contando siempre con el uso de la fuerza como último recurso.
Ese sistema de conquistas estaba complementado por uno demográfico, en que los incas desplazaban poblaciones enteras, destacando los llamados mitimaes. Así, el fenómeno migratorio tiene raíces históricas. Además de ello, los incas contaban con representantes suyos, los llamados orejones, y un amplio sistema administrativo. Asimismo, cabe señalar que los incas emprendieron una expedición cruzando el océano Pacífico, hasta la Polinesia, liderada por el príncipe Túpac Yupanqui –sucesor de Pachacútec–, y que sirvió en el siglo xx de inspiración al noruego Thor Heyerdahl para llevar a cabo, exitosamente, su famosa expedición siguiendo el mismo trayecto en la balsa Kon-Tiki.
¿Por qué cayó el Imperio Inca? ¿Cómo millones de habitantes pudieron ser conquistados por un grupo reducido de extranjeros? Para vosotros, estudiosos de las relaciones internacionales, son preguntas de especial significación. Tenemos razones de tipo tecnológico: los españoles poseían armas de fuego, contaban además con caballos. Esos elementos, además del valor militar que poseían, tenían adicionalmente la ventaja de la impresión psicológica que generaban entre quienes no habían visto ni conocido ni imaginado algo así. A ello se suma que el imperio estaba dividido por la lucha por el poder entre Atahualpa y su hermano Huáscar, legítimo Inca. Un elemento, aparentemente anecdótico fue el apoyo que los españoles tuvieron por parte del indígena rebautizado como Felipillo, quien fungía de traductor e informador. Pero, yendo más allá y retomando el tema de la libertad como valor en la sociedad inca, no debemos olvidar que el Imperio Inca se había extendido gracias al sometimiento de numerosos pueblos distintos, sometimiento efectuado en muchos casos por la fuerza o mediante amenaza al uso de la fuerza. En ese sentido, los españoles fueron percibidos como liberadores por los pueblos sometidos por los incas.
El Estado inca había desarrollado una considerable expansión en pocos decenios, efectuado un aprovechamiento de los recursos humanos y territoriales, sin consolidar una real integración ni la conformación de una unidad nacional, de un sentido de pertenencia. El inca se conformaba con detentar el poder absoluto, con la división de tierras, la presencia de su sistema administrativo, las contribuciones a sus ejércitos, el uso de una lengua común. María Rostworowski señala al respecto: “Fueron las mismas instituciones que en los inicios permitieron el desarrollo del Estado inca las que le dieron una gran fragilidad”.5 El sistema de reciprocidad y el de señoríos se hallaron debilitados a la llegada de los españoles.
Estas consideraciones nos permiten pensar en algunos paralelismos entre incas y romanos: imperios de gran extensión –articulados con una amplia red vial y con ejércitos poderosos–, que asimilaron lo mejor de las diversas culturas que les antecedieron o de aquellas que habían dominado.
Finalmente, mencionaremos algunos paralelismos entre aztecas e incas. Son dos grandes imperios indígenas americanos, uno al norte y otro al sur del continente, que alcanzaron ambos un gran desarrollo cultural, político y territorial, con expresiones de desarrollo cultural y tecnológico admirables. Ambos constituyeron la última etapa de un pasado precolombino constituido por numerosas civilizaciones previas: olmecas, toltecas, mayas, por citar algunas de México; chavines, mochicas, tiahuanacos, waris, por citar otras del Perú. Ambas terminaron con la conquista española. Cabe preguntarse si más allá de dicho paralelismo hubo alguna interrelación entre ambos pueblos. Un tema para los arqueólogos. Diremos que hay evidencias de ello, como la presencia del maíz en el Perú y del cacao en México.
Podríamos hablar por horas y días enteros sobre aztecas e incas, sobre las culturas precolombinas, pero valgan estas breves presentaciones como un aliciente para animar a cada uno de ustedes a la profundización de culturas que marcan el pasado con proyección hasta el presente del continente americano, de América Latina, que son parte del contexto histórico-cultural de los pueblos que habitan estas tierras, este continente del que Brasil forma parte. El conocimiento recíproco de nuestras historias constituye, como ustedes, un elemento importante en nuestras relaciones e integración.
* Presentación en el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de São Paulo (IRI-USP), São Paulo, 25 de abril de 2017.
** Embajador del Perú en Brasil.
1 Louis Boudin, La vida cotidiana en el tiempo de los últimos incas, trad. Celia Beatriz Pierini de Pagés Larraya, Buenos Aires, Hachette, 1987 (Nueva Colección Clio).
2 María Rostworowski, “Redes económicas del Estado inca: el ‘Ruego’ y la ‘Dádiva’”, en Víctor Vich, El Estado está de vuelta: desigualdad, diversidad y democracia, Lima, Instituto de Estudios Peruanos (IEP), 2005, p. 15 (Perú Problema, 30).
3 Idem, Historia del Tahuantinsuyu, Lima, Instituto de Estudios Peruanos (IEP), 2014 (Obras Completas, 8; Série História Andina, 41).
4 ldem.
5 ldem.
EL INDIO RECONOCIDO*
Guillermo Bonfil Batallaspan **
Uno de los caminos para eludir el problema de la indianidad de México ha sido convertir ideológicamente a un sector de la población nacional en el depositario único de los remanentes que, a pesar de todo, se admite que persisten de aquel pasado ajeno. Los indios, denominados genéricamente, resuelven así el absurdo evidente de una civilización muerta por decreto. ¿Qué queda de aquello? Esto: los indios.
Y están aquí, en efecto. En las regiones indias se les puede reconocer por los signos externos: las ropas que usan, el “dialecto” que hablan, la forma de sus chozas, sus fiestas y costumbres. Sin embargo, en general, los mexicanos sabemos poco de los indios, de “nuestros” indios. ¿Cuántos son?, ¿cuántos pueblos componen ese abigarrado mosaico étnico que el colonizador encubrió bajo el término único de “indio”: el colonizado, el vencido?, ¿cuántas lenguas aborígenes se hablan? Pero más allá de estos fríos datos –por otra parte, sintomáticamente difíciles de precisar–, la cuestión está en que el rechazo a lo indio nos cierra la posibilidad de entender formas diferentes de vida y alternativas. A muy pocos parece interesarles qué significa ser indio, vivir la vida y la cultura de una comunidad india, padecer sus afanes y gozar sus ilusiones. Se reconoce al indio a través del prejuicio fácil: el indio flojo, primitivo, ignorante, si acaso pintoresco, pero siempre el lastre que nos impide ser el país que debíamos ser.
LA RAZÓN DE SER INDIO
No es posible dar una cifra precisa del número de mexicanos que se consideran a sí mismos miembros de un pueblo indígena, es decir, de los que asumen una identidad étnica particular y se sienten colectivamente parte de un “nosotros” diferente de “los otros”. En México no hay una definición jurídica de la condición de indio, que sería un camino formal para estimar un número: aquí todos somos iguales, aunque también hay indios. Los censos sólo registran un dato pertinente, pero de ninguna manera suficiente: población de cinco años y más que habla alguna lengua indígena. El Censo de 1980 arroja un total de 5 181 038, de los cuales 3 699 653 hablan también español. Estas cifras y las correspondientes de censos anteriores han sido frecuentemente criticadas y puestas en duda, hasta dar lugar a que se hable de un “etnocidio estadístico”, esto es, una reducción sustancial de las cantidades reales debida, en principio, a una insuficiente y defectuosa captación de los datos. Se sabe bien que muchas personas que tienen por lengua materna un idioma indígena lo ocultan y niegan que lo hablen; son problemas que nos remiten de nuevo a la situación colonial, a las identidades prohibidas y las lenguas proscritas, al logro final de la colonización, cuando el colonizado acepta internamente la inferioridad que el colonizador le atribuye, reniega de sí mismo y busca asumir una identidad diferente, otra. Agréguese, en muchos casos, la actitud de autoridades locales “progresistas”, ansiosas de probar a cualquier precio que aquí, en este pueblo, ya no hay indios o ya son menos: nos hemos vuelto “gente de razón”.
Sin embargo, aparte de depurar las cifras censales, el problema consiste en que hablar una lengua indígena, con ser un dato importante, no permite concluir que todos los hablantes y sólo los hablantes de las lenguas aborígenes constituyan el total de la población india. No es un problema de naturaleza lingüística, aunque el idioma desempeñe un papel de gran importancia; son elementos sociales y culturales los que determinan la pertenencia a un pueblo específico, en este caso un pueblo indio. Conviene entonces intentar caracterizar al pueblo o grupo indígena (grupo étnico), para después hacer la estimación de cuántos indios hay en México.
Los pueblos indios, como cualquier pueblo en cualquier lugar y momento, provienen de una historia particular, propia. A lo largo de esa historia –milenaria, en muchos casos– cada generación transmite a las siguientes un legado que es su cultura. La cultura abarca elementos muy diversos: incluye objetos y bienes materiales que ese sistema social organizado que aquí denominamos pueblo considera suyos: un territorio y los recursos naturales que contiene, las habitaciones, los espacios y edificios públicos, las instalaciones productivas y ceremoniales, sitios sagrados, el lugar donde están enterrados nuestros muertos, los instrumentos de trabajo y los objetos que enmarcan y hacen posible la vida cotidiana; en fin, todo el repertorio material que ha sido inventado o adoptado al paso del tiempo y que consideramos nuestro –de nosotros– los mayas, los tarahumaras, los mixes.
Se trasmiten también, como parte de la cultura que se hereda, las formas de organización social: qué deberes y derechos se tienen que observar entre los miembros de la familia, en la comunidad, en el pueblo en su conjunto; cómo solicitar la colaboración de los demás y cómo retribuirla; a quién acudir en busca de orientación, decisión, o remedio. Todo lo anterior lleva ya a otro campo: los conocimientos que se heredan.
Aprendemos a hacer las cosas, a trabajar en lo que aquí se trabaja, a interpretar la naturaleza y sus signos, a encontrar los caminos para enfrentar los problemas, a nombrar las cosas. Y junto con esto recibimos también valores: lo que es bueno y lo que es malo, lo que es deseable y lo que no lo es, lo permitido y lo prohibido, lo que debe ser, el valor relativo de los actos y las cosas. Y una generación transmite a otras los códigos que le permiten comunicarse y entenderse entre sí: un idioma que expresa además la peculiar visión del mundo, el pensamiento creado por el grupo a lo largo de su historia; una manera de gestos, de tonos de voz, de miradas y actitudes que tienen significado para nosotros, y muchas veces sólo para nosotros. Y más en el fondo, se transmite también, como parte de la cultura, un abanico de sentimientos que nos hacen participar, aceptar, creer, sin el cual y por su correspondencia con el de los demás miembros del grupo, sería imposible la relación personal y el esfuerzo conjunto. Tal es la cultura, la que cada nueva generación recibe, enriquecida por el esfuerzo y la imaginación de los mayores, en la que se forma y a la que a su vez enriquece.
Es la cultura propia, la nuestra, a la que tenemos acceso y derecho exclusivamente “nosotros”. La historia ha definido quiénes somos “nosotros”, cuándo se es y cuándo no se es, o se deja de ser, parte de este universo social que es heredero, depositario y usufructuario legítimo de una cultura propia, nuestra cultura. Cada pueblo establece los límites y las normas: hay formas de ingresar, de ser aceptado; hay también maneras de perder la pertenencia. Esto es lo que se expresa en la identidad. Saberse y asumirse como integrante de un pueblo, y ser reconocido como tal por propios y extraños, significa formar parte de una sociedad que tiene por patrimonio una cultura, propia, exclusiva, de la cual se beneficia y sobre la cual tiene derecho a decidir, según las normas, derechos y privilegios que la propia cultura establece (y que cambian con el tiempo), todo aquel que sea reconocido como miembro del grupo, de ese pueblo particular y único, diferente.
Desde esta perspectiva podemos entender mejor el significado de pertenencia a un grupo étnico, sin olvidar que todos pertenecemos necesariamente a una sociedad definida, que puede ser pequeña o muy grande, pero que siempre tiene límites precisos, normas de pertenencia y un acervo cultural que considera propio y exclusivo. El indio no se define por una serie de rasgos culturales externos que lo hacen diferente a los ojos de los extraños (la indumentaria, la lengua, la manera, etc.); se define por pertenecer a una colectividad organizada (un grupo, una sociedad, un pueblo) que posee una herencia cultural propia que ha sido forjada y transformada históricamente, por generaciones sucesivas; en relación a esa cultura propia, se sabe y se siente maya, purépecha, seri o huasteco.
En el caso específico de los pueblos indios de México, hay una condición histórica que es indispensable tomar en cuenta para entender sus características y su situación actual: el hecho de que durante quinientos años han sido los colonizados. La dominación colonial ha tenido efectos profundos en todos los ámbitos de la vida indígena; ha constreñido su cultura propia, ha impuesto rasgos ajenos, ha despojado a los pueblos de recursos y elementos culturales que forman parte de su patrimonio histórico, han provocado formas muy variadas de resistencia, ha intentado por todos los caminos la sujeción del colonizado, más efectiva cuanto más se convenza éste de su propia inferioridad frente al colonizador. A lo largo de estas páginas habrá continuamente referencias al proceso de dominación colonial: no es reiteración innecesaria, sino la constante ubicación imprescindible de los pueblos indios en el contexto social en el que ha transcurrido su historia durante los últimos cinco siglos, hasta el presente.
A partir de las reflexiones anteriores se comprenden mejor las dificultades que plantea la elaboración de un censo de la población indígena y las insuficiencias de las cifras disponibles, ya que se requiere emplear un criterio de pertenencia social y no solamente cuantificar una suma de características individuales.
Una estimación de la población indígena mexicana que calcule el total entre ocho y diez millones de habitantes parece razonable. Esto representaría de 10 a 12.5 por ciento de la población total del país. Estamos hablando (valga repetirlo) de gente que mantiene su pertenencia a una sociedad local que se identifica a sí misma como diferente de otras de la misma clase, a partir de su relación con un patrimonio cultural común y exclusivo; quedan fuera del cálculo, por lo tanto, otros individuos y grupos sociales que han perdido su sentimiento de identidad étnica, aunque conserven su forma de vida preponderantemente mesoamericana.
¿Cuántos pueblos componen el universo indio del México actual? Tampoco a esta pregunta se le puede dar una respuesta precisa, por razones que se expondrán en otras partes del texto y que aquí se anotan sumariamente. En primer término, la identificación de los pueblos indios a partir de la lengua que hablan resulta insuficiente. En general, se estima que sobreviven 56 lenguas indígenas, pero algunos estudiosos afirman que son muchas más, porque consideran que las formas dialectales de algunas lenguas son en realidad idiomas diferentes. Por lo demás, aunque la lengua común es uno de los principales requisitos para la conformación de un pueblo (o grupo étnico), no se desprende de ello que todos los hablantes de un idioma formen una sola unidad étnica, de manera que la definición de cuántas lenguas indias se hablan no resuelve por sí misma la cuestión de cuantos pueblos existen. El problema de fondo no es lingüístico; la dominación colonial, como veremos más adelante con cierto detalle, intentó sistemáticamente destruir los niveles de organización social más amplios, los que incluían en su seno una vasta población que ocupaba un amplio territorio, y trató de reducir la vida indígena exclusivamente al ámbito de la comunidad local. Esta atomización de los pueblos indios originales ha tenido efectos en el desarrollo de la civilización mesoamericana, y también ha provocado que se refuerce la identidad local, en detrimento de la identidad social más amplia que correspondía a la organización social de los pueblos antes de la invasión europea. De tal manera que las identidades actuales deben entenderse como resultado del proceso de colonización y no como la expresión de una diversidad de comunidades locales que formen, cada una de ellas, un pueblo distinto. Volveré más adelante sobre este punto.
Pese a lo anterior, es posible identificar situaciones contrastantes que nos indican las diferentes condiciones demográficas en que viven los pueblos indios de México. Por ejemplo, se estima que los mayas de la península de Yucatán suman más de 700 mil habitantes; ocupan un territorio continuo, hablan la misma lengua (las variables locales no impiden en ningún caso la comunicación a través del maya) y comparten en gran medida la misma cultura y la misma matriz cultural. Puede entonces hablarse de un pueblo maya. El problema no es igual con los zapotecos, que son más de 300 mil, pero que ocupan territorios diferentes (la sierra, los valles centrales y el Istmo de Tehuantepec), hablan variantes dialectales cuyas formas más alejadas no son mutuamente inteligibles y presentan diferencias culturales muy acentuadas. Aquí se puede hablar de un pueblo histórico cuya diversidad interna ha sido acentuada por la dominación colonial.
Pero es necesario tener presente que muchos pueblos indios están muy lejos de tener la magnitud demográfica de los mayas, los nahuas, los zapotecos, los purépechas o los mixtecos. Una veintena de etnias tienen menos de 10 mil integrantes y la mitad de ellas no llegan siquiera al millar como población total. Éstos son los casos dramáticos de pueblos en riesgo de extinción, asediados por la acción secular de las fuerzas etnocidas.
Se comprende fácilmente que esa diversidad de situaciones se refleje también en las características de la cultura propia que cada pueblo ha podido mantener y reelaborar. Pese a esas diferencias, es posible trazar un perfil de las culturas indias que dé cuenta de sus rasgos esenciales, por encima de los rasgos específicos que posee cada una de ellas.
UN PERFIL DE LA CULTURA INDIA
Cada uno de los pueblos indios que viven en México posee un perfil cultural distintivo que es el resultado de una historia particular cuyos inicios se pierden en la profundidad de épocas remotas. A primera vista, ante ese mosaico de pueblos distintos, parece difícil hacer generalizaciones válidas; sin embargo, una comparación más cuidadosa de las diversas culturas indias va descubriendo similitudes y correspondencias más allá de los rasgos particulares. Esto no debe sorprender si se tienen presentes dos hechos fundamentales. En primer término, la existencia de una civilización única de la que participaban todos los pueblos mesoamericanos y que influyó también a los grupos nómadas del norte; esta civilización constituye el trasfondo común de la herencia cultural propia de cada pueblo. En segundo lugar, la experiencia, también común, de la dominación colonial, que produjo efectos semejantes, aunque la sujeción definitiva haya ocurrido, en algunos casos, con siglos de diferencia. De hecho, algunos pueblos sólo fueron sometidos o “pacificados” en la primera década de este siglo.
La distribución territorial de la población indígena muestra una concentración mayor en áreas que habían alcanzado un notable desarrollo cultural antes de la invasión europea. Sin embargo, no es una correspondencia absoluta, porque desde el inicio de la colonización actuaron factores diversos que alteraron la distribución original. El brutal abatimiento de la población durante el siglo xvi, debido a enfermedades antes desconocidas, a guerras y a las duras condiciones de trabajo impuestas, condujo a la desaparición de pueblos enteros y al despoblamiento de sitios antes habitados. El despojo de sus tierras y la terca voluntad de mantenerse libres arrojaron a muchos grupos hacia regiones inhóspitas distintas de su medio original, a las que con propiedad llamó Gonzalo Aguirre Beltrán “regiones de refugio”. La codicia de tierras y la demanda de mano de obra sujeta, se mantuvieron siempre amenazantes y sus efectos se hicieron sentir con renovado vigor durante el siglo xix, alterando una vez más la distribución de la población india en buena parte del país.