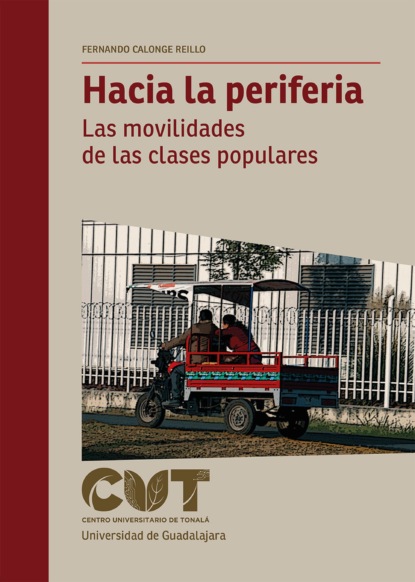- -
- 100%
- +
Al lector no se le escapará que esta descripción de la aparición de las identidades sobre el sustrato del lugar está sospechosamente impregnada de ciertas connotaciones bucólicas y románticas. No en vano, la mayor parte de los ejemplos que se aducen para sostenerla remiten a mundos perdidos, que tampoco sabemos si existieron en realidad: el mundo del navegante, el del labriego, el del campesino; figuras todas ellas en contraposición con las experiencias y los tipos humanos que posibilita la modernidad.
Desde esta reconstrucción romantizada de lo humano, no faltan críticas a los procesos que inaugura el tiempo moderno y a la forma como amenazan aquel sustrato tan preciado del lugar y su correlato de humanidad. La mercantilización de amplios sectores de la ida humana supone una amenaza para el fenómeno fundacional del lugar (Cresswell, 2004: 58), porque impide una relación directa y auténtica de los grupos humanos con su espacio. La mercantilización de los espacios comporta su tematización, su transformación para consumos turísticos superficiales que imponen una actitud de la contemplación y el espectáculo, pero no de la experiencia y del arraigo. Al mismo tiempo, la mercantilización de la propia residencia, y la propia movilidad residencial que comporta, supone que se quiebran los vínculos y los compromisos duraderos entre los seres humanos y sus espacios, controvierten la posibilidad misma del hogar como sede de estabilidades desde donde abrirse en la relación con el mundo. En ese caso, la residencia sería otro objeto de consumo más, no un hogar, es decir, un espacio que se puede intercambiar con la misma frecuencia que el resto de objetos de consumo (Relph, 1976: 83).
Desde la crítica a la modernidad que realiza este modelo analítico, se refiere también cómo el misterio y el aura que tenían anteriormente los lugares se pierden y desaparecen. El aura era una consecuencia de la manera única como el lugar albergaba a una comunidad humana distintiva, el encuentro irrepetible entre un espacio y un grupo social. En la actualidad, los modernos medios de transporte establecen una relación con el espacio que permite superar esta serie de encuentros reiterados y pesados de los colectivos con sus espacios. Las modernas velocidades admiten que el espacio no sea sufrido y experimentado; facultan la posibilidad de atravesarlo rápidamente convirtiéndolo en un espectáculo (Cresswell, 2006: 5). Resulta de esta forma que la característica más corrosiva que se cita de la modernidad la constituyen los amplios fenómenos de movilidad que comporta. La simple movilidad urbana, que responde a las exigencias de desplazarse por un espacio urbano funcionalizado y que separa el lugar de residencia del de trabajo, del de ocio, o de los religiosos rebaja el compromiso que se pudiera derivar de un habitar orgánico en torno a un solo lugar.
Desde esta perspectiva crítica, se concluye que los espacios de la modernidad resultantes carecen de toda cualidad, son coordenadas que han dejado de expresar identidad, que se presentan esquivos a las relaciones humanas, y que carecen de todo espesor histórico (Augé, 2000: 83). Los espacios abstractos, que derivan de la conversión de sus valores de uso e identitarios en simples valores de cambio o en espacios para el consumo, o los espacios rápidamente atravesados al interior de los modernos medios de transporte, acaban configurando una nueva topografía de la modernidad no hecha ya más de lugares, sino de paisajes planos (Relph, 1976: 79).
Desde estas lecturas se evidencia la profunda deriva moral que entrañan las anteriores construcciones en torno al lugar y las identidades. Bajo este prisma, toda la modernidad queda bajo sospecha por estar socavando lo más valioso del ser humano: realizarse y completarse en el arraigo en distintos lugares. Las movilidades que comporta la modernidad son las responsables de ese desapego por el lugar, pero, al mismo tiempo, por las comunidades y por los lazos sociales (Cresswell, 2006: 38).
Y es que la modernidad provoca al mismo tiempo una alienación de los caracteres de los lugares, pero también de los individuos y de las comunidades que se encuentran ahora huérfanas de basamentos donde enraizar. Porque, insertos en aquellos paisajes planos, los individuos se ven forzados a no obtener sino experiencias romas y superficiales (Relph, 1976: 19). Esta nueva experiencia del espacio tiene su origen en la misma interfaz que antaño permitía una experiencia profunda del lugar: el cuerpo. Si era el encuentro reiterado con un particular lugar lo que terminaba por amoldar el cuerpo y sus posturas, hasta componer una unidad indisoluble con dicho lugar, ahora en la modernidad, el desplazamiento rápido y cómodo por los diferentes espacios priva al sujeto de toda capacidad táctil y de sensibilidad (Sennett, 1997: 274). Así, la posibilidad de estar al cabo de pocas horas y con gran facilidad en múltiples y diferentes entornos, sometidos a muy distintas solicitaciones, depara la experiencia de no estar verdaderamente en un lugar o en otro, de ubicarse en ningún lugar (Buchanan, 2005: 28), de estar simplemente ocupando un espacio abstracto y vacío. Ya sea por la falta de penosidad del viaje, realizado en la comodidad de los modernos medios de transporte, ya sea por la sobreestimulación, sobre todo visual, el lugar deja de hacer mella en el sujeto, pierde el espesor que le permitía forjar identidades y caracteres.
No está de más señalar que esta desaparición de la identidad propia se origina en la imposibilidad de desplegar el que era el más básico proceso de humanización para esta escuela de geografía humana: el echar raíces. Atrás quedó el tiempo en que los seres humanos, de forma inadvertida y casi inconsciente, trababan un íntimo intercambio con el mundo físico (Tuan, 1990: 96). La vida moderna se figura tan acelerada y rápida que los sujetos carecen del tiempo y de las habilidades para establecer raíces (Tuan, 2001: 183).
En el momento en que el ser humano deja de tener una relación consustancial con el lugar, de modo que deja de tomar de él los rasgos de su diferencialidad, pierde su unicidad como sujeto y se hunde en el seno de lo imperceptible, fundiéndose en la indiferencia de la masa (Buchanan, 2005: 23). La desaparición de la particularidad del lugar comporta una paralela corrosión del carácter que aqueja al sujeto moderno. La superficialidad del espacio tiene su correlato en la superficialidad de los caracteres y de las identidades: se carece del referente del cual extraer los valores y las destrezas (Bauman, 2010: 63) para trazar el propio proyecto de identidad.
Y si antes los seres humanos se relacionaban entre sí por el hecho de compartir una geografía densa y pública, en una sincronía que combinaba sujetos, lugares y caracteres, el mundo moderno que arruinó la naturaleza del lugar hizo desaparecer también esa res pública que comunicaba íntimamente a unos sujetos con otros. En el mundo moderno, los sujetos no se orientan inconscientemente unos hacia los otros a través de los caracteres complementarios que han adquirido por su inserción en el lugar; el mundo moderno mercantilizado es un mundo de una persistente soledad que sólo se puede abandonar a través de la ficción y la abstracción del contrato. Como señala Augé, el contrato, bajo la modalidad del boleto comprado, o del ticket de ingreso, es la fórmula actual que permite acceder a los no lugares modernos y que lleva implícita una relacionalidad con los otros igualmente abstracta y sometida a una provisionalidad contractual (Augé, 2000: 105). En el momento en que el contrato expire, concluye el derecho del sujeto a usar y ocupar un espacio, y concluye también cualquier relación permitida con los otros sujetos. Por eso, la modernidad ha hecho superficiales no sólo las identidades de los lugares y las humanas, sino las propias formas de relación social.
Es cierto que la concepción que parte de la geografía humana articuló sobre el lugar y las identidades era de gran valor desde el momento en que situó el fenómeno de las identidades sobre espacios físicos y reales donde se podía orientar más confiadamente la investigación. La identidad humana y social era un hecho que podía derivarse no de simples discursos, imágenes, representaciones e interacciones, sino de una constitución sustancial de lo humano en un mundo diferenciado y cualificado. Sin embargo, en el momento en que desde este marco de referencia nos preguntamos sobre las condiciones en que quedan enmarcados los fenómenos presentes de las amplias movilidades, nos encontramos con una imposibilidad. Una interpretación de lo humano desde la apropiación y el enraizamiento en unos lugares estables y persistentes nos impone ver con recelo, suspicacia y desaprobación cualquier fenómeno presente de movilidad espacial. Por simple fuerza de la necesidad lógica, la movilidad espacial es, desde este marco interpretativo, una amenaza para la posibilidad de las identidades y de lo humano.
De este hecho ya se dio cuenta Tim Cresswell, al proponer una “Geosofía crítica” que fuera capaz de salvar las dicotomías estancas que separaban por un lado al lugar y la identidad y, por otro, a las movilidades y las anomías (Cressswell, 2006: 21-23). El aspecto crítico de tal “Geosofía” consistía en rebatir cualquier identificación inmediata que se realizara entre las identidades, los lugares y las movilidades, y examinar con detalle la forma política como se urdían determinados regímenes de movilidades y los significados y las repercusiones identitarias que se derivaban. En resumidas cuentas, la propuesta consiste en pensar otras fórmulas que reúnan la identidad con el espacio y que escapen a la lógica del enraizamiento. El grueso de este libro estará dedicado a contemplar la posibilidad de que las movilidades no produzcan sólo indiferencia de los lugares y de los caracteres, a examinar la manera como los desplazamientos, cambios, viajes y traslados puedan entenderse en su particularidad diferenciada, y permitan, asimismo, reencontrar también en los sujetos que los experimentan caracteres e identidades determinadas. En la medida en que se consiga este propósito, las movilidades particularizadas podrán ser consideradas también como otras tantas rutas para la emergencia material de lo humano en nuestro tiempo presente. La intención es que las propias movilidades, igual que antes era el lugar, puedan ser interpretadas como el punto fundacional de lo humano.
Las identidades en el seno de las movilidades. Primeras propuestas
Aunque las ingenierías del tránsito aparecieron en las décadas de 1920 y 1930, con el propio nacimiento y extensión de los modernos medios de transporte, habría que esperar hasta finales del siglo para que se comenzaran a indagar las condicionantes y repercusiones generalizadas que comportaban los amplios fenómenos de movilidad existentes. Así, a finales de la década de 1990 se instauró un programa de investigación en ciencias sociales que tenía por objetivo el estudio de las múltiples dimensiones que integraban las movilidades contemporáneas: movilidades turísticas, urbanas, migraciones, y toda la serie de movilidades virtuales que comenzaban a eclosionar por la instauración de internet y todas sus tecnologías de soporte. Aunque este programa es muy variado internamente, pueden destacarse tres grandes ejes que han articulado a los distintos esfuerzos de investigación: dimensiones socioculturales de la movilidad; soportes tecnológicos para las movilidades contemporáneas; y dimensiones identitarias de las movilidades. En términos expositivos, aquí me interesa mostrar la reconsideración y revaluación que cobró la movilidad como fenómeno susceptible de investigación, y, sobre todo, la forma como se ha constituido en un nuevo apoyo para la aparición de las identidades contemporáneas. Este apartado se dedicará a examinar la forma como se ha constituido, en la literatura reciente, un nuevo ideal normativo sobre el sujeto prototípico del tiempo presente: el individuo móvil y flexible, que concuerda con esa otra nueva realidad espacial de las amplias movilidades, y que hace en parte obsoleta la investigación sobre los lugares y los arraigos, tradicional de la geografía humana.
Frente a los intentos por conservar toda la matriz analítica del lugar, los tiempos presentes impusieron la realidad de las movilidades como fenómenos merecedores de estudio. Bauman (2010:9) destacó (2010: 9): “nos guste o no, por acción o por omisión, todos estamos en movimiento. Lo estamos aunque físicamente permanezcamos en reposo: la inmovilidad no es una opción realista en un mundo de cambio permanente”.
Paralelamente a esta exaltación de las virtudes y modalidades inscritas en la construcción de los lugares, la modernidad supuso una lenta pero irrefrenable recuperación de los valores de la movilidad. Frente a épocas donde los movimientos y desplazamientos pasaban desapercibidos, o eran incluso censurados (Kellerman, 2006: 21), la modernidad constituyó un proceso de reconocimiento y valorización creciente de estos fenómenos hasta el punto que se llegó a equiparar movilidad con modernidad.
Así, en todo el siglo XIX, y en el seno de las grandes metrópolis del occidente, comienza a sostenerse una actitud mucho más favorable hacia los fenómenos de la movilidad y de la velocidad. A través de una serie de homologías que producían préstamos semánticos entre disciplinas como la fisiología, la economía o el protourbanismo, se comenzó a imponer el paradigma de la circulación ininterrumpida como proceso que acarreaba la salud de los cuerpos, el crecimiento de la riqueza de las naciones, o la salud y el buen funcionamiento urbanos (Sennett, 1997: 273-300). La velocidad se hizo equivalente de progreso (Kellerman, 2006: 11), en la medida en que admitía acercar a las poblaciones, abrir nuevos espacios a su apropiación humana, o en la medida en que permitía acelerar los ciclos de acumulación económica (Redshaw, 2008: 140).
Ahora bien, si la movilidad se ha constituido en un elemento tan central para la propia modernidad, esto ha sido por la manera como se ha asociado con uno de los valores definitorios de nuestro tiempo: la libertad. Como muy bien resume Freudendal-Pedersen (2009: 67):
Con el socavamiento del sistema feudal y la emergencia subsecuente del capitalismo, el individuo dejó de tener un puesto fijo dentro del sistema económico. En adelante lo que va a importar es la capacidad del individuo de demostrar su propia valía. El individuo se convirtió en el creador de su propio éxito, de modo que su posición en la sociedad dependería únicamente de sus propias actuaciones y no sólo del marco tradicional en donde había nacido. En consecuencia, cada individuo debía salir adelante y probar su suerte.
El lento proceso de liberación de la mano de obra respecto a las fidelidades y seguridades medievales, y que convirtió al campesino en un proletario dejado solo ante su propia necesidad (Polanyi, 1968: 68-85), dedujo la entronización del principio de la libertad como principal instrumento para buscar el propio sustento. El nuevo periodo capitalista supuso la eliminación de las antiguas certidumbres: la certidumbre de una tierra que laborar, la que prestaba el señor ante quien se rendía vasallaje, o la que proporcionaban los sistemas de protección social locales para las poblaciones menesterosas. Sin estos recursos que garantizaban la subsistencia, los campesinos, siervos o ciudadanos se encontraron con que sólo contaban con su fuerza de trabajo para poder conseguir su subsistencia. El proceso de proletarización, en los siglos XVII y XVIII, supuso esta obligación de las clases populares de buscar su sustento vendiendo su mano de obra. En estas circunstancias, los nuevos proletarios tenían que contar al menos con la libertad para poder desplazarse hacia aquellos territorios donde se reclamara su fuerza de trabajo. La libertad como derecho a poder realizar el oficio que más le aprovechara al sujeto, y allí donde se deseara, era la traducción en términos liberales de esta pérdida de las seguridades de antaño.
A esta necesidad impuesta por el naciente orden socioeconómico del capitalismo, le acompañó también una serie de formulaciones en el cuerpo de la filosofía política, que consiguieron instaurar el principio de la libertad entendida como libertad de movimiento. El nuevo orden social se entendía integrado por individuos aislados y que, a través de su constante intranquilidad y movimientos, perseguían la satisfacción de sus necesidades (Cresswell, 2006: 14). Restaba por encontrar las bases contractuales que permitieran armonizar todos estos movimientos y desplazamientos individuales, que impidieran salir de un estado de conflicto en la colisión y contraposición de los intereses particulares. Así, el sujeto moderno pasó a entenderse como individuo libre, con la potestad de poder moverse y desplazarse irrestrictamente en la búsqueda de la concreción de sus necesidades. El correlato era que cualquier obstáculo que proviniera de la sociedad o del Estado, y que contuviera el desarrollo de sus actuaciones y movimientos, se consideraría como una grave ofensa y como un atentado a una condición natural de la existencia.
Se puede comprobar que de esta nueva concepción antropológica moderna sólo restaba un paso hasta instaurar la libertad de movimiento como un derecho inalienable del individuo. La constitución de los derechos civiles modernos, sobre los que se asienta todo el entramado liberal de ciudadanía presente, se realizó desde el hito fundamental de la defensa de la libertad de poder desplazarse de ciudad en ciudad para desempeñar el oficio de propia elección (Marshall, 1997: 305). Así, desde los albores del siglo XVIII, la libertad, entendida como movilidad de los individuos, se sitúa como pieza clave para el anclaje del mundo moderno en sus dimensiones social, económica y cultural. Aún hoy, casi trescientos años después, el derecho a la felicidad y al propio bienestar viene intercedido por el disfrute previo del derecho a la libertad y el ejercicio de la movilidad como su herramienta principal (Freudendal-Pedersen, 2009: 59).
No hay que desconocer que buena parte de la constitución infraestructural de las sociedades y ciudades modernas ha estado inspirada por estos principios así instaurados en el orden político y cultural. Sin ir más lejos, la prioridad social que se concedió a determinados medios de transporte privado, como el automóvil frente a medios de transporte colectivo como los tranvías o los trolebuses, se explica en buena medida por la preferencia que mostraban las élites burguesas y las primeras clases profesionales, en los inicios del siglo XX, por fórmulas de transporte que secundaran valores considerados sagrados como la libertad, la autonomía y la independencia (McShane, 1994: 115).
Ahora bien, lo que me interesa de toda esta aproximación es la forma como la construcción de las identidades comenzó a realizarse desde un contexto de movilidades, en lugar desde lugares y arraigos. El considerar que las identidades pueden emerger no sólo desde el afincamiento en un lugar, sino también desde la vivencia de una serie de movilidades constantes, nos obliga a que veamos la problematicidad inscrita en la construcción del sí, que ahora es un sí móvil (Elliot y Urry, 2010: X).
La vinculación de la construcción identitaria con los desplazamientos y movilidades está implícita en varias figuras que se consideraban prototípicas del nuevo orden social que se estaba fraguando. Retomando relatos literarios que se remontan a la Antigüedad en obras como la Odisea o la Eneida, y que narraban la forma como las experiencias derivadas de los viajes eran claves para el enriquecimiento y la construcción de la identidad del viajero, se extiende durante el siglo XVIII y a lo largo de las principales casas, primero aristocráticas, pero luego también burguesas, la práctica del grand tour. El grand tour supuso la institucionalización del viaje como rito de iniciación al espíritu cosmopolita. Inspirados por estos valores, los jóvenes acaudalados de la sociedad europea emprendían viajes a lo largo del continente con la finalidad de que todas sus experiencias les ayudaran a completar su proceso de aprendizaje y de conformación de una personalidad que, de otra manera, hubiera quedado roma y sin lustre. A partir del siglos XVIII, la construcción de la identidad ilustrada pasa por el “ser de mundo”, algo que se asienta en la condición de la movilidad y del viaje. Posteriormente, ya en los siglos XIX y XX, esta práctica se va a vulgarizar y a difundir, constituyendo el fenómeno contemporáneo del turismo (Cresswell, 2006: 15). Como quiera que sea, se impone y se extiende por todo el espectro social el modelo del viaje como una oportunidad para derivar experiencias y enriquecer la propia constitución del sí.
Sin embargo, no todas las movilidades que inciden en la constitución de identidades móviles pasan por ese modelo de la autoexperimentación a través de los viajes y el turismo. El mundo moderno impone también otra serie de movilidades mucho más prosaicas, muchas veces no elegidas, y que comportan también una reconsideración de las antiguas identidades estáticas enraizadas en el lugar. A partir de la segunda mitad del siglo XIX, las movilidades urbanas se convierten en una tónica para la construcción de las cotidianidades y de las identidades de los distintos ciudadanos. En unas ciudades en crecimiento, y que presenciaban el inicio de la funcionalización de los espacios, con la separación de los espacios de residencia de los del trabajo y del ocio, cubrir las distancias entre estos lugares a bordo de los modernos medios de transporte se hizo algo cotidiano. Los desplazamientos se convirtieron en la práctica cotidiana que ayudaba a unificar los pequeños fragmentos temporales y espaciales que precariamente constituían las vidas de los urbanitas (Sheller y Urry, 2000: 744).
Desde estas y otras experiencias que se hacen cotidianas para el sujeto moderno, se impone el comportamiento contrario a aquel que definía a los caracteres hechos en el arraigo al lugar. Al presente pareciera exigirse la separación respecto a la cercanía a la familia, a un lugar o un vecindario por largos años apropiados, y se fomentara la actitud de circundar el mundo (Elliot y Urry, 2010: 123). La importancia que cobran los fenómenos de la movilidad hace que el ser humano moderno se encuentre mayoritariamente desafecto por los lugares estabilizados y se entregue, voluntaria o involuntariamente, a un viaje constante que va componiendo de forma precaria su identidad.
Al contar con ese entorno y contexto caracterizado por amplias y recurrentes movilidades, se ha indicado que la movilidad puede constituirse en un capital, en la medida en que es un recurso que pueden atesorar los sujetos y que consiguen cambiar para obtener y acumular otra serie de recursos, económicos, sociales, educativos, etc. (Kaufmann, Bergman y Joye, 2004: 752). En este sentido, se ha señalado (Urry, 2011: 1) que la movilidad conduce a la constitución de un capital que permite vincularse con entornos socioespaciales más o menos productivos.
Si la movilidad se convierte en ese recurso que cobra una creciente importancia para determinar procesos de ascensos y de descensos sociales, se inaugura un programa de investigación centrado en estudiar cómo se llega a atesorar y acumular. Desde el punto de vista de las identidades, el estudio de los mecanismos para la acumulación de capital se transforma en la indagación sobre la conformación de las competencias de movilidad. En otras palabras, cómo se forman en los sujetos hábitos y disposiciones que llevan a manejar y a atesorar una cohorte de movilidades diferenciada.
A la vez que podemos apreciar estas transformaciones en la construcción de las identidades, observamos que ocurre algo similar con la disposición de los espacios. En el presente periodo neoliberal, las movilidades no se producen entre espacios y condiciones sociales estables, duraderas y predecibles, algo que podía suceder en las fases previas del capitalismo mercantil o del industrial. En la actualidad, una profunda incertidumbre permea los escenarios y arreglos socioespaciales. Las inversiones y desinversiones se asientan y salen de los distintos territorios con una volatilidad tal que desestabilizan las mismas características que se consideraban propias del lugar. Si el lugar antes era ese espacio estable que aseguraba el asiento de las identidades, ahora los espacios neoliberales flexibilizados son un elemento más que labra la incertidumbre y el riesgo de los tiempos presentes. En esa tesitura, desde la década de 1990, ciertos teóricos han propuesto sustituir como eje de análisis de las sociedades contemporáneas el enfoque de la clase social por el del riesgo (Blossfeld, Buchholz y Hofäker, 2009: 54).