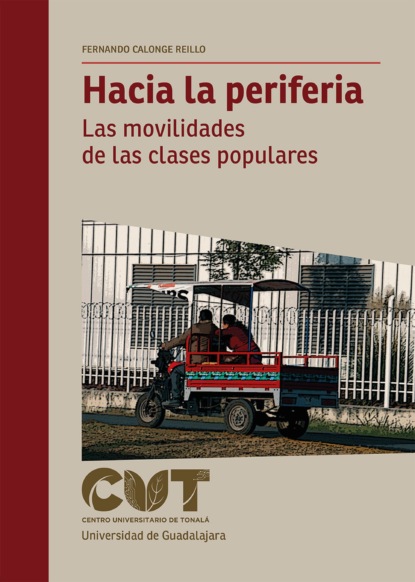- -
- 100%
- +
Para que el escenario de inseguridad y de riesgo pueda convertirse en un caldo de cultivo para el desarrollo de nuevas competencias de movilidad, es necesario previamente que recobre un sentido positivo y habilitador. La incertidumbre, tras cierto giro ideológico, deja de ser un estado del que protegerse y resguardarse, y se convierte en un terreno propicio para la aparición de oportunidades. Es en el seno de esta reconversión ideológica y pragmática donde se produce la caracterización presente de las competencias de movilidad, las cuales van a permitir la supervivencia e incluso el éxito en un escenario y en unos espacios caracterizados como riesgosos e inciertos, van a señalar las habilidades para saber desplazarse de manera conveniente por unos acuerdos socioespaciales en sí mismos inestables.
Las competencias de movilidad se han caracterizado de forma muy diversa. Una de las primeras competitividades a adquirir y a desarrollar dentro de los escenarios de incertidumbre que caracterizan la última modernidad, se orienta a remodelar sobre la marcha los propios proyectos y planificaciones, ajustándolos y alineándolos a los cambios de las circunstancias y contextos en los que el sujeto se implica. Los espacios no son ya lugares previsibles, sino que su naturaleza misma es cambiante, por lo que hay que aprender a modificar las propias trayectorias, para no quedar empantanados en escenarios degradados y asolados por procesos de empobrecimiento y precarización. Al mismo tiempo, la naturaleza cambiante de los espacios hace que las competencias y habilidades, que en el pasado garantizaban un efectivo desempeño a su interior, queden comprometidas y se hagan obsoletas. El sujeto no puede confiarse en las competencias adquiridas, ya que los campos que las requieren son ampliamente móviles. Esas vinculaciones momentáneas y perecederas exigen, por lo tanto, una continua supervisión del sí mismo y de su acoplamiento a los escenarios de interacción social (Urry, 2006: 20).
Ahora bien, lo importante no es sólo llegar al lugar preciso y en el momento oportuno. Ya se señaló que lo primordial no era tanto la capacidad de desplazarse y de movilizarse como el repertorio de relaciones y redes sociales que dichos movimientos conseguían detonar. En este sentido, lo importante va a ser cómo los sujetos, con sus desplazamientos, logran activar para su provecho los escenarios donde se están involucrando. En este sentido, ante la coincidencia de sujetos en un marco de oportunidades, lo relevante es no generar desencuentros, sino encuentros, oportunidades para integrarse en nuevos proyectos (Boltanski y Chiapello, 2007: 110) que puedan acarrear la acumulación de otro tipo de capitales: económicos, culturales, educativos, etcétera.
En el momento en que descubrimos esta serie de competencias, construimos nuevos tipos humanos que son concurrentes con las nacientes configuraciones móviles de la modernidad tardía. De forma inadvertida se está describiendo un tipo normativo que bosqueja los perfiles y características que debe tener el sujeto ejemplar. Los individuos que logran adecuarse a una constante movilidad, que han conseguido cercenar cualquier tipo de vínculo y de fidelidad con el lugar, que son flexibles como para ir por delante de sí mismos planificando sus trayectorias según se van presentando los acontecimientos, que cuentan con los recursos para cumplimentar con esas amplias movilidades, y que además disponen de las habilidades para llegar y para involucrarse intensa y exitosamente en los nuevos proyectos socioespaciales, son aquellos que se consignan como los mejor adaptados y, en consecuencia, los ganadores en la nueva distribución del poder social. Estas capacidades de organización y vinculación del sí mismo, por tanto, se convierten en el eslabón en una escala micro que permite la reproducción del orden social y la aparición de nuevas formas de estratificación (Manderscheid, 2009: 35). Es en este punto donde se puede apreciar con precisión la manera en que determinadas identidades móviles ideales se ponen en concordancia con los requerimientos de un orden espacial fundamentalmente móvil. Para que los proyectos, como arreglos socioespaciales, no dejen de rendir nuevas oportunidades, no deben detenerse en ningún momento: los encuentros colaborativos de los sujetos en un determinado espacio son tan duraderos como es el tiempo que permanece el proyecto en consideración, habiendo de guardarse la provisión de generar nuevos proyectos, en distintos lugares e involucrando a otros sujetos (Thrift, 2008: 46).
Éste es el orden ideal que representa la modernidad tardía, el arreglo ideológico, social y espacial que se ha hecho hegemónico. Sobre sus contornos tienden a contrastarse el resto de retazos de espacios y subjetividades, pasados, presentes y futuros, promisorios de mundos alternativos. Al centrarme en un estudio de caso sobre cómo se constituyen las identidades móviles en un contexto periférico, lo que pretendo es cualificar este cuadro, mostrar cómo otros sujetos subordinados se hacen día a día entre las grietas de los sistemas normativos e infraestructurales de las altas movilidades. Para llegar a estos actores secundarios aún no explorados, es necesario, sin embargo, observar cómo quedan delineados hipotéticamente desde la literatura que estoy revisando.
El boceto de las identidades móviles subordinadas
La mayor parte de los trabajos actuales, que intentan descubrir el nuevo orden de movilidades, centran su atención en los espacios más representativos y en los agentes que se pueden considerar como pioneros en su constitución. La asunción implícita es que desde estas nuevas posiciones espaciales y subjetivas es como se consigue articular un mundo futuro. Los otros espacios y las otras identidades periféricas para esta nueva configuración o son desatendidas o son examinadas desde el modelo ideológico y pragmático de la amplia movilidad. Una vez que se consigue establecer un modelo pragmático y se convierte en hegemónico, el resto de posiciones y aspiraciones a otros órdenes tienden a interpretarse de forma desaventajada desde la supremacía obtenida. Así sucede también con la forma de analizar las movilidades de las clases periféricas.
Desde este modelo, lo primero que se advierte al observar a estos agentes extemporáneos y periféricos es una extrañeza contrastante. El modelo de sujetos ideal asume que si “en un mundo conexionista la movilidad —entendida como la capacidad de moverse autónomamente, no sólo en un sentido geográfico, sino también entre otros individuos, o en un espacio mental, entre ideas— es la cualidad esencial del gran hombre, los hombres cotidianos y pequeños se caracterizarían principalmente por su fijación y su inflexibilidad” (Boltanski y Chiapello, 2007: 361).
La razón de esta inmovilidad habría que encontrarla en el espacio ocupado por los seres humanos cotidianos en ese mundo conexionista de amplia movilidad: un espacio de desconexión, de aislamiento y de marginación. Mientras que las élites móviles, al interior de los circuitos para la acumulación de los capitales, disfrutarían de una amplia movilidad, estos otros seres humanos pequeños, desvinculados de aquellos circuitos, estarían condenados a permanecer locales (Bauman, 2003: 17).
El ubicarse en esta posición de exterioridad, respecto a los circuitos del poder, hay que entenderlo en una dimensión fundamentalmente física y espacial. Las metrópolis se constituyen como espacios para la segregación ya no de lugares, sino de movilidades. Los diferentes espacios, la ubicación de los recursos, el trazado de las infraestructuras, estarían delineando una serie de rutas muy móviles y conectadas globalmente entre los emplazamientos para la acumulación y el desarrollo de prometedoras empresas, y en sus márgenes una serie de espacios deslavazados, inconexos, fragmentados e incapaces de constituir sentido y direccionalidad alguna. Así, mientras que unos sujetos se harían, a través de esos corredores ininterrumpidos, de ascenso sociomaterial, para otros su aislamiento y sus movilidades dependientes depararían una experiencia repetitiva de desconexión y exclusión social (Edensor, 2011: 201). Desconectados de estos circuitos, los sujetos periféricos habrían de conformarse con ver pasar sobre ellos los trazados y las infraestructuras que componen este nuevo mundo de movilidades (Ohnmacht et al., 2009: 31).
Las formas de vivir en esta desconexión son múltiples. Implican quedar fuera de los espacios y los circuitos del alto consumo, donde al presente se dirime buena parte de los anclajes de la ciudadanía, por fuera de los circuitos de una educación y una capacitación progresivamente privatizadas, de las redes de relaciones sociales que se escenifican en clubes, zonas residenciales o centros comerciales donde se distribuye el prestigio, y por supuesto, por fuera de las infraestructuras, de los recursos y de las competencias de movilidad que permiten un fácil e ininterrumpido desplazamiento a lo largo de todos esos lugares.
Desde la perspectiva hegemónica, este vivir y hacerse en los espacios marginales y desconectados depararía en la práctica una situación de confinamiento. Los sujetos periféricos permanecen tan inmóviles como aquellos otros que, antaño, veíamos hacerse a través de la vinculación profunda a la textura de un lugar. Ahora bien, su permanencia no es elegida, no permite el establecimiento de estas apropiaciones propias de la constitución de los lugares. La inmovilidad dentro de un mundo ampliamente móvil ya no depara el establecimiento de identidades desde la ocupación de un lugar. En este mundo móvil, la inmovilidad es entendida, en su dimensión deshabilitadora, como confinamiento. Como indican Hiernaux y Lindón (2004: 84) en su análisis de la Ciudad de México, la periferia comporta un confinamiento en el momento en que ese sentido no deseado de la posición socioespacial segregada convierte la experiencia del espacio en un castigo o una condena que aparta al sujeto del mundo. En su análisis, el sujeto es obligado a permanecer en un espacio marginal, ya que no desea vagar de forma arbitraria por unos espacios abstractos y que impiden cualquier apropiación. Desde una lógica de análisis similar, estos seres humanos que permanecen confinados en espacios no elegidos ni deseados, son interpretados como esclavos, forzados a permanecer en un hogar que se les transformó en cárcel (Bauman, 2010: 158).
De esta forma, la interpretación hegemónica de las amplias movilidades sólo puede concebir a aquellos sujetos y espacios que quedaron sedentes de una manera harto simplificadora que debe someterse a revisión. El espíritu que mueve este trabajo es rescatar la pluralidad y multiplicidad del hacerse humano en la movilidad, incluso para las posiciones subordinadas. Mi intención es intentar mirar a través de los resquicios de esa lógica hegemónica de las altas movilidades, para contemplar cómo los sujetos periféricos pueden vivir sus (in)movilidades por fuera de la condena al confinamiento.
Como quiera que sea, el cuadro hegemónico es muy congruente y hasta sutil a la hora de describir los procesos de segregación social que ocasiona. Estos estudios sobre la conformación de la sociedad y las identidades móviles profundizan hasta describir la manera como se relacionan las altas movilidades de las élites y la inmovilización de los seres humanos cotidianos. Así, en un análisis de las ciudades globales, se resalta cómo la situación de las clases altas de empresarios y de profesionales depende de la existencia de una amplia variedad de sujetos apresados en puestos de trabajo descualificados (Sassen, 2000: 133). Más que hablar de dos mundos desconectados, el de las movilidades y el de las inmovilidades, algunos autores aconsejan estudiar las formas concretas como se engranan y se sostienen mutuamente (Kellerman, 2006: 16) en la conformación de un nuevo orden social.
El trasfondo sobre el que brillarían y destacarían las élites globales serían todas esas otras figuras y otros espacios inmovilizados que están habilitando su amplia movilidad. Entre estas figuras ordinarias, inmovilizadas y confinadas, se presentan tipos como los trabajadores en servicios personales en los hoteles, restaurantes y centros de consumo de las élites; empleados en la construcción, mantenimiento y operación de las infraestructuras para la movilidad; trabajadores en servicios de alojamiento de datos, trabajadores domésticos, para el cuidado y la asistencia personal de las élites, y un largo etcétera. Sus espacios cotidianos de vida los constituyen esos márgenes que quedaron fuera de los circuitos de las amplias movilidades, esos repositorios donde el nuevo capitalismo pueda explotar una gran masa de mano de obra precaria, vulnerable y descualificada (Davis, 2006: 46). En definitiva, todas estas figuras habrían quedado inmovilizadas en el sostenimiento de los complejos sistemas de movilidad (Elliot y Urry, 2010: 70) que estarían disfrutando estos triunfadores del nuevo sistema social.
Sin lugar a dudas, esta interpretación rescata la dimensión política de una estratificación social basada en las movilidades. Se alcanza a advertir ese punto de sometimiento, donde el aprisionamiento de unos sujetos estaría sirviendo para que otros gocen de una efectiva y amplia movilidad. Esta relación de subordinación la podemos encontrar formulada de una forma directa y manifiesta. Sabemos que las élites globales manejan muy extensas y complejas cadenas de acción, que les permiten desplazarse contando con la garantía de poder dirigir, supervisar y actuar a distancia. Boltanski y Chiapello (2007: 363) señalan cómo buena parte de esos eslabones que constituyen las cadenas de acción de las clases altas son otros sujetos que han sido subordinados e inmovilizados en el cumplimiento de ciertas rutinas —atender llamadas, tomar recados, entregar documentos, cerrar agendas, y en general todas las actividades encargadas de representar al principal—. El que todos estos sujetos permanezcan vinculados a tareas más o menos rutinarias, desarrolladas en un lugar, es lo que permite que estos principales, que componen la élite móvil, puedan gozar de amplia flexibilidad y libertad para organizar sus propias movilidades. En esta medida se establece un vínculo de subordinación en donde los referidos principales construyen su autonomía sobre la inmovilización de los representantes, quienes, en cambio, no consiguen decidir libremente su cambio de lugar o de posición.
Ahora bien, aunque se descubran esos efectos del poder que se constituyen sobre las movilidades presentes, la lógica analítica no deja de ser extremadamente simplificadora por partir de la lectura que impone el orden hegemónico. Se puede mostrar que los inmovilizados han sido confinados por las élites móviles; sin embargo, esta advertencia no deja de ser una simplificación al imponer una sola forma de vivir al presente la movilidad: las altas movilidades globales como única forma posible de construir una identidad social exitosa, y todo el resto de identidades como formas de sufrir el confinamiento o la movilidad forzada.
Desde la literatura al uso, se reconoce también que en ocasiones no es tan evidente la relación de subordinación que se presenta entre las clases hegemónicas y las periféricas. Existen otras formas más indirectas de determinar las posibilidades y los recursos de traslado de aquellos seres humanos cotidianos. Así, los sistemas de movilidad tienden a organizarse en función de los medios privilegiados que encarnan más fielmente el paradigma de la sociedad y las identidades móviles de las élites. Hablando de la movilidad urbana, estos medios son claramente el automóvil privado, el cual, por el lado de las condiciones socioespaciales, permite un desplazamiento más rápido y flexible por la mayoría de los entornos urbanos presentes caracterizados por una creciente dispersión y fragmentación; por el lado de las condiciones identitarias, y frente a otros medios de transporte públicos, refuerza valores tan importantes para el sujeto presente como la libertad, la autonomía o la independencia. De esta manera, aquellos que cuentan con mayor capital de movilidad, las élites globales, están determinando las opciones que restan para los demás sujetos (Cahill, 2010: 87) en la medida en que el grueso de las inversiones se orienta a impulsar sus modalidades particulares de moverse a lo largo de la ciudad (Kellerman, 2006: 32). Esta distribución desigual de las opciones de desplazarse induce que las clases bajas, que deben trasladarse usando medios de transporte público anticuados, poco flexibles y saturados, tengan muchas más dificultades para moverse y vean de este modo agudizarse el enclaustramiento que las caracterizaba.
Sea de una forma directa, o bajo modalidades indirectas, la literatura revisada sobre las movilidades presentes ubica a los sujetos periféricos al exterior de los circuitos de las amplias movilidades de donde las clases altas extraen los recursos para el incremento de sus capitales. Fuera de estos corredores, las clases bajas viven procesos de confinamiento al no poder viajar a los espacios que fraguan la acumulación, al tener que desplazarse penosamente dentro de las metrópolis desarticuladas. Es decir, los sujetos periféricos viven instalados en espacios desconectados y marginales. Inmóviles, no pueden tampoco dedicarse como antaño a construir lugares e identidades. En el presente mundo de las movilidades globales, como Bauman indica (2010: 9), el poder para determinar estos espacios pertenece ahora a unas élites globales que, al independizarse con sus amplias movilidades del espacio, se hicieron extraterritoriales. Con las élites se fugó el poder de autodeterminación; quedan aquellos sujetos periféricos, impotentes (Harvey, 1994: 371) y confinados a unos espacios ajenos y constituidos por lógicas y poderes inciertos que impiden cualquier recuperación del lugar.
Desde la literatura revisada, se resalta que, al mismo tiempo que los sujetos periféricos carecen de la capacidad de acomodar sus lugares vitales, las características de estos espacios impiden cualquier tipo de identificación. Los espacios periféricos de que estamos hablando no son ya aquellos cualificados, espacios-texturas en cuyas nervaduras pudiera emerger la idiosincrasia de las identidades particularizadas. Los retazos de los espacios restantes, aquellos desconectados de los circuitos de la movilidad y la acumulación, son espacios funcionalizados y ampliamente abstractos. Al menos así han sido caracterizados al interior de las metrópolis latinoamericanas. La producción masiva de un hábitat periférico destinado a las clases pobres, dispuesta en conjuntos de varios miles de infraviviendas de ínfimas calidades, depara un entorno tan anodino que imposibilita cualquier intento por distinguirse identitariamente en él. En ese entorno abstracto y mercantilizado es imposible generar cualquier vínculo identitario e intento de apropiación. Como indica Alicia Lindón (2008: 142): “este habitante de la periferia habita en una colonia como si su casa estuviera en un plano geométrico o en medio de la nada. Si se ahonda la cuestión, se puede apreciar que detrás de ese significado que vacía discursivamente un espacio que no está vacío, se encuentra un profundo desarraigo e incluso un fuerte rechazo por el lugar”.
En un entorno incierto y donde sólo las clases altas disponen de los recursos para articularse por los mejores proyectos, se corre el riesgo de generar una sociedad a dos velocidades (Castel, 1991: 294): la que pertenece a aquellos sectores hipercompetitivos, que se adhieren ansiosos a las exigencias de la competitividad económica global; y luego la del resto, de todos aquellos que vieron truncarse sus carreras y en algún momento estuvieron desanclados y estigmatizados. Desde la interpretación hegemónica, esta última sociedad se singulariza por su inmovilismo y por su rigidez, características de los seres humanos cotidianos, aquellos que quedaron comprometidos con un proyecto de por vida o con un espacio en específico (Boltanski y Chiapello, 2007: 119).
Una sociedad a dos velocidades genera, al mismo tiempo, una brecha aspiracional. Mientras que el contexto de incertidumbre fomentaba en los más diestros el sentido del riesgo y el de buscar las mejores oportunidades, en esos otros sujetos periféricos crea un desplome de las aspiraciones y de las expectativas. Desde ciertas interpretaciones ideológicas del conservadurismo liberal, se entiende que en un entorno donde la carrera laboral aparece amenazada por la precariedad de los puestos de trabajo, en la que la protección social se desploma progresivamente, o donde las cualificaciones pierden vigencia con el paso de los años, muchos sujetos habrían abandonado ese estímulo por el progreso, por mejorar su condición y la de sus hogares, para refugiarse dentro de la inmovilidad en la formación de los guetos urbanos segregados. La perspectiva neoliberal tiende así a considerar a estos sujetos periféricos como profundamente irresponsables, incapaces de tomar la responsabilidad por sí mismos (Raco, 2012: 44) y de participar en ese juego de las libertades, la búsqueda de los mejores destinos y las amplias movilidades. Los sujetos periféricos serían aquellos que no sólo presentan las peores tasas de movilidad socioespacial, sino quienes, además, se entregaron a valores como la apatía, la anomia, la desesperación o el inmovilismo. Para un mundo conformado desde los criterios de la alta movilidad, los sujetos inmóviles sólo pueden aparecer como seres anómalos y próximos a la depravación.
Dentro de la literatura acerca de la conformación de mundos e identidades móviles, también se ha manifestado que los sujetos periféricos no sólo se caracterizan por quedar atrapados en espacios de la marginalidad. Estos estudios han sido capaces de advertir también que muchos de estos sujetos viven muy destacadas movilidades que, sin embargo, son esencialmente diferentes a las que disfrutan las élites globales. Los viajes y desplazamientos que identificarían a los sujetos periféricos serían movilidades impuestas y forzadas, no autónomas como las que exhiben aquellas élites. A este respecto tenemos que pensar en toda la serie de trabajadores que ayudan y asisten a esas movilidades globales: azafatas, cobradores, choferes, personal de mantenimiento de infraestructuras, empleados de servicios postales; pero también tenemos que pensar en una gran cantidad de población que ha sido expulsada de los espacios que sufren una aguda reestructuración económica o geopolítica: refugiados, migrantes, desplazados, vagabundos, etc. Todos estos sujetos representarían unas movilidades tanto o más amplias que las de los sujetos globales; sin embargo, serían movilidades heterónomas, puestas al servicio de las movilidades de otros, y sin la posibilidad, en consecuencia, de derivar ventajas y acumular para sí otra serie de capitales culturales, económicos, sociales, etcétera.
De hecho, dentro de la literatura revisada, también encontramos tres figuras prototípicas de la tardomodernidad que son ampliamente móviles, pero que se integran dentro de las clases subordinadas. Una de ella son los viajeros pendulares o “commuters”, aquellos que viven en zonas periféricas de la ciudad y tienen que realizar cotidianamente largos viajes, normalmente en transporte público, hacia sus centros de trabajo. La forma típica que adquiere esta figura es la del trabajador de baja clase social, que debe establecer su residencia en el extrarradio urbano, donde encuentra viviendas más económicas, y que, al carecer de automóvil, debe usar rutinariamente un sistema de transporte inconveniente para trasladarse a un centro laboral que se encuentra muy distante (García Peralta, 2011: 107-108). De esta forma, a la experiencia normalmente fatigosa de los puestos de trabajo mal remunerados y descualificados, hay que añadir esas otras tres o cuatro horas que diariamente se dedica al desplazamiento, algo que termina por determinar completamente el tipo de dinámica doméstica que se desarrolla en los hogares (Jacquin, 2007: 58). Aunque la figura del viajero pendular ha sido matizada y se ha indicado que pueden existir sujetos que atribuyan valores como el descanso o la comodidad a estos viajes cotidianos (Edensor, 2011). Sin embargo, para una buena parte de ellos este alargamiento de los viajes al trabajo comporta una serie de experiencias alienantes y penosas, ejemplificando esa forma de vivir una amplia movilidad, pero extremadamente deshabilitante.
Y junto a esta figura se ha citado también la del refugiado o la del migrante económico (Pinder, 2011: 178) como representantes de este tipo de sujetos altamente móviles, pero subordinados. Las experiencias derivadas de este tipo de movilidades de nuevo son muy contrastantes respecto a las vividas por las élites globales. En buena parte de los casos, estos desplazamientos internacionales se producen al margen de la legalidad, habiendo que superar una gran serie de obstáculos policiacos y abusos, y en unas condiciones inseguras e indignas (Elliot y Urry, 2010: 6). Es llamativo que algunos de los espacios globales, para el alto consumo y el disfrute de las élites móviles del presente, han sido construidos por este tipo de migrantes económicos en unas realidades que rompen cualquier estándar de derechos humanos, como ha sucedido en Dubái con los trabajadores hindúes y paquistaníes (Elliot y Urry, 2010: 114).