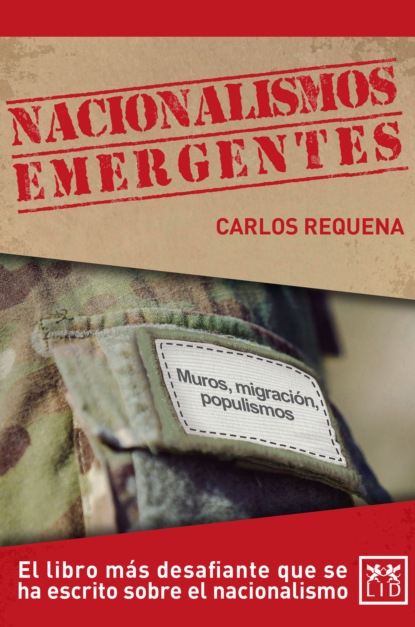- -
- 100%
- +
Expresión típica de un nacionalismo exacerbado, que en lugar de afirmar una identidad por lo que se es, lo hace señalando lo que no es. Cuestión que, además de su pobreza racional e intelectual, suele ir acompañada de acciones violentas con las que se pretende afirmar el ser nacional.
El fundamentalismo recurre siempre a un discurso populista, es decir, de exaltación emocional de los fundamentos, de lo que fuimos y ya no somos, de un ser histórico expropiado por un ser extraño y ajeno al espíritu fundacional de la comunidad. “Exacerba el arcaísmo en lo que tiene de fundamental, de estructural y de primordial. Cosas que se encuentran bastante alejadas de los valores universalistas o racionalistas característicos de los actuales detentadores del poder.[8] En el caso de los islamistas puros, como he dicho, se exalta la moral de la sharía amenazada por la cultura invasiva del consumismo capitalista occidental.
Algo similar podemos encontrar en el fundamentalismo estadounidense (nativismo étnico y religioso del blanco, anglosajón y protestante [WASP, por sus siglas en inglés]), que Trump utilizó en la campaña electoral de 2016 como medio para provocar la adhesión del mayor número de sectores que pudieran votar por él. Lo hizo explícitamente, al hablar de los valores norteamericanos amenazados por el enemigo externo, por el invasor que pone en riesgo la pureza fundacional de la Constitución. Como se ha señalado reiteradamente en diversos medios, lo anterior no hace sino demostrar su ignorancia y desconocimiento de la historia de su país, pues si hay un valor fundacional que distinga a Estados Unidos es la garantía de la libertad del mayor número, tal como lo exponen Adams y Jefferson. Lo cual ha dado lugar a que, históricamente, sea una nación de inmigrantes. Y si bien muchos creímos que su discurso era una estrategia de campaña, la sorpresa fue grande al escucharlo en la toma de protesta el 20 de enero de 2017, donde afirmó que esas ideas constituían el eje de su programa.
1.3. Partidos nacionalistas en expansión
Más allá de esos fundamentalismos, que hasta el día de hoy siguen siendo movimientos de minorías, lo que estamos viendo emerger ante nosotros es más bien un tipo de nacionalismo híbrido, en el que parecen converger tendencias colectivistas y populistas, al lado de sentimientos de exclusión, más relacionados en todo caso con el estatismo y el corporativismo de Estado. No es de extrañar, por tanto, que los partidos políticos de derecha en los que se exaltan y defienden valores nacionales sigan ganando terreno en gran número de países.
Aun cuando hayan surgido en un contexto de decepción causada por los resultados obtenidos por aperturas de fronteras y libre mercado, no siempre son partidos políticos que se sitúen en ese hibridismo. Me refiero a los nacionalismos exacerbados de un buen número de partidos a los que generalmente se les ubica dentro de la derecha, en la cual se incluye erróneamente, la ultraderecha ideológica, que suele ser más radical, y contraria a la democracia.
Este tipo de posiciones radicales ha proliferado tanto en Estados Unidos como en Europa, y ha llegado a tener una presencia notoria en el Parlamento Europeo, en donde incluso se han expresado opiniones de racismo y xenofobia, en particular entre los representantes del partido Frente Nacional, de Francia; el Partido Nacional Democrático, de Alemania; el Partido de la Libertad de Austria; así como la Liga Norte, en Italia; el Partido por la Libertad, de los Países Bajos; el grupo político polaco llamado Nueva Derecha, que en total se conforma de una representación extremista de 38 diputados de ese cuerpo representativo.[9] Partidos y grupos que, como veremos más adelante, están ganando posiciones en sus respectivos países; al grado que, como lo señala un estudio realizado en Austria “se calcula que en Europa 100 millones de personas piensan de esa manera”.[10]
Me refiero a ese tipo de nacionalismo que no podemos abordar bajo una óptica confusa: una cosa es el nacionalismo de los partidos de ultraderecha, como aquellos a los que se refiere el informe austriaco, y otro es el nacionalismo que puede ser de derecha o de izquierda. Distinción que me parece pertinente ya que diariamente leemos en los periódicos expresiones que hacen pocos matices y confunden los términos, sin hacer las diferencias pertinentes.
Lo que aquí quiero resaltar es que hoy, y me parece que en los próximos diez o quince años, la tendencia es hacia el repliegue de los Estados frente a las grandes organizaciones; lo que nos hace suponer que volveremos a escuchar expresiones que teníamos guardadas en el baúl del pasado o en el armario de los temas superados, como, por ejemplo, soberanía nacional, pueblo, nación, patria. Términos que expresan una vuelta a esquemas de gobierno más manejables y quizá a una escala más humana. ¿Cómo resolveremos la posible colisión de gobiernos nacionalistas y sistemas que en muchos aspectos son irreversibles dentro de la globalización? Es una cuestión cuya respuesta no es evidente o convincente, al menos hasta el día de hoy, y que en buena medida constituye el quid de este ensayo.
Primero fue el Brexit y, ahora, la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Solo falta que Marine Le Pen gane los próximos comicios en Francia para que quede claro que en Occidente, cuna de la cultura de la libertad y del progreso, asustado por los grandes cambios que ha traído al mundo la globalización, quiere dar una marcha atrás radical, refugiándose en lo que Popper bautizó la llamada de la tribu —el nacionalismo y todas las taras que le son congénitas, la xenofobia, el racismo, el proteccionismo, la autarquía—, como si detener el tiempo o retrocederlo fuera solo cuestión de mover las manecillas del reloj.Mario Vargas LlosaMás allá de matices, lo que es un hecho incontrastable es que el nacionalismo es hoy un tema de debate en todos los países del mundo, tanto en los ricos como en los pobres, en los que cuentan con gobiernos capitalistas o proglobalización, o los de tendencia socialista. En Francia, por ejemplo, durante la Eurocopa 2016 se suscitaron interesantes debates en torno al tema, pues con motivo del juego de este país contra Portugal, se reunió en la Torre Eiffel de París una gran multitud (muchos de ellos pertenecientes a partidos de derecha) en la que se expresaron todo tipo de emociones patrióticas y nacionalistas: los jóvenes tremolaron la bandera de aquel país mientras cantaban con emoción la Marsellesa. Todo como un acto de solidaridad del pueblo francés con las víctimas de la yihad y de exaltación de la unidad nacional como baluarte para hacer frente a los agresores. Tras algunas críticas de los partidos liberales y de izquierda, que acusaron a los organizadores de esa magna reunión de ser belicistas de ultraderecha, estos se apresuraron a responder. Según una editorialista del periódico francés Le Figaro, los nacionalistas acusaron a los proeuropeos franceses, esclarecidos europeístas amigos de la UE y de las decisiones supranacionales de Bruselas (les européistes éclairés), de tomar el camino fácil de identificar al nacionalismo con la violencia, una forma de descalificar a los partidos de derecha que incurre en el grave error, según ellos, de olvidar que un nacionalismo fuerte es la única manera de hacer frente a los ataques del enemigo exterior.[11] Más claro no puede ser, el mundo parece estar dividiéndose entre los defensores de la globalización y los que exaltan como valor olvidado y venido a menos: la nación, que no es necesariamente una disyuntiva radical entre el bien y el mal.
1.4. El nacionalismo es una emoción política
Eso que algunos llaman posverdad (post-truth) para definir un cambio de modelo del conocimiento de la realidad, se hace patente cuando hablamos de tendencias políticas o de apreciaciones de nuestro entorno. En mi opinión, la posverdad consiste en dos cosas: en primer lugar, la renuncia al mundo de seguridades en el que nos hemos movido hasta hoy, y sin las cuales el mundo parece volverse terreno frágil que nos produce miedos de todo aquello que no tenga referentes claros en ideas, dogmas, principios y fórmulas. Por otra parte, la posverdad consiste en una forma de pensar sujeta a prueba y error. Como sostiene el Dr. Tal Ben-Shahar, en un libro que recopila sus cursos de Psicología Positiva, impartidos con enorme éxito en la Universidad de Harvard, el ser humano consigue su felicidad cuando logra despojarse de esa obsesión que se le ha inculcado por la perfección[12] y aprende a moverse en el terreno de lo variable, de lo contingente, sujeto siempre a prueba y error. Países como Bután, que es considerado de los más felices del mundo, ha propuesto en este sentido que, junto al pib, se mida la prosperidad de los países por el producto interno de felicidad (pif). Cuestión que nos aleja de nuestros esquemas individualistas en los que la verdad es solo cuantificable por medio de ecuaciones, y coloca las emociones fuera del margen de lo racional.
Y es que existe una tendencia en el mundo actual a desestimar el papel que necesariamente juegan las emociones en el terreno de la política. Como si la emoción fuese una expresión de nuestra parte menos humana, menos racional y quizá, por ello, más animal. Lo cual no solo es erróneo sino contrario a la realidad de nuestro ser.
El nacionalismo es una emoción suscitada en la sociedad por medio de una evocación sentimental, nostálgica o de indignación. Pero ¿acaso no tienen las emociones un lugar en la política? Y si no, ¿de qué hablamos cuando invocamos el patriotismo? ¿A qué nos referimos al hablar de nacionalismos? Incluso podríamos preguntarnos: ¿qué es el humanitarismo sino una emoción que nos mueve a actuar en favor de los demás? Todas son emociones políticas que hemos de someter al gobierno de la razón, pero no para ocultarlas o negarlas como si fuesen un defecto del ser humano, sino para encausarlas, pues lo cierto es que no se trata de vicios o debilidades, como se entiende en la modernidad, que debemos dominar de manera radical para liberarnos de su influencia negativa. Ciertamente hay emociones nocivas como el odio o la envidia y otras que son positivas como el anhelo, el afán, la lealtad o el amor. Negar que las emociones tengan un legítimo y digno papel en la política es contrario a nuestra naturaleza más elemental. No obstante, reconozco que se trata de la moral en la que fuimos educados la mayoría de quienes conformamos la generación X. Nuestro modelo de comportamiento era, como lo expresara Max Weber, la perfección racionalista recogida por la moral de origen protestante, según la cual los niños no lloran, las mujeres deben someterse a sus maridos y los sentimientos deben dejarse para la intimidad, que es su lugar ético. A tal grado se expandieron estas ideas en el mundo moderno del que somos herederos, que la idea que teníamos de democracia era absolutamente contraria al mundo de las emociones, era un sistema de diálogo, de razones, siempre razones. Por ello crecimos pensando que lo racional, lo serio, lo correcto era comportarnos según el modelo dialógico que reduce la democracia y, especialmente, la actividad electoral a normas rígidas que tratan de ignorar las emociones que suscitan sentimientos de aprobación, adhesión o crítica.
Los nacionalismos nos sitúan en una dimensión diferente. No buscan reducir al ser humano a una sola de sus funciones naturales, como razonar, sino que mueven la voluntad por vías diversas a las del raciocinio: las emociones políticas. ¿Hasta dónde es éticamente válido hacerlo? Es una cuestión que nos llevaría demasiado lejos. Baste por ahora con señalar que, desde nuestro punto de vista, la emoción política no ha de sustraerse jamás del campo de la verificación y de la lealtad a la verdad. No debe dar motivo para tomar los intrincados caminos de la manipulación de sentimientos, la simulación o el chantaje basado en falsas promesas de repúblicas utópicas. En suma, la emoción no está reñida con la democracia. Es falso pensar que los sentimientos nacionalistas son regresiones culturales o tendencias fascistas o antidemocráticas.
Como ha señalado Martha Nussbaum, “a veces suponemos que solo las sociedades fascistas o agresivas son intensamente emocionales y que son las únicas que tienen que esforzarse en cultivar las emociones para perdurar como tales”.[13] Por ello, en la mayoría de nosotros —educados según el modelo ético capitalista— parece habitar una suerte de contraposición categórica entre lo racional y lo emocional. En todo caso, para los convencidos de la democracia liberal es nocivo, pues como señala Nussbaum, dejan “las emociones a las fuerzas antiliberales que, como el fascismo o el populismo, tienen como efecto contrario que las personas juzguen a la democracia liberal como algo soso, lento y rutinario.
Una de las razones por las que Abraham Lincoln, Martin Luther King Jr., Mahatma Gandhi y Jawaharlal Nehru fueron líderes políticos de singular grandeza para sus respectivas sociedades liberales es que entendieron muy bien la necesidad de tocar los corazones de la ciudadanía y de inspirar deliberadamente unas emociones fuertes dirigidas hacia la labor común que ésta tenía ante sí.Martha NussbaumAsumir esta indeterminación terminológica al referirnos a una realidad tan compleja como el nacionalismo no debe llevarnos a desesperar, la incertidumbre es esencia de la política y por tanto de su conocimiento. De tal manera que hay que dudar de las pretensiones de perfección y de precisión conceptual, como ocurre, por ejemplo, en la prensa o en los medios donde los analistas parten de supuestos generalmente aceptados, como decir que el fundamentalismo islámico en todas sus expresiones es un movimiento violento e intolerante. Si nos referimos a los actos de terrorismo perpetrados en nombre de valores nacionales (y al tiempo religiosos) por algunos grupos fundamentalistas en Europa y en otras partes del mundo, se trata de una violencia explícita¸ pero no ocurre lo mismo si hablamos de algunos partidos políticos que consideran necesario recuperar ciertos valores que consideran fundamentales. Por ello, siempre hay que recomendar a los jóvenes que estén atentos ante cualquier forma de dogmatismo político que intente reducir los conceptos (como el nacionalismo) a “ideas claras y distintas” como decía René Descartes.
La violencia no es lo deseable ni constituye un valor político. Por ejemplo, lo que sucedió en la sede de la revista Charlie Hebdo, en París, cuando en 2015 fueron acribillados algunos periodistas por haber dibujado una caricatura de Mahoma en una de sus ediciones, ha desatado una fuerte campaña de odio contra los musulmanes, no únicamente en Francia sino en muchos otros países que han puesto sus barbas a remojar. Así pues, es reprobable a todas luces que el reclamo se haga por medio de una acción punitiva de esa naturaleza. Sin embargo, ¿quién se ha preguntado el nivel de gravedad que el dibujo de Mahoma representa para la conservación de la paz? Quizá para nosotros, los occidentales, la caricatura de Mahoma y de cualquier personaje no represente mayor problema, e incluso se podría argumentar que se trata de una forma de ejercer el derecho fundamental de la libertad de expresión o de libre circulación de las ideas. De acuerdo. Eso podría ser si asumimos que esos derechos son compartidos por todos los pueblos del mismo modo. Los musulmanes tienen un nivel de tolerancia para ese tipo de expresiones que no se corresponde con el nuestro; pero ¿por qué habrían de tenerlo?
No obstante, por el acto de violencia en sí, el mundo occidental se ha puesto en alerta frente a los movimientos islámicos, sean terroristas o no. He ahí una nueva generalización, una etiqueta que nos hace sentir seguros: afirmar que todos los movimientos en defensa del islam y sus valores y creencias constituyen una amenaza mundial. Los países occidentales, sin embargo, han asumido ese criterio y han levantado todo tipo de alertas, y no sin fundamento, evidentemente. En Alemania, por ejemplo, ha habido una avalancha de manifestaciones de inconformidad respecto de la política de apertura asumida por el gobierno de Merkel en materia de migración. Uno de los más fuertes representantes de esa tendencia crítica es el movimiento Patriotas Europeos contra la Islamización de Occidente (Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes) —PEGIDA, por sus siglas en alemán—, fundado en Dresde en 2014, contra la migración, en especial de los musulmanes a quienes considera incapaces de integrarse a la cultura occidental,[14] pues aunque asisten a sus escuelas y aprenden el idioma tienden a segregarse en pequeños grupos vecinales, conservan su lengua, y sus usos y costumbres perfectamente diferenciados y apartados del grueso de la población. Ángela Merkel utilizó esta actitud con gran astucia para señalar la necesidad de tomar medidas de seguridad como, por ejemplo, el uso del velo islámico; que le valió la aprobación de sus compañeros de partido para continuar como canciller y acrecentar sus posibilidades de reelegirse como primera ministra en las siguientes elecciones generales.
Otro tanto ha señalado el recién electo candidato francés, François Fillon, al afirmar que los migrantes que llegan a Francia “deben asimilar la herencia francesa y sus valores”.[15] Según nuestro punto de vista, lo anterior no constituye un defecto de integración. ¿Qué acaso nuestros migrantes mexicanos no hacen algo parecido en Los Ángeles? Y, me pregunto, ¿no es una fuente de riqueza convivir con diferentes culturas o, como dice Peter Burke, en esa suerte de “hibridismo cultural”? El movimiento patriótico alemán, sin embargo, no parece querer renunciar a su gusto por la uniformidad. Desearía ver a las mujeres que llevan puesto el chador o la burka vestidas al modo occidental; es decir, según su propio modelo.
El caso de la prohibición que se hizo en Francia del uso del traje de baño que cubre el cuerpo completo de la mujer excepto la cara, las manos y los pies, llamado burkini ha sido motivo de controversia en medios y redes sociales. La explicación que dio la autoridad francesa tiene algo de racional, pues se refirió a la posibilidad de que ese traje de baño se usara para envolver a la mujer y mantenerla oculta para evitar cometer un posible crimen como el sucedido en Niza el 14 de julio de 2016. Pero lo cierto es que el traje, como se ha dicho, no cubría el rostro; entonces, ¿cuál es la relación entre ese barbijo o velo y un tapujo que supuestamente pone en riesgo la seguridad? En última instancia, como afirmó la diseñadora de esa prenda, una libanesa de origen australiano, una mujer tiene derecho a elegir lo que se pone y nadie debe juzgarla si usa burkini o bikini. Y esta afirmación nos parece pertinente, salvo que esa sutileza sea pretexto para exaltar lo nacional a costa de lo extranjero.
Sea como fuere, lo cierto es que esa prohibición resulta desproporcionada y un tanto preocupante; sobre todo si recordamos que en Francia —que ha sido considerado modelo universal de Estado laico y de tolerancia democrática— ha habido anteriormente disputas en torno al derecho de las niñas de religión musulmana a usar velos de ese tipo en las escuelas, pues al parecer a algunos franceses les molesta la diferenciación cultural y los usos que ellos consideran exóticos y atentatorios contra la identidad nacional. Y no se piense que hablamos solo de la actitud del actual presidente Hollande, incluso Marine Le Pen, candidata del Partido conservador que lleva la delantera en las presidenciales de 2017, defiende el Estado laico y expresa la necesidad de respetarlo, por lo que apoya la prohibición del uso de velos en la vía pública. Como hace algunos años señaló Sylvain Crépon, un politólogo experto en el estudio de los movimientos nacionalistas de ultraderecha, es bien sabido que, en el fondo, al Estado no le interesa la laicidad ni la libertad de expresión que dice defender, sino la exaltación de “lo francés” en detrimento de costumbres ajenas a sus tradiciones nacionales.[16] Es decir, hacer notar el contraste entre un “ellos” (en este caso los musulmanes y los judíos, puesto que aprovechó la ocasión para proscribir la kipá junto a la burka) frente a un “nosotros” (francés, católico, etcétera).
Esas tensiones entre los países occidentales y los que no lo son ha generado un número considerable de movimientos nacionalistas, unos más radicales que otros, pero la mayoría de clara tendencia xenofóbica; y, a su vez, ha desatado la ira de los fundamentalistas islámicos que, en supuesta defensa de sus connacionales en Europa, han atacado desde sus países de origen a quienes manifiestan ideas de intolerancia. El 21 de enero de 2015, el jefe del grupo alemán de los PEGIDA, Lutz Bachmann, renunció a su cargo después de ser atacado por una serie de mensajes en Facebook en los que supuestamente hablaba de los inmigrantes de manera despectiva y denigratoria, llamándoles “animales y escoria social”; según la ley alemana, este tipo de enunciación se clasifica como discurso de odio. Al parecer, el colmo fue cuando este personaje afirmó en su muro de Facebook que la seguridad nacional “hacía necesaria una oficina de asistencia social para proteger a los empleados animales” (los empleados inmigrantes). Ese suceso ha dado mucho de qué hablar a los medios alemanes; últimamente se descubrió un supuesto autorretrato de Bachmann en el que se representa como reencarnación de Adolf Hitler. La imagen se titula “Está de vuelta”, en alusión al libro que lleva ese nombre y que ha dado pie a la realización de una película que provocó gran revuelo social. La imagen y el título se volvieron virales en las redes sociales; no obstante, más tarde se demostró que todo había sido un montaje. En otra ocasión, Bachmann publicó la foto de un hombre que llevaba el uniforme de la organización supremacista blanca estadounidense, el Ku Klux Klan, acompañado del lema: “El KKK mantiene las minorías a distancia”.
Más allá del hecho que tuvo como consecuencia que los fiscales de Dresde abrieran una investigación por sospecha de incitación al odio y a la violencia (Volksverhetzung),[17] lo que aquí se debe resaltar es la expansión de estas ideas que, en mi opinión, obedecen a tres razones fundamentales: en primer lugar, el morbo social que busca la violencia como un remedio a su aburrimiento; en segundo lugar, una verdadera inconformidad de grandes sectores de Alemania (igual que ocurre en Italia, Reino Unido, Turquía y Grecia) con la apertura de las fronteras y la acogida de miles de migrantes que parecen amenazar la estabilidad de una sociedad bien acomodada y con referentes de estabilidad muy claros (la ley, la frontera, la nacionalidad, la ciudadanía, etcétera). Y, por último, un sentimiento general de añoranza por lo nacional, lo propio, lo nuestro, acrecentado seguramente por la irrupción de políticas de mercado que, en muchos casos, no han traído los resultados de bienestar que se esperaban, o al menos no para la gran mayoría de la población de los países incorporados a bloques económicos o continentales como es la Unión Europea.
De cualquier manera, no puede dejar de preocuparnos, especialmente tratándose de Alemania, la fuerza que puede llegar a tener el nacionalismo aunado a una conciencia generalizada de rechazo. Alexander Gauland, líder del movimiento conservador Alternativa para Alemania (Alternative für Deutschland), en Brandeburgo, ha llegado a plantear cuestiones tan espinosas que nos remontan a ideologías que creíamos superadas como, por ejemplo, “espacio de afluencia y cultura de los extraños”, que genera un “flujo de hogar de quienes por generaciones han ocupado este espacio”.[18] En otras palabras, una defensa del espacio vital sin llegar a los extremos del Nacionalsocialismo, pero sí rozando sus linderos; lo cual no solo es motivo de extrañeza sino de preocupación y atención internacional.
Recientemente, un editorial del periódico Reforma señalaba la posibilidad de que, con el triunfo de Donald Trump, este tipo de movimientos radicales en el mundo podrían recibir un impulso al que “habrá que observar con lupa [para saber] cómo reaccionan ahora ante esta victoria del discurso xenófobo, antiinmigrante y proteccionista”.[19] Se refiere, entre otros, a las elecciones de diciembre en Austria, donde Norbert Hofer, conocido político de ultraderecha, estuvo a nada de ganar la presidencia. Asimismo, a los comicios que tendrán lugar en 2017 en Países Bajos, donde se ha presentado a la contienda otro populista de la extrema derecha o, como le llaman algunos analistas, el líder del seudoliberalismo europeo, Geert Wilders, quien ha demostrado su profundo desprecio por el diálogo intercultural y la tolerancia política; con el objetivo de afianzarse en el poder, ha fomentado una retórica del miedo y de resentimiento contra quienes, desde su perspectiva, son los causantes de ese miedo: los musulmanes, así en general, sin matices y con una fuerte dosis de xenofobia.