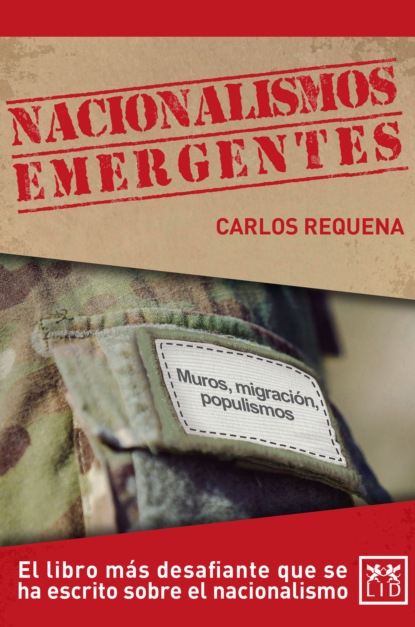- -
- 100%
- +
El peligro de emplear el discurso nacionalista de manera violenta está siempre latente. Como se ha dicho, es una emoción política y, por ende, puede variar si se le estimula para que cambie de dirección de manera intempestiva o para que pase de la emoción a la acción sin que medie el límite de lo racional. Este es el caso de los nacionalismos de carácter negativo; es decir, de aquellos que para afirmar lo propio niegan al otro, y que suele ocurrir en los nacionalismos que se vinculan a identidades raciales o étnicas, como ha ocurrido innumerables veces en la historia. En su última visita presidencial a Europa, el entonces presidente Barack Obama lanzó una señal de alerta ante el auge del nacionalismo étnico, tanto en Europa como en Estados Unidos y en algunos países de Eurasia: “Debemos permanecer vigilantes ante el aumento de una especie vulgar de nacionalismo o identidad étnica o tribalismo que se construye alrededor de un nosotros y un ellos”.[20] Y no le faltaba razón a Obama, pues como después expresó en una rueda de prensa junto al primer ministro de Grecia, Alexis Tsipras, se trata de una amenaza de la que podemos augurar sus resultados funestos, pues “sabemos qué ocurre cuando los europeos empiezan a dividirse y a enfatizar sus diferencias y competir a la manera de una suma cero”.[21] Quizá para algunos, la advertencia de Obama pueda resultar un tanto catastrofista e incuso justificativa de sus propios errores como presidente, pero no parece que se trate solo de una dramatización, sino de una realidad histórica que, como todo en la historia, puede repetirse como de hecho sucede con algunos movimientos de extrema derecha como los que se han mencionado, y muchos otros de los que se tiene noticia y que han cobrado fuerza en los últimos años, especialmente en los países de Europa del Este. En estos países se ha puesto en tela de juicio su pertenencia al “club europeo”, lo que ha provocado el surgimiento de un euroescepticismo que ha derivado, en el último año, en movimientos más asentados a los que algunos han llamado “eurocriticismo”.[22]
1.5. El peligroso lenguaje del odio y el racismo
Algo está sucediendo que esa especie de nacionalismo ha despertado “el lenguaje del odio”,[23] de rechazo al otro; lo mismo si nos referimos al discurso atronador, antiinmigración y antimexicano de Donald Trump que, si pensamos en la Francia de Marine Le Pen o en Suiza, donde los ciudadanos de a pie, los políticos y los medios, han adoptado un lenguaje de odio y rechazo fortalecido con motivo de los atentados ocurridos en algunas ciudades suizas durante 2015 y 2016 por grupos fundamentalistas islámicos.
El insulto y el desprecio se han convertido en las primeras expresiones de este nacionalismo que se basa en la negación del contrario, y no en la afirmación de lo propio. Por eso no puede dejar de llamar la atención el hecho de que un buen número de latinos haya votado por Trump en las recientes elecciones estadounidenses, a pesar de sus atronadoras amenazas de construir un muro de separación con México y, por ende, con el sur del continente, e incluso que haya advertido o amenazado que recurrirá a las deportaciones masivas. ¿Por qué votaron por quien los rechaza y humilla?
Hasta el momento, una posible respuesta sería que los latinos que dieron su voto al actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no estaban afirmando una convicción o una posición, y menos aún una conciencia de lo que culturalmente representan en ese país. Con su voto afirmaban lo que no eran, se deslindaban de sus orígenes, que en adelante serán causa de señalamiento y marginación. Algo parecido a lo que ha pasado en México desde hace siglos con los grupos indígenas, que han sido objeto de la marginación y hasta del odio y la persecución perpetrados, no por las clases burguesas altas ni por los descendientes directos de la cultura europea o hispana, sino por los propios mexicanos, mestizos, pobres y vapuleados como ellos. Lo que sucede es que una forma de crear la conciencia nacional es afirmar lo que no se es; así, al maltratar a un indígena se pretende marcar una línea divisoria que deje claro que quien lo hace no es indígena, de tal modo que no hay una afirmación de su ser histórico o nacional, sino una negación y un rechazo de odio hacia lo que no quiere ser. No en vano hay por lo menos dos generaciones de hijos o descendientes de migrantes mexicanos o latinos que han “olvidado” el español y solo hablan inglés; sin mencionar que cualquier mexicano que visita Estados Unidos les resulta siempre sospechoso.
En efecto, a lo largo de la historia esa ha sido una forma de expresar lo propio, lo nacional, lo autóctono, lo familiar; se proscribe y ataca lo opuesto, es decir, todo aquello que pueda poner en riesgo su anhelo de nación o que quiera crear un espejo en el que no desea reflejarse. Es ciertamente la forma más elemental y básica de afirmar lo nacional; tan simple que fácilmente se confunde con un juego de apariencias centrado en la derrota de quien represente el color opuesto.
Se trata, en efecto, de la forma de diferenciación social más primaria: el racismo. Primario porque dentro del proceso cognitivo del ser humano la etapa inmediata y básica es la percepción sensitiva y en concreto, la que capta la vista: el color del enemigo. En los populismos de derecha se añade un elemento que no suele presentarse en los de izquierda. Me refiero a esa forma tribal de identificar a los otros por su apariencia. Freud llama a esa manera de identificación “primera expresión de un lazo emocional con otra persona”.[24]
Si asumimos como punto de partida que el ser humano es un animal, condicionado como todos los animales por el mundo exterior, por la inmediatez, por el entorno, el clima, el hambre, etcétera, entonces ¿qué lo hace diferente del resto de los animales? Evidentemente la capacidad de superar esa inmediatez, de colocarse por encima de las apariencias y entender lo que hay detrás de ellas. Eso es por principio lo que queremos decir con la expresión animal racional. De tal manera que si una persona o un grupo humano afirma su ser negando los colores y rasgos aparenciales de lo que no es; es decir, a través del odio a los que son diferentes de él, no está remontando ese mundo, sino que se coloca al mismo nivel que cualquier otro animal, que reacciona solo por alteridad, esto es, por estímulos corporales básicos.
Eso es quizá lo que más preocupa del nacionalismo que está surgiendo en el horizonte de la cultura política actual, especialmente en Europa y Estados Unidos, parece ser un nacionalismo que revierte el camino andado, que nos regresa al punto de partida: violencia, odio, rechazo al diálogo y a la tolerancia. Hemos tenido que pasar por guerras internacionales, amenazas de una tercera guerra mundial mantenida bajo control gracias a la capacidad de diálogo y negociación; hemos tenido que vivir un holocausto en el que millones de personas fueron privadas de la vida en aras de una ideología nacionalista. Y, aun así, no hemos aprendido la lección: cuando parecía que había triunfado el cosmopolitismo de la cultura global y las fórmulas de convivencia intercultural e interracial, damos un paso atrás para volver al étnico-político, situándonos así en el extremo contrario de la axiología universal y del reconocimiento de una sola humanidad. Ese tipo de nacionalismo, insistimos, es preocupante, no el patriotismo sano que despierta en las personas sentimientos de generosidad; que es un vínculo y no un campo de batalla discursiva, ideológica y, como se constata en algunas partes del mundo, también militar.
Sin que haya una relación causal de necesidad, lo cierto es que cuando las sociedades tienden a cerrar sus fronteras y a encerrarse en sus valores, cuando se levantan muros materiales, culturales, ideológicos o virtuales, se suscita una tendencia a la agresión hacia el otro en su forma más elemental, que es el color de la piel o la religión, la procedencia o el idioma, es decir, el racismo.
A lo largo de la historia, el término raza se ha empleado para designar, no solo la diferenciación genética o biológica de un grupo determinado sino también la cultura. Baste con recordar que cuando José Vasconcelos acuñó el lema de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, “Por mi raza hablará el espíritu”, no se refería a la raza mestiza más que de manera indirecta. Aludía más bien a un sentido cultural, en ese caso la “quinta raza”, es decir, la latinoamericana, que después se recoge en símbolos propios en el escudo de la UNAM, tal como aparece hasta nuestros días. Lo mismo podemos decir del uso que se le da a esa palabra en la literatura, la poesía y la narrativa de la última década del siglo XIX y las dos primeras del XX. No fue sino hasta los años sesenta cuando se incorporó al lenguaje partidista y se le empleó como un instrumento de cohesión, dándole así un sentido más biológico y, por ende, más radical para convocar a un determinado sector social.
Tal como se le entiende hoy, resulta una expresión de contraposición y adversidad —ideal ajeno a culturas políticas verdaderamente incluyentes y universales—. Se ha convertido en un tema central de la política y ha adquirido carta de naturalización en Estados Unidos, en donde el nativismo, al más puro estilo del siglo XIX, se convirtió en un ingrediente fundamental del conservadurismo republicano.[25] Así, es inevitable pensar en ciertas contradicciones del sistema de las que ya hablaremos más adelante, pues si se considera de derecha al Partido Republicano es porque daba prioridad a la inversión y a los intereses de las grandes transnacionales, incluso a costa del gasto público en materia asistencial; no obstante, ahora parece dar la espalda al mundo y volcarse sobre sus propios ciudadanos; exaltar valores tan elementales como los orígenes fundacionales de los grupos coloniales denominados cuáqueros y las Trece Colonias, y en no pocas ocasiones el racismo encubierto o explícito.
El racismo lleva indefectiblemente a la violencia por una razón muy simple: se mueve en el lindero de la inmediatez, es decir de la materialidad más elemental con la que tenemos contacto, por tanto, es incapaz de llevar la comprensión de la otredad, de los otros, al nivel más elevado de la tolerancia y la convivencia pluriétnica. Cuestión que —hay que decirlo— se había moderado en la época de expansión de las políticas de globalización (primera década del siglo XXI).1.6. El renacer de las emociones políticas
No obstante lo criticable que es comportarse siguiendo únicamente nuestras percepciones sensoriales —como el color de la piel o los rasgos étnicos—, tampoco es mi deseo proscribir cualquier manifestación emotiva en la vida política y, concretamente, en el desarrollo del nacionalismo.
¿Quién puede negar la imagen corpórea de Mahatma Gandhi? Tal como lo señala Nussbaum, este gran líder político sabía que su destino era construir una nación, y que ello no se hace únicamente con discursos. Las personas no somos entes puramente racionales; Gandhi, profundo conocedor de la naturaleza humana, sabía que para llevar a buen término su labor constructora debía dirigirse a seres humanos de carne y hueso, que perciben el poder como un fenómeno en parte racional, pero sobre todo emotivo e incluso mágico o religioso. Por ello, aun cuando fue un escritor prolífico, no fueron sus escritos los que persuadieron al pueblo indio a seguirlo para construir el gran país que debía hacer su aparición en el concierto de las naciones, sino el manejo de una imagen que él mismo encarnaba. “Él pensaba —dice Nussbaum— que el amor a la nación, transmitido a través de símbolos como banderas e himnos, suponía una parte esencial del trayecto hacia un internacionalismo verdaderamente efectivo”.[26] Gandhi es, por tanto, el modelo de un líder nacionalista que se coloca como puente entre la nación y la sociedad. No es un líder que va detrás de su grupo empujándolo por medio de la fuerza o de la acción, sino que encabeza y conduce a su pueblo a la unidad gracias a su autoridad moral.
Entiendo que afirmar tal cosa en un mundo como el nuestro puede resultar demasiado disruptivo, pues si algo nos caracteriza después de las amargas experiencias de caudillos y conductores (eso significan las palabras duce y führer) del siglo xx es nuestra renuencia a aceptar héroes que pretendan mostrarnos el camino o dotar de sentido al mundo en el que vivimos mediante símbolos de identidad. Sin embargo, el ejemplo de Gandhi, que consideramos aquí a partir del estudio de Nussbaum sobre las emociones políticas, nos revela algo muy distinto a los planteamientos de aquellos dictadores que pusieron en jaque al mundo durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Para Gandhi, despertar la emoción del patriotismo no significaba capitalizar la ignorancia de un pueblo analfabeta en su mayoría. Su concepto de la emotividad patriótica no era una extrapolación frente al desencantamiento racionalizador del mundo occidental, motivaba al pueblo por medio de cantos populares, pero a la vez lo exhortaba a tener una mentalidad crítica, a no permanecer inerte ante la injusticia o la opresión, por ello eligió símbolos que proclamaran la importancia de esta, como Ekla Chalo Re, de Rabindranath Tagore, que decía: “Abre tu mente aprende a caminar solo, no tengas miedo, camina solo”. Además, como dice Nussbaum, su biografía y su propio cuerpo eran expresiones claras de esa rebeldía sana que proponía a su pueblo, porque no se conformaba con el establishment e invitaba a los indios a no tener miedo, a caminar solos, sin la tutela extranjera.
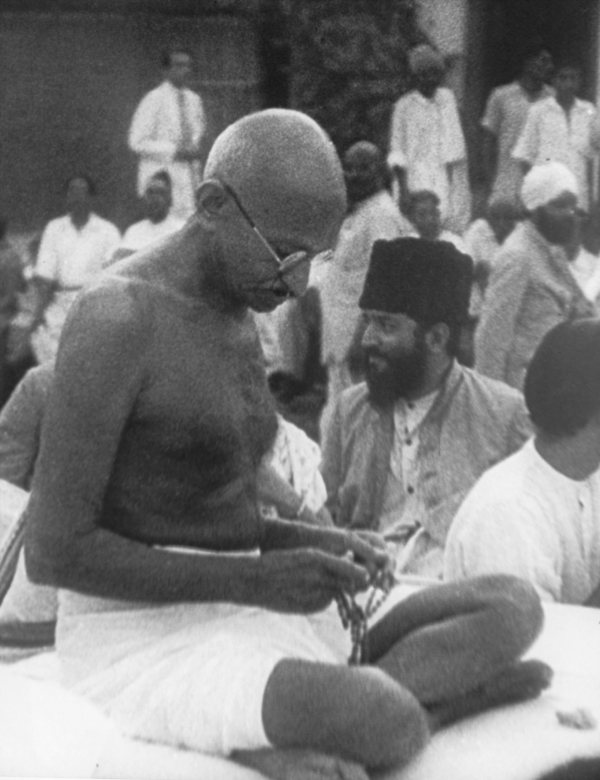
Podría decirse que Gandhi supo hacer uso de las emociones, pero no para mover a la irracionalidad anarquista, sino a la rebeldía que exigía la independencia de su país, sostenida en un nacionalismo evocativo, entrañable y profundamente patriótico. Supo así construir una nación en torno a una imagen y un sentimiento común de los que él no era más que agente cuya característica principal es preparar a los destinatarios del mensaje político para vivir prescindiendo de él. No se colocó entre su pueblo y la nación, sino a un lado, siempre dispuesto a desaparecer del escenario cuando así lo requirieran las condiciones.
Por ello, si bien la intención no es hacer aquí una defensa del nacionalismo, no debemos ceder tan fácilmente a esa actitud de pleno rechazo de todo aquello que involucre emociones políticas. Resulta fácil, por ejemplo, sumarse sin demasiada reflexión a la crítica generalizada a Donald Trump; tacharlo sin más de ultraderechista, fascista o pronazi. Es verdad que el Ku Klux Klan y algunos movimientos neonazis de gran impacto —como el de Carolina del Sur— celebraron su triunfo en noviembre del año pasado. También es cierto que ha habido algunos incidentes que la prensa publica con frecuencia, como la pinta de la puerta de una mezquita con el nombre de Trump o el letrero de “Vuélvanse a África” que colocaron en una escuela de Minnesota, en la que la mayoría de los estudiantes son de origen somalí. Pero esos hechos, por más que pudieran sumar cientos, no reflejan la realidad de un país como Estados Unidos, con más de 300 millones de habitantes asentados en un enorme territorio de poco más de 9800 millones de kilómetros cuadrados. No se puede afirmar, por tanto, que el triunfo del actual presidente de ese país se caracterice por esas tendencias, pues para ello sería necesario contar con información estadística y elementos de contexto que nos permitan tener una opinión más acertada. Creo que solo de esa manera podemos formarnos una opinión propia y no adoptar la ajena, únicamente porque está de moda.
Insistimos, no se pretende defender ni a Trump ni al nacionalismo estadounidense o de cualquier otra parte, sino simplemente llamar la atención del lector sobre la necesidad de no descartar, de entrada y sin más, toda expresión de emociones y sentimientos en la vida política, pues si bien es cierto que hemos llegado a establecer reglas cada vez más claras en materia electoral y en un sinnúmero de campos que se refieren a la convivencia, también es verdad que no debemos desestimar aquellas formas de comunicación política, como el nacionalismo, que nos invitan a tomar una actitud que va más allá del cálculo y la negociación de los intereses personales (asumidos supuestamente por nuestros representantes en los partidos políticos) para ser solidarios con aquellas personas con las que nos ha tocado compartir la existencia.
No hay oposición tan radical —como a veces pretenden hacernos creer los medios de comunicación— entre la dimensión individual de nuestra existencia (protegida por los sistemas democrático electorales) y la conciencia de formar parte de una comunidad llamada nación, que espera de nosotros algo más que estar ahí, viviendo única y exclusivamente para nuestro propio beneficio o para lograr nuestro bienestar, incluso a costa del sufrimiento de quienes nos rodean. El sentimiento nacionalista nos invita a salir de nuestra comodidad burguesa, de la búsqueda incesante y en ocasiones obsesiva de nuestros intereses pequeñoburgueses. Me refiero a esa actitud de apatía contraria a la política y a la convivencia humana a la que Hannah Arendt identificó con la filosofía del hedonismo, “doctrina que sólo reconoce como reales las sensaciones del cuerpo, es la más radical forma de vida no política, absolutamente privada, verdadero cumplimiento de la frase de Epicuro vivir oculto y no preocuparse del mundo”.[27]
En este sentido podemos afirmar que el nuevo presidente de Estados Unidos ha desafiado a un sector de la sociedad, ofreciéndole salir de su aislamiento individualista para unirse a un esfuerzo común por restablecer la grandeza que tuvo el país en otro tiempo, es decir para reconstruir la nación. Ha actuado no solo como Chief Executive Officer, sino además, como un auténtico Chief Emotion Officer, modelo empresarial que se ha vuelto una moda en aquel país, donde han descubierto que “el CEO del futuro es un agente de cambio con pasión por avanzar hacia un sueño, cuidando a las personas de su organización y despertando emociones positivas que le permitan alcanzar el éxito individual y colectivo”.[28] Y, en efecto, todo en la apariencia de Trump provoca emociones y resulta desafiante, rompe esquemas y podríamos decir que su afán por ser políticamente incorrecto transmite una emoción especial, casi morbosa, en grandes sectores de la sociedad estadounidense, pues despierta un sentimiento generalizado de suspenso: nunca se sabe a ciencia cierta cómo reaccionará y es impredecible en sus decisiones; si bien, como apuntaba uno de los muchos psiquiatras que se han lanzado a hacerle una prueba sin conocerlo ni preguntarle, “ese tipo de personalidad suele ser audaz y rápida en situaciones difíciles”.[29] Aunque algunos de estos psiquiatras ya le diagnosticaron el síndrome de personalidad narcisista; es decir, un comportamiento obsesivo por la propia imagen y por los logros y éxitos personales antes que organizacionales, su aspecto y su estilo de liderazgo no da esa impresión. Baste con ver su peinado y su apariencia descuidada, sus movimientos un poco torpes y casi distraídos en los escenarios a pesar de tener experiencia en los estudios de televisión; y aunque ha sido criticado por sus horrorosas manos, las mueve sin ningún cuidado ni recato. Tal como lo publicó recientemente la revista de moda masculina Executive Style, el presidente Trump es políticamente incorrecto, su apariencia es un poco desaliñada, incluso su ropa, aunque es de marca, la viste sin cuidado, ni siquiera usa de su talla y las corbatas son poco elegantes y mal colocadas. Para un pueblo que normalmente viste mal y gusta comprar ropa barata, todo esto resulta aún más atractivo, sobre todo si se trata de un rico empresario. Da la sensación de ser “uno más de ellos”, exitoso y rico, pero al final uno de ellos.[30]
En otras palabras, el actual presidente de Estados Unidos apela perfectamente a la sensibilidad de buena parte de los votantes: es alto, rubio, exitoso y de malas maneras, displicente y boquiflojo, pero sobre todo supo empatar emocionalmente con quienes le dieron su voto. En un interesante artículo publicado hace unos meses en la revista Psychology Today, el Dr. Paul Thagard[31] llamaba la atención sobre este aspecto:
Donald Trump confundió a los encuestadores y expertos al ganar las elecciones presidenciales de 2016 en los Estados Unidos. ¿Por qué más de 60 millones de personas votaron por él? Los procesos electorales pueden entenderse como una empresa racional basada en el cálculo interesado por parte del ciudadano acerca de cuál candidato conviene más para la realización de sus objetivos personales. Pero las decisiones de voto de la gente a menudo son emocionales y morales, pues votan por quienes tienen o aparentan tener valores coincidentes con los suyos. ¿Cuáles fueron los valores que Trump proyectó que muchas personas encontraron atractivas?
Los valores son procesos mentales cognitivos y emocionales. Combinan representaciones cognitivas tales como conceptos y creencias con actitudes emocionales que son favorables o desfavorables. En el cerebro, los valores son procesos neuronales resultantes de las representaciones cognitivas vinculantes de los conceptos, metas y creencias, junto con las emociones propias del momento.
Los valores no son cualidades efímeras de las personas, sino que forman sistemas de representaciones cargadas de emoción que pueden proporcionar reacciones, decisiones y acciones con coherencia emocional general. La coherencia de los sistemas de valores puede ser visualizada utilizando el método de los mapas cognitivo-afectivos.
¿Acaso no podemos decir que Sarkozy en Francia respondía al modelo de vida de un gran sector de la sociedad francesa, siempre de aspecto impecable y acompañado de una mujer bella y famosa? Era uno más de sus votantes, e incluso sus modos un tanto displicentes le daban el tono de elegancia conductual que respondía a un modelo aspiracional. Ahora, Marine Le Pen ha tratado de suscitar esas emociones repitiendo —como lo hiciera en la posguerra Charles de Gaulle— que ella representa (encarna) “la grandeza de Francia”; y ciertamente, su apariencia hace aparecer en una matrona, como la nación generosa, pero a la vez fuerte. Su fuerza gestual y discursiva produce un sentimiento de seguridad en una sociedad amedrentada por el terrorismo.
Otro tanto podemos decir de destacados líderes del mundo contemporáneo como Hugo Chávez en Venezuela, quien consiguió que dominara un culto a su personalidad siempre desafiante, envalentonada y por momentos bravucona, y siempre orgullosamente nacionalista. Y al margen de lo que se pueda opinar de su gobierno, nadie puede negar que su estilo hierático lograba suscitar una emoción patriótica en la mayor parte de la sociedad venezolana. Los ejemplos podrían continuar: Putin en Rusia, Duterte en Filipinas, y muchos otros ejemplos en los que, al margen de su postura ideológica, nadie podría negar que logran el fin que buscan con su discurso nacionalista.
Ese es el nuevo estilo de liderazgo organizacional que se ha adoptado tanto en el mundo empresarial como en el político. No puede extrañarnos, por tanto, que hoy surjan líderes que recurran al empleo de las emociones no solo para promover el voto en las campañas sino para generar atmósferas de legitimación, solidaridad, confianza, disposición, civismo y respeto. Sobra decir que también pueden emplearse para estimular otras pasiones negativas como el odio, el repudio y el rechazo. Lo cierto es que desde que Daniel Goleman publicó su libro Inteligencia emocional, hace poco más de quince años, ahora todos sabemos y constatamos que esa inteligencia (EQ, por sus siglas en inglés) representa dos tercios del éxito del liderazgo organizacional en comparación con solo un tercio proveniente del IQ.
Ya podrá el lector imaginar el peso que ello tiene en la política, y no me refiero solo a aquellos países en los que el índice de analfabetismo es lamentable sino a todos los países en los que la mayor parte de las personas carece de las herramientas necesarias para emitir un voto estudiado, pensado y analizado. Es algo comprobado por cientos de estudios: las personas emiten sus votos electorales o plebiscitarios por el afecto, la admiración o la fascinación. Sentimientos todos estos que dependen, no de una plataforma ideológica perfectamente estructurada, sino de las habilidades del candidato durante las elecciones o del gobernante una vez que ha obtenido el respaldo popular.
Nuestra propuesta interpretativa del fenómeno nacionalista, tal como ahora lo estamos apreciando en diversas partes del mundo, es que junto al elemento racional o discursivo del nacionalismo atendamos al papel que juegan en la vida política las emociones, y más aún en la promoción de los valores nacionalistas. Este planteamiento tiene como punto de partida el modelo de Daniel Goleman sobre el modelo de inteligencia mixta, que se caracteriza por incluir rasgos de naturaleza racional y analítica junto con capacidades no discursivas, como son las emociones, aspectos que conforman un binomio determinante y a veces dominante de todo proceso de cognición humana.