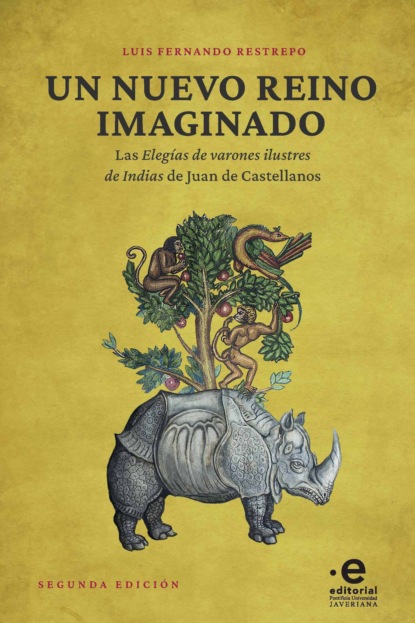- -
- 100%
- +
Nuestro trabajo sobre las Elegías está principalmente enfocado en el desmontaje del discurso colonial y en exponer que las dificultades de definir el sujeto colonial no se limitan a la definición del subalterno. También comprende las complejidades del sujeto metropolitano/colonizador, como lo expondremos al tratar la construcción de la identidad de los encomenderos del Nuevo Reino de Granada. Para ilustrar este problema, basta preguntarnos cómo se constituye Castellanos a sí mismo en la narración. Un proceso nada simple, si tomamos en cuenta lo poco que se nos revela el autor a lo largo del texto sobre este asunto. Parece ser que la voz autorial del narrador se da como tal en tanto logra permanecer fuera del escrutinio de la narración. Y se nos revela a través de un sinnúmero de máscaras (sus varones ilustres: una exteriorización del “yo” narrador) o de un juego con sus múltiples homónimos (varios Juanes de Castellanos), asumiendo una voz colectiva (nosotros) y con numerosos desdoblamientos en voces indígenas, españolas, negras y mestizas que critican y defienden la colonización al mismo tiempo. No es casual, por tanto, que Menéndez y Pelayo lo juzgara como un “viejo gárrulo [...] menos crédulo y más socarrón de lo que a primera vista parece”.21 Castellanos, como autor-narrador, y sus Elegías ponen de relieve la complejidad del sujeto colonial/colonizador. Es necesario abandonar la visión maniquea para ver las múltiples caras del sujeto colonial/colonizador y las diversas posiciones que llega a asumir. La visión unificada del individuo es replanteada ahora de un modo más complejo y dinámico que incluye las diversas posiciones en las que emerge un sujeto tan complejo como la misma red social. Clase, género y preferencia sexual, edad, orientación política, nacionalidad, etnicidad, etc., todas estas variantes o “posiciones de sujeto” se pueden dar en un determinado sujeto en forma coherente o contradictoria.22
Nuestra aproximación poscolonialista a las Elegías intenta hacer una lectura contrahegemónica del texto de diversos modos. Una forma es romper con el pacto tácito entre el narrador y el lector que proponían las Elegías. Edward Said sostiene que muchos escritores de Occidente, como Dickens, Austen, y Flaubert, escribieron sobre personajes y lugares de otros continentes con una audiencia exclusivamente occidental en mente y sin detenerse a pensar sobre las posibles respuestas a estos textos por parte de lectores no europeos.23 Pero no hay ninguna razón para que nosotros hagamos lo mismo. Por consiguiente, Said propone que leamos todo el “archivo” moderno europeo y americano con el propósito de reinscribir lo que está silenciado o presentado marginalmente o ideológicamente representado.24 En el caso latinoamericano, los planteamientos de Said nos llevan a revisar toda aquella literatura producida por la ciudad letrada.25
Otra forma de hacer una lectura contrahegemónica es desnaturalizando el espacio social que fundamenta y ayuda a consolidar un texto como las Elegías. Es decir, se trata de resaltar que el Nuevo Reino de Granada es un espacio culturalmente producido y delimitado en el proceso de colonización de las Américas. Siguiendo los planteamientos de Benedict Anderson sobre la nación, nos interesa ver el Nuevo Reino como una idea históricamente producida, como una comunidad política imaginada.26 Nuestro estudio sobre las Elegías puede verse en este aspecto como parte de una arqueología de la idea del Nuevo Reino de Granada y, consecuentemente, de Colombia. Es decir, se trata de examinar las diferentes etapas y contenidos que se le han dado a esa idea.27 El concepto focaultiano de arqueología es muy válido aquí porque claramente se opone a las narraciones que celebran un origen y fundamentan un presente.28 La nación narrativiza el pasado para producir su origen y justificar su soberanía. Es cuestión de oficializar una narración en particular y suprimir otras narraciones. Esto evidencia que hay múltiples modos de narrar la nación, y que, en última instancia, esta no es ya cuestión de sólidas fronteras ni de un pasado monolítico, sino un espacio discursivo abierto a negociaciones, donde se ha de ver qué narración o narraciones devienen hegemónicas.
En la historiografía colonial se comienza a tejer la narración nacionalista, hoy hegemónica, que se fundamenta en los ‘“cronistas” Cieza de León, Gonzalo Fernández de Oviedo, fray Pedro de Aguado, Castellanos, Juan Rodríguez Freyle, fray Pedro Simón, Lucas Fernández de Piedrahita, Pedro Flórez de Ocariz y otros. Nuestro estudio sobre las Elegías es clave porque estas fueron la fuente de varios de los así llamados “cronistas” (Simón, Freyle, Piedrahita). Lo más significativo de Castellanos, en este contexto, es que su obra constituye un momento decisivo en la construcción de un origen glorioso y épico del Nuevo Reino de Granada y Colombia: cuando este decidió verter su historia de la prosa al verso heroico, la octava real de Ercilla, Camões y Ariosto. Más que un cambio en la métrica, este acto representa la opción de un marco conceptual europeo que se remonta hasta el mundo clásico de Virgilio y Homero y que llega entonces a ser desplegado en América, de ahí que la narración de las Elegías abarca lo ocurrido en varias islas del Caribe y partes de las actuales Colombia y Venezuela desde la llegada de Colón hasta finales del siglo XVI en el Nuevo Reino de Granada. No obstante el vasto marco espaciotemporal, el texto despliega su propio epicentro, el lugar y el momento mismo de la escritura. Los diversos elementos que constituyen la narración son integrados en virtud de una trama que ancla el texto al locus de la narración y que hace posible que se lea el principio en el final y el final en el principio. Sin embargo, la relación entre la situación de la narración y la historia (diégesis) es un aspecto que poco ha examinado la crítica de Castellanos, pese a que la épica, una consciente elección de este autor, nos apunta repetidamente hacia el tiempo y el contexto del acto de la narración, desde la sonoridad y simetría de las octavas hasta la identificación del narrador con la comunidad para la cual escribe;29 una comunidad, mejor decir, que circunscribe y, hasta cierto punto, configura la narración misma. Las Elegías, desde este punto de vista, invitan a una reflexión sobre las implicaciones de las formas narrativas y la consolidación de comunidades imaginadas. Cabe agregar que, aunque se pueda trazar una línea desde la visión del Nuevo Reino de Castellanos hasta el imaginario nacionalista, también es preciso tener en cuenta las diferencias en los imaginarios criollos coloniales y los republicanos.30 Aunque Castellanos no sea un criollo (hijo de españoles nacido en América) y se identifique como un baquiano,31 cuya experiencia en el Nuevo Mundo le da el sentido de pertenencia a las Indias, será exaltado por criollos como Rodríguez Freyle, Domínguez Camargo y Fernández de Piedrahita.
La crítica de las Elegías ha tendido a enfocarse en los problemas genéricos del texto, en particular si es épica o historia, indagando, respectivamente, en lo literario –en un sentido restringido– o lo historicista del proyecto de Castellanos. En las Elegías, ambos proyectos están estrechamente imbricados y solo un análisis desde la perspectiva del discurso mismo logra superar esta aparente dicotomía.32 La historia como texto y la textualización de la historia son procesos patentes en Castellanos, quien opta conscientemente por diversos géneros literarios y extraliterarios (la épica, pero también la elegía, la peregrinación, la novela pastoril, los romances, las historias de cautiverio, entre otros) para entramar la historia del Nuevo Reino de Granada como un acto fundacional. Pero, ¿qué proyecto fundacional hay de hecho en las Elegías? Esta es sin duda una pregunta que merece examinarse ya que, al comparar las diferentes lecturas, pareciera que nos dijeran más sobre las propias preocupaciones de la crítica que sobre el propio texto de Castellanos. Pero, si tomamos en cuenta que no se escribe en el aire, esta proyección es, si no insalvable, al menos comprensible: la crítica se hace y se ha hecho en contextos históricos específicos. El problema radica quizás en obviar o suprimir esos contextos y pretender escribir en un vacío histórico. Regresando al caso de Castellanos, unos pocos ejemplos son ilustrativos. Las Elegías son fundamentales para las Genealogías del Nuevo Reino de Granada (1674) de Juan Flórez de Ocariz, un proyecto que buscaba reafirmar la estratificación de la sociedad neogranadina. En el siglo XIX, José María Vergara y Vergara buscó en las Elegías una epopeya nacional.33 Y, a mediados del siglo XX, cuando comienzan a cambiar las políticas culturales estatales hacia la inclusión de las diferentes tradiciones culturales del país, Francisco Elías vio en Castellanos una propuesta criollista, es decir, de asimilación.34 En el proyecto de una Colombia pluricultural propuesto por la Constitución de 1991 encontramos estudios como Las auroras de sangre, de William Ospina, que ven en las Elegías de Castellanos el surgimiento un lenguaje inédito que crea la nueva realidad americana, aunque sin ahondar en la violencia misma de esas infaustas auroras, un topos de la épica clásica para describir el campo antes de la batalla.35
Ahora bien, lo que veo en estas lecturas de Castellanos es una continuidad de una idea, la de una comunidad que comienza con el Nuevo Reino de Granada y se prolonga bajo otros nombres y que conforma, en última instancia, una cultura de colonización. Con esta frase quiero enfatizar su carácter activo en un proceso colonial, algo que tiende a suprimir o a presentar en forma algo pasiva la frase “legado colonial”.36 Es aquí donde creo válida una reflexión sobre nuestra actividad crítica y la docencia en espacios privilegiados. Álvaro Félix Bolaños y Gustavo Verdesio precisaron con agudeza el problema central: ¿hasta qué punto seguimos leyendo como conquistadores?37 Es preciso una reflexión ética para posicionarnos ante esa cultura de colonización, aunque sé que tal posicionamiento no deja de ser problemático si consideramos la “ficción” de un “yo” unido, autónomo, esencial, racional, etc. También es problemático el uso de categorías espaciales en este contexto: ¿cómo puedo posicionarme “ante” si estoy “dentro” del discurso? Esta es quizás una de las encrucijadas en las cuales se encuentra la crítica poscolonial actual y ha sido tema de debate en los estudios latinoamericanistas en las últimas décadas.38 ¿Cómo puedo, desde la academia norteamericana, escribir sobre Colombia y Latinoamérica sin perpetuar los esquemas de saber y poder que han sido determinantes en la geopolítica colonial actual?
Una aproximación más práctica que idealista es buscar interferir en ese proceso. Por ejemplo, minando la universalidad y ahistoricidad del saber positivista. En nuestro caso, se trata de historizar y localizar las divisiones geopolíticas concernientes. No hay nada natural en estas divisiones, sino que son fruto de procesos históricos y culturales. En este sentido, examinar la comunidad imaginada que proyecta Castellanos es un paso importante en la elaboración de una arqueología de la idea del Nuevo Reino de Granada. Es preciso localizar esas construcciones geopolíticas, ya que estas no son proyectadas desde “el aire”, sino desde loci de enunciación concretos, como bien ha señalado Walter Mignolo.39 Por esto es importante tener en cuenta desde dónde Castellanos (re)produce la idea del Nuevo Reino de Granada como un espacio compacto e integrado, pero también tener en cuenta la actividad crítica. Es decir, desde dónde escribo yo. Ciertamente, escribir sobre el Nuevo Reino, Colombia o Latinoamérica desde los EE. UU. es un acto de enunciación imbricado en las construcciones imaginarias que alimentan la economía del espacio (neo)colonial. Pero examinarlas como ideas históricamente producidas puede ser un acto de renunciación a esas construcciones geopolíticas: una (auto)dislocación perpetrada no para quedar en el aire, sino para crear espacios estratégicos para posicionarse ante los poderes coloniales y sus construcciones imaginarias. Un posicionamiento que permita configurar nuevas construcciones imaginarias que confrontan la geografía del poder colonial, como lo han propuesto ambos grupos de los estudios subalternos, en la India y en las Américas. El potencial de estas reconfiguraciones de una geopolítica es descentrar la historia imperial de Occidente y abrir a renegociación la relación entre las partes y el todo, para plantear el problema más allá de la dicotomía centro/periferia, algo que, si bien Parta Chatterjee plantea a nivel nacional, bien puede verse a nivel continental o incluso global.40
Bien podría decirse que las Elegías conforman una enciclopedia de formas literarias y extraliterarias existentes a finales del siglo XVI (elegía, épica, la peregrinación, sonetos, romanceros, probanzas de hidalguía, rituales fundacionales, requerimientos, etc.). Esta heterogeneidad de las Elegías y su compleja relación con su contexto histórico será abordada en los siguientes capítulos. No hay un camino de ingreso o un punto de salida en este trabajo. Más bien, diferentes aproximaciones que confluyen en el texto del Beneficiado y nos remontan a la Tunja colonial.
El capítulo I, “Imbricaciones de un proyecto histórico fundacional: la historia y las formas literarias en las Elegías”, examina la crítica de esta obra y expone cómo están interrelacionadas las formas literarias y el discurso histórico, basándose fundamentalmente en las visión posestructural del discurso de la historia (Barthes, White, LaCapra, De Certeau), para concluir que las diferentes “contaminaciones” literarias (épica, elegía, romancero, novela picaresca) son parte de los códigos culturales que utiliza Castellanos para dotar de sentido la historia de la colonización americana.
El capítulo II, “Identidades confrontadas: las Elegías y los encomenderos neogranadinos”, examina cómo las Elegías constituyen un locus donde los encomenderos y los primeros conquistadores definen y negocian su propia identidad en la compleja y cambiante red de relaciones de poder en el imperio español. Este capítulo se enfoca en una institución que fue el pilar de la empresa colonizadora en la época de Castellanos y con gran relevancia en las Elegías, la encomienda. Argumentaremos que las Elegías no solo legitiman la encomienda, sino que contribuyen a la consolidación de una identidad colectiva de los encomenderos, la cual es decisiva para la continuación de la encomienda en sí. En otras palabras, argumentaremos que hay una relación dialéctica entre las formas culturales y las instituciones sociales. Es decir, las Elegías son una historia sobre la encomienda, pero simultáneamente la encomienda está redefiniéndose históricamente en textos como las Elegías.
El capítulo III, “Somatografias: el cuerpo, la voz y la narración”, examina cómo la imagen caballeresca de los encomenderos no se completa sin la demarcación de la alteridad indígena. En este capítulo, examinamos los códigos de los que se vale Castellanos para presentar la otredad. Entre estos códigos está la tradición épica occidental, en virtud de la cual se inscribe el poderío español sobre los cuerpos destrozados de los indígenas. El discurso épico, por lo tanto, provee el marco conceptual para presentar sin ambigüedad la diferencia entre españoles e indígenas. Tal demarcación es necesaria para el ejercicio del poder colonial. La opción del molde épico se examina aquí como una estrategia discursiva (cómo se sitúa Castellanos ante su “objeto”, las culturas americanas y ante sus lectores virtuales, hispanohablantes, de ambos lados del Atlántico) vista en el contexto de las crecientes restricciones oficiales para escribir sobre las culturas americanas.
El capítulo IV, “Topo-grafías neogranadinas: la escritura del espacio en las Elegías”, examina la representación del espacio en el texto de Castellanos. Dos proyecciones organizan la representación del espacio en este texto: por una parte, una tradición literaria, la peregrinatio vitae, sirve de molde para labrar una topografía moral. Este es un género que legitima moralmente la colonización y la inscribe en la teleología cristiana de la caída y el ascenso: las dificultades encontradas en el proceso de colonización son consideradas de este modo como las pruebas y tribulaciones que debe cumplir el sujeto cristiano para llegar a la tierra prometida. Por otra parte, se encuentra en las Elegías una visión panóptica o englobadora de las Indias y del Nuevo Reino basada en la cartografía ptolemaica y en la perspectiva lineal renacentista. Se trata de una perspectiva que ideológicamente se ajusta a los fines expansionistas del imperio español. En los comentarios finales reiteramos la importancia de no ignorar la heterogeneidad de este texto y sus complejas intervenciones en el mundo colonial. Las Elegías son un complejo instrumento cultural producido para un presente histórico específico, el cual no solo lo describe, sino que también lo conforma (re)produciendo una serie de valores y códigos culturales que tejen el orden social en la Colonia.
El Nuevo Reino de Granada
El territorio del Nuevo Reino de Granada varió considerablemente desde su fundación en 1539, cuando comprendía básicamente la altiplanicie oriental de la actual Colombia, hasta el virreinato en 1718, cuando llegó a abarcar el territorio hoy ocupado por Colombia entera y partes de Venezuela y Ecuador. El Nuevo Reino de Granada a finales del siglo XVI, la época de Castellanos, comprendía básicamente la altiplanicie cundiboyasense. La principal urbe era Santa Fe, que contaba hacia 1573 (según datos de López de Velasco) con unos 600 “vecinos” (residentes hombres blancos).41 Le seguían Tunja, con unos 200 vecinos, y Vélez y Pamplona, cada una con 100 vecinos.42 El distrito de la Audiencia del Nuevo Reino, con base en Santa Fe desde 1550, comprendía un territorio mucho más amplio y abarcaba unas 35 poblaciones que pertenecían a las gobernaciones de Antioquia, Popayán, Santa Marta y Cartagena, como se puede ver en el mapa de 1601 que fue utilizado por Antonio de Herrera y Tordesillas en su obra conocida como Términos,43 aunque originalmente fue comisionado por Juan López de Velasco, cosmógrafo y cronista mayor de Indias, a Juan Morales.
Don Juan de Castellanos, el Beneficiado de Tunja
Juan de Castellanos nació en Alanís, provincia de Sevilla, a principios de 1522, proveniente de una familia de “labradores”. En el Estudio General del bachiller Miguel de Heredia, en Sevilla, aprendió gramática, preceptiva y oratoria y fue nombrado repetidor en la misma escuela. Hacia 1539 se trasladó a las Indias. Aunque su nombre no aparece registrado en el Catálogo de pasajeros a Indias del Archivo de General de Indias, declaraciones del propio Castellanos, su madre y sus hermanos corroboran esta fecha.44 Lo que ha causado cierta confusión es que durante esta época viajaron a las Indias varias personas llamadas Juan de Castellanos, mencionadas en las Elegías. El primer homónimo mencionado en las Elegías llegó a Puerto Rico en 1535 y murió en 1550.
Castellanos, persona generosa
En cuanto clara parte nos reparte,
Y aqueste generoso caballero
Fue después en la isla tesorero.45
En la elegía XI nos encontramos dos homónimos. Uno se llamaba Joan Martín de Castellanos (242). El otro era “El clérigo francés, principal hombre, / que se llamaba de mi mismo nombre” (242). En la Historia del Nuevo Reino de Granada, la cuarta parte de las Elegías, se menciona otro Juan de Castellanos, un ballestero que participó en la primera expedición al Nuevo Reino de Granada en 1536:
Mas un cierto soldado de buen brío,
que se decía Juan de Castellanos,
viendo su sinsabor y descontento,
dijo:
—“Señor, yo soy de los primeros
que por aquí vinieron con Quesada”.46
Desde su llegada a las Indias hasta cuando se radicó en Tunja en 1562, Juan de Castellanos, el autor de las Elegías, se desplazó por numerosas partes. Estuvo en Cubagua en 1541, en la isla Margarita en 1542 y 1543, pero también en Maracapana y en el interior de Venezuela durante estos años. En 1544 pasó al Cabo de la Vela y luego se trasladó a Cartagena en 1545. En estos mismos años también estuvo en Río del Hacha y en Santa Marta. En 1551 visitó Santa Fe de Bogotá.
Hacia 1550 Castellanos se encontraba haciendo trámites para ordenarse como sacerdote, como se evidencia por la probanza hecha por su madre en este año. Recibió las órdenes en 1554-1555, probablemente en Cartagena, donde ejerció el cargo de cura y capellán hasta 1558.47 Luego se desplazó a Río del Hacha, donde fue cura y vicario hasta 1560. En 1562 se vio involucrado en una investigación del Santo Oficio.48 La acusación no tuvo mayores consecuencias, ya que en 1562 se le nombró cura de Tunja.49 En 1568 se le asignó el beneficio simple de la iglesia de Tunja, el cual tuvo hasta su muerte en 1607. El monto del Beneficiado era considerable, ya que tenía derecho a mil pesos de renta y lo recaudado por diezmos, ingresos, túmulos y obvenciones.50 Según su testamento, se puede ver que Castellanos dejó una considerable hacienda al morir: varias casas y lotes en Tunja, Vélez y Villa de Leyva, cultivos de pan, una veintena de esclavos, doce yuntas de bueyes de arada, quinientas reses, cien yeguas, mulas, doce caballos mansos y mil ovejas.51
Las Elegías de varones ilustres de Indias
La escritura de las Elegías se llevó a cabo durante el periodo que Castellanos disfrutó el beneficiado. Giovanni Meo Zilio supone que Castellanos trabajó en las Elegías casi cuarenta años. Desde aproximadamente 1560, cuando comienza a redactar la historia en prosa, hasta 1601, cuando escribe la dedicatoria a Felipe II, incluida en la última parte de las Elegías. En cuanto a la versificación de las Elegías, el mismo autor calcula que Castellanos comenzó hacia 1577-1578 y continuó hasta 1592, escribiendo aproximadamente unos 10 mil versos por año.52 Además de las Elegías, se sabe por su testamento que Castellanos escribió un poema sobre la vida y milagros de San Diego de Alcalá. Este texto, sin embargo, se encuentra perdido hasta el presente.53
El texto de las Elegías es una extensa narración histórica en verso (aproximadamente 113 000, según cuenta de Meo Zilio) que cubre un amplio marco espaciotemporal. En lo geográfico, la narración abarca las islas del Caribe (Puerto Rico, Santo Domingo, Cuba, Jamaica, Margarita) y los territorios hoy ocupados por Venezuela y Colombia. En cuanto al marco temporal, las Elegías cubren desde la llegada de Colón a las Indias hasta la última década del siglo XVI en el Nuevo Reino de Granada. El texto está escrito en su mayor parte en octavas reales, estrofas de ocho endecasílabos con rima ABABABCC. A partir de la tercera parte de la obra se utilizan básicamente endecasílabos sueltos, pero ocasionalmente (un exordio, por ejemplo) se retiene en la octava real.
La obra está dividida en cuatro partes. La primera cubre básicamente lo que respecta a las islas del Caribe; la segunda, lo correspondiente a Venezuela y Santa Marta, incluyendo la expedición de Gonzalo Jiménez de Quesada por el Magdalena; la tercera trata de las gobernaciones de Cartagena (y cuando esta fue atacada por el pirata Drake, recontando eventos en Santo Domingo y El Perú), Popayán, Antioquia y el Chocó; la cuarta parte, titulada la Historia del Nuevo Reino de Granada, cubre desde la llegada de Quesada a la altiplanicie muisca hasta la última década del siglo XVI.
Durante la vida del Beneficiado, solo la primera parte de las Elegías se imprimió: la impresión ocurrió en Madrid, en 1589, pero el manuscrito original se perdió. Esta primera edición está disponible en línea en la Biblioteca Digital Hispánica de la Biblioteca Nacional de España. Los manuscritos de las dos siguientes partes se encuentran hoy en la Biblioteca de la Real Academia de la Historia en Madrid.54 Un fragmento de la tercera parte, el “Discurso del Capitán Francisco Draque”, fue suprimida porque supuestamente ponía en relieve la vulnerabilidad de los puertos americanos. Un manuscrito existente de este “Discurso” se encuentra hoy en el Instituto de Valencia de Don Juan, Madrid.55 El manuscrito existente de la cuarta parte, la Historia del Nuevo Reino de Granada, fue adquirido en 1886 por la Biblioteca Nacional de Madrid (Ms. n.° 3022) y también ha sido digitalizado por la Biblioteca Digital Hispánica.56 Las ediciones fundamentales de las Elegías tras la publicación de la primera parte en 1589 han sido las siguientes: