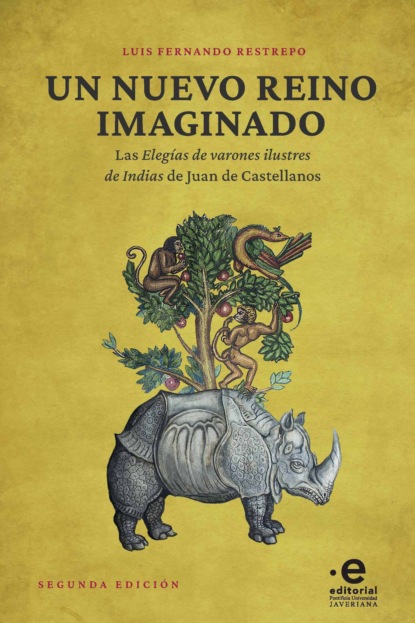- -
- 100%
- +
• En 1847, la Biblioteca de Autores Españoles (Colección Rivadeneira), tomo IV, publicó las Elegías con un breve prólogo de Buenaventura Carlos Aribau. Esta edición contiene las tres primeras partes, pero sin incluir el “Discurso del Capitán Francisco Draque”.
• En 1886, se publicó la Historia del Nuevo Reino de Granada, en una edición de dos tomos a cargo de Antonio Paz y Meliá, como parte de la Colección de Escritores Españoles. Esta edición es bastante útil para el estudio y la consulta de Castellanos ya que el editor incluyó un índice onomástico para las cuatro partes de las Elegías (sin incluir el “Discurso”).57
• En 1921, se publicó, ya como libro, el Discurso, de forma independiente, por el Instituto de Valencia de Don Juan, Madrid, edición a cargo de Ángel González Palencia. Esta edición se ciñe a la grafía y al español de la época y resulta bastante ilustrativa del registro escrito de Castellanos.
• En 1930-1932, se publicaron por primera vez las Elegías completas, en dos volúmenes a cargo de Caracciolo Parra; una edición, sin embargo, de desigual calidad, ya que se basa en las ediciones anteriores, reproduciendo, incluso, muchos errores de la transcripción de Rivadeneyra.
• La siguiente edición completa fue editada en 1955 por la Presidencia de la República de Colombia (Editorial ABC) y consta de cuatro voluminosos tomos. La edición está precedida por dos artículos de Miguel Antonio Caro con fecha de 1879, cuyos aciertos y desaciertos habían sido justamente señalados por los trabajos críticos hechos durante la primera mitad del siglo XX. La omisión de la labor crítica de más de cincuenta años (1879-1955) quedó pues sepultada por la edición de 1955. Tampoco se incluyó un índice que pudiera facilitar la consulta de este extenso texto.
• En 1997, Gerardo Rivas Moreno sacó a la luz la edición más accesible y completa hasta la fecha, con un prólogo muy bien documentado por el historiador Javier Ocampo López y varios índices (onomástico, toponímico y de nombres indígenas).
• En el 2004, elaboramos una Antología Crítica de Juan de Castellanos, de la que formé parte, basada en los manuscritos originales y respetando la grafía de la época, publicada por la Pontificia Universidad Javeriana.
• Recientemente, apareció la edición digital de las Elegías completas en la colección El Libro Total-La Biblioteca Digital de América, que se puede consultar en la página web www.ellibrototal.com

Retrato de Castellanos publicado en la primera edición de las Elegías. Fuente: tomado de la Biblioteca Digital Hispánica. Imagen propiedad de la Biblioteca Nacional de España.
Notas
1 Ver Hermann Schumacher, Juan de Castellanos (ein Lebensbild aus der Conquista-Zeit) (Hamburgo: L. Friederichsen, 1892); Ulises Rojas, El Beneficiado don Juan de Castellanos, Cronista de Colombia y Venezuela : estudio crítico-biográfico a la luz de documentos hallados por el autor en el Archivo General de Indias de Sevilla y en el histórico de la ciudad de Tunja (Tunja: Imprenta Departamental, 1958); Isaac Pardo, Juan de Castellanos. Estudio de las Elegías de varones ilustres de Indias (Caracas: Academia Nacional de Historia, [1961] 1991); Mario Germán Romero, Joan de Castellanos: un examen de su vida y de su obra (Bogotá: Banco de la República, 1964), y Giovanni Meo Zilio, Estudio sobre Juan de Castellanos (Florencia: Valmartina, 1972).
2 Ver John Toews, “Stories of Difference and Identity: New Historicism in Literature and History”, Monatshefte 84.2 (1992): 197 y Clifford Geertz, Local Knowledge (Nueva York: Basic Books, 1983): 21.
3 Ver, por ejemplo, Juan Friede, Gonzalo Jiménez de Quesada a través de documentos históricos (Bogotá: ABC, 1960); Descubrimiento del Nuevo Reino de Granada y fundación de Bogotá (Bogotá: Banco de la República, 1960), y El adelantado don Gonzalo Jiménez de Quesada (Bogotá: Carlos Valencia Editores, 1979); Margarita González, El resguardo en el Nuevo Reino de Granada (Bogotá: El Áncora Editores [1970] 1979); Germán Colmenares, Las haciendas de los jesuitas en el Nuevo Reino de Granada (Cali: Universidad del Valle, 1969; Historia económica y social de Colombia, 1537-1719 (Medellín: La Carreta 1975) y La provincia de Tunja en el Nuevo Reino de Granada. (Tunja: Académica Boyacense de Cultura, 1984); Juan Villamarín, “Encomenderos and Indians in the Formation of Colonial Society in the Sabana de Bogotá, Colombia 1530 to 1740” (Dissertation, Brandeis University, 1972); Carl Henrik Langebaek, Mercados, poblamiento e integración étnica entre los Muiscas: siglo XVI (Bogotá: Banco de la República, 1987); Jaime Jaramillo Uribe, “La población indígena de Colombia”, en Ensayos de historia social (Bogotá: Tercer Mundo Editores, 1989); Julián Vargas Lesmes, La sociedad de Santafé colonial (Bogotá: Cinep, 1990); Armando Martínez Garnica, Legitimidad y proyectos políticos en los orígenes del Nuevo Reino de Granada (Bogotá: Banco de la República, 1992); José Ignacio Avellaneda, La expedición de Sebastián de Belalcázar al Mar del Norte y su llegada al Nuevo Reino de Granada (Bogotá: Banco de la República, 1992); La jornada de Jerónimo de Lebrón al Nuevo Reino de Granada (Bogotá: Banco de la República, 1993); La expedición de Alonso Luis de Lugo al Nuevo Reino de Granada (Bogotá: Banco de la República, 1992), y The Conquerors of the New Kingdom of Granada (Albuquerque: New Mexico UP, 1995). En la última década, los estudios sobre los muiscas de Michael Francis y Jorge Augusto Gamboa (2010) nos dan una perspectiva mas compleja de la interacción de las comunidades del altiplano andino con la sociedad española.
4 Ver LaCapra, History, Politics, and the Novel 7 (Ithaca, Nueva York: Cornell UP, 1987).
5 Josaphat Kubayanda deja ver en su ensayo On Colonial/Imperial Discourse and Contemporary Critical Theory (College Park: University of Maryland, 1989) que existen manifestaciones de crítica colonial anteriores a Peter Hulme, Colonial Encounters: Europe and the Native Caribbean, 1492-1797 (Nueva York: Methuen, 1986) y “Postcolonial Theory and The Representation of Culture in the Americas”, Ojo de Buey 2.3 (1994): 14-25, y a Edward Said, Orientalism (Nueva York: Vintage, 1978) y Culture and Imperialism (Nueva York: Vintage, 1993). Kubayanda demarca tres etapas de la crítica del discurso colonial en el siglo XX: la primera (1930-1960) incluye el movimiento négritude de Aimé Césaire, Cahier d’un retour au pays natal. Volontés 20 (1939), y Discourse sur le colonialisme (París: Présense Africaine, 1955) y Cyril Lionel Robert James, The Black Jacobins (Londres: Secker & Warburg, 1938). En la segunda etapa que demarca Kubayanda (1960-1980), sobresalen Frantz Fanon, Les Damnés de la Terre (París: Éditions Maspero, 1961); Walter Rodney, How Europe Underdeveloped Africa (Londres: Bogle-L’Ouverture Publications, 1974) y Roberto Fernández Retamar, Calibán: apuntes sobre la cultura en nuestra América (México: Editorial Diógenes, 1971). La última etapa que discute Kubayanda (1980-1988) se caracteriza por su consolidación en la academia primermundista. Entre los estudios que se enfocan en el discurso colonial latinoamericano y que me han aportado para mi aproximación a Castellanos se encuentran Beatriz Pastor, El discurso narrativo de la conquista de América: mitificación y emergencia (La Habana: Casa de las Américas, 1984); Hulme, Colonial Encounters; Rolena Adorno, Guamán Poma: Writing and Resistance in Colonial Perú (Syracuse: Syracuse UP, 1986); Beatriz González Stephan y Lúcia Helena Costigan, eds., Crítica y descolonización del sujeto colonial en la cultura latinoamericana (Caracas: Academia Nacional de la Historia, 1992); José Rabasa, Inventing America: Spanish Historiography and the Formation of Eurocentrism (Norman: University of Oklahoma Press, 1993). En la literatura periódica, dos volúmenes de la revista Dispositio plantearon nuevas direcciones de investigación: Walter Mignolo, por ejemplo, en “La lengua, la letra, el territorio (o la crisis de los estudios literarios coloniales)”, Dispositio 11.28-29 (1986): 137-160, planteó reconsiderar la supuesta universalidad del concepto de literatura y el papel del lenguaje en el proceso de colonización. Mignolo, en “Afterword: From Colonial Discourse to Colonial Semiosis”, Dispositio, 14.36-38 (1989): 333-337, propuso descentrar el lenguaje alfabético y, en particular, el español como objetos primordiales de estudio para el periodo colonial, sugiriendo a cambio un estudio que abarcara la amplitud de las formas simbólicas en el mundo colonial.
6 Said, Orientalism.
7 Hulme, Colonial Encounters.
8 Rafael Conde y Delgado de Molina, Capitulaciones de Santa Fe (Granada: Diputación Provincial, 1989).
9 Ver, por ejemplo, Roland Barthes, “From Work to Text”, Image/Music/Text (Nueva York: Farrar, Straus and Giroux, 1977): 155-164 y una visión global del movimiento en Terry Eagleton, Literary Theory: An Introduction (Mineápolis: University of Minnesota Press, 1983): 127-150.
10 Michel Foucault, The Archeology of Knowledge (Nueva York: Pantheon, 1972).
11 Foucault, Archeology 22.
12 Foucault, Archeology 23.
13 Michel Foucault, “La verdad y las formas jurídicas”, en El discurso del poder (México: Folios Ediciones, 1983): 159.
14 Homi Bhabha, “The Other Question: Difference, Discrimination and the Discourse of Colonialism”, en Literature, Politics and Theory, ed. por Francis Barker, Peter Hulme, Margaret Iversen y Diana Loxley (Nueva York: Methuen, 1986): 160-172.
15 David Quint, Epic and Empire (Princeton: Princeton UP, 1993); José Rabasa, “Aesthetics of Colonial Violence: The Massacre of Acoma in Gaspar de Villagrá’s Historia de la Nueva México”, College Literature 20.3 (1993): 96-114.
16 Raymond Williams, Marxism and Literature (Oxford: Oxford UP, 1985): 129.
17 Williams, Marxism 112.
18 Aníbal Quijano, “La colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina”, en Edgardo Lander, La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas (Buenos Aires, Clacso, 2000): 201-246.
19 Peter Hulme define la crítica poscolonial como “un corpus de trabajo que intenta romper con los presupuestos coloniales que han caracterizado a muchos proyectos de crítica política y cultural generada desde Europa y los Estados Unidos, aprendiendo de aquellos proyectos, y frecuentemente refigurándolos, con interés de analizar y resistir las redes del poder imperial que continúan dominando gran parte del mundo”, “Postcolonial Theory...” 14. Todas las traducciones del inglés son del autor, a menos que se indique lo contrario.
20 Esta reflexión sobre el quehacer intelectual en los estudios coloniales latinoamericanos ha generado todo un debate que aún continúa, lo cual evidencia que no se trata de un campo teórico fijo ni homogéneo, sino más bien abierto y heterogéneo. Parte de este debate se llevó a cabo en la revista Latin American Research Review. Inició con Patricia Seed, “Colonial and Postcolonial Discourse”, Latin American Research Review 26.3 (1991): 181-200, quien hacía una reseña general del campo, señalaba su interdisciplinaridad (historia, antropología y literatura) y demarcaba dos ejes que agrupaban estos estudios: la crítica del proceso colonizador y su repolitización del campo intelectual (200). Dos años más tarde, Hernán Vidal, Walter Mignolo y Rolena Adorno respondieron a este artículo. Hernán Vidal, “The Concept of Colonial and Postcolonial Discourse: a Perspective from a Literary Criticism”, Latin American Research Review 28.3 (1993): 113-119, por ejemplo, toma distancia ante la crítica que surge, no por los problemas de las comunidades de base (Latinoamérica), sino por el mercado teórico; añade que el problema central no es la deconstrucción de la autoridad, sino también la construcción de una esfera pública para aquellos grupos que han sido marginados (119). Walter Mignolo, “Colonial and Postcolonial Discourse: Cultural Critique of Academic Colonialism?”, Latin American Research Review 28.3 (1993): 120-134, por su parte, señala: “De nuevo, la pregunta básica es quién está escribiendo sobre qué, sobre qué lugares y por qué” (122). Esta relación entre las comunidades base y aquellos que escriben (críticos, historiadores, antropólogos, etc.) se torna en un compromiso político por parte de varios académicos que se autodenominan Grupo de Estudios del Subalterno en las Américas, emulando trabajos similares que se vienen llevando a cabo en la India desde 1981 por Ranajit Guha, Gayatri Chakravorty Spivak (Selected Subaltern Stduies. [Nueva York: Oxford UP, 1988]). y el Colectivo de Estudios Subalternos. En el proyecto del grupo latinoamericano, se evidencian las tensiones señaladas por Vidal entre una crítica tecnocráticamente sofisticada que descentra y deconstruye el sujeto y el intento de crear un espacio para y un diálogo con los marginados sin esencializarlos. El problema radica, por lo tanto, en poder definir quién es el subalterno. Una pregunta sin clara solución, como lo han señalado para el caso asiático Gayatri Chakravorty Spivak, “Can the Subaltern Speak?”, en Marxism and the Interpretation of Culture, ed. por Cary Nelson y Lawrence Grossberg (Urbana: Illinois UP, 1988): 271-312, y en las Américas, Florencia Mallón, “The Promise and Dilemma of Subaltern Studies: Perspectives from Latin American History”, American Historical Review 99.5 (1994): 1511: “Ninguna identidad subalterna puede ser pura y transparente; la mayoría de los subalternos son sujetos dominados y dominadores, depende de las circunstancias [...] un lider de un movimiento puede ser un colaborador o maltratar a su esposa e hijos al regresar a casa”. Esto, sin embargo, no impide que se formen solidaridades parciales y ocasionales: “Estas fluctuantes líneas de alianza y confrontación, por lo tanto, no son deducidas de formas específicas preexistentes de identidades subalternas o posiciones de sujetos. Estas son construidas histórica y políticamente, en luchas y en el campo discursivo” (1511). La encrucijada que señala Mallón se puede resumir en el hecho de que el sofisticado aparataje teórico que generan los estudios poscoloniales sobre el subalterno pone en evidencia la complejidad del tejido social, en el cual no es fácil delinear un esquema maniqueo que defina y sustente el compromiso político de sus promotores. En el capítulo III proponemos que los estudios sobre las minorías en los EE. UU. permiten replantear la compleja interrelación entre el sujeto subalterno y el estado colonial.
21 Marcelino Menéndez y Pelayo, Historia de la poesía hispano-americana (Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1948): 421.
22 Ver Renato Rosaldo, “Social Justice and the Crisis of National Communities”, en Colonial Discourse/Postcolonial Theory, ed. por Francis Barker, Peter Hulme y Margaret Iverson (Manchester: Manchester UP, 1994): 224.
23 Said, Culture and Imperialism.
24 Said, Culture and Imperialism 66.
25 Con el concepto de ciudad letrada, Ángel Rama examina la producción intelectual en Latinoamérica en relación con el Estado, desde la Colonia hasta el siglo XX. Rama, La ciudad Letrada (Hanover: Ediciones del Norte, 1984).
26 Benedict Anderson, Imagined Communities: Reflections of the Origin and Spread of Nationalism (Nueva York: Verso, 1991).
27 En forma similar, en Walter Mignolo, The Idea of Latin America (Oxford: Blackwell, 2005), rastrea las diferentes etapas históricas y las geopolíticas que influyen en la demarcación del continente americano.
28 Foucault, Archeology.
29 En las Elegías, esta identificación del narrador y su audiencia se enfatiza con el uso de la primera persona del plural: “nuestros castellanos” (34), “nuestras gentes” (36), “nuestros navegantes castellanos” (44). En este aspecto, es ilustrativa la afirmación de Mikhail Bakhtin, The Dialogic Imagination (Austin: Texas UP, 1981), con respecto al mundo de la épica, el cual se caracteriza por una monovisión del mundo: el héroe, el narrador y la comunidad para la cual se escribe están alineados (334).
30 Ver, por ejemplo, los estudios sobre el criollismo de Anthony Higgins en Constructing the Criollo Archive (West Lafayette: Purdue UP, 2000), José Antonio Mazzotti y Ralph Bauer en Creole Subjects in the Colonial Americas (Chapel Hill: Omohundro, 2009) y Jorge Cañizares Esguerra en How to Write the History of the New World (Stanford: Stanford UP, 2001).
31 “Los pocos baquianos que vivimos / todas aquestas cosas”, en Castellanos, primera parte, I, canto IV, p. 39.
32 Los estudios de Isaac Pardo, Juan de Castellanos: estudio de las Elegías de varones ilustres de Indias; “Dos obras sobre Juan de Castellanos”, Boletín de Historia y Antigüedades 60.701 (1973): 451-478 y de Mario Germán Romero, Joan de Castellanos; Aspectos literarios de la obra de Don Joan de Castellanos (Bogotá: Kelly, 1978) son dos de los trabajos críticos más comprensivos. En ambos autores, la historicidad y lo literario se evalúan como dualidad, es decir, validez del proyecto historiográfico (lo factual) y valor estético del poema. Por otra parte, Marcelino Menéndez y Pelayo, Historia de la poesía y Manuel Alvar, “Juan de Castellanos: tradición española y realidad americana”, en España y América cara a cara (Valencia: Bello, 1975): 195-296, señalan la hibridez de las Elegías, aspecto que no encuentran extraño en la tradición hispánica; ambos, en última instancia, terminan (des)valorando la obra por sus supuestos pocos “méritos” literarios. Elide Pittarello, “Elegías de varones ilustres de Indias di Juan de Castellanos: Un genere letterario controverso”, en Studi di letteratura ispano-americana (Milano: Cisalpino-Goliardica, 1980): 5-71, en cambio, se enfoca más en la tradición historiográfica de la época para ver cómo la forma épica no invalidaba, para los contemporáneos, el carácter histórico del contenido.
33 José María Vergara y Vergara, Historia de la literatura en Nueva Granada (Bogotá: Editorial ABC, [1867] 1958). La república de la Nueva Granada (1832-1863), precedida por la Gran Colombia bolivariana, fue llamada desde 1863 los Estados Unidos de Colombia hasta 1886 y, desde entonces, la República de Colombia.
34 Francisco Elías de Tejada, “El criollismo: Juan de Castellanos”, en El pensamiento político de los fundadores del Nuevo Reino de Granada (Sevilla: Escuela de Estudios Hispano-Americanos, 1955): 123-189.
35 William Ospina, Las auroras de sangre (Bogotá: Norma, 1999).
36 En este punto, es iluminadora la reflexión de José Rabasa sobre la violencia de la escritura en contextos de colonización. Rabasa, Inventing America 246.
37 Álvaro Félix Bolaños y Gustavo Verdesio, Colonialism Past and Present (Albany: State University of New York Press, 2002).
38 Ante esta situación, Homi Bhabha en su ensayo sobre la narración de la nación resalta la experiencia de vivir “entre” culturas, idiomas, temporalidades, etc. En tales situaciones de desarraigo y desplazamiento opta por situarse en esos espacios liminales y ambivalentes de los márgenes del discurso de la nación. La estrategia es formular narraciones contrahegemónicas que invoquen y borren las fronteras totalizantes y esencializadoras del discurso de la nación. Homi Bhabha, “DissemiNation: Time, Narrative, and the Margins of the Modern Nation” en Nation and Narration. (Nueva York: Routledge, 1990): 300. En los estudios latinoamericanos se han resaltado las asimetrías en la producción y reproducción del saber. En pos de la decolonización han surgido propuestas formuladas desde el propio sur o desde la frontera epistemológica, como lo sugiere Walter Mignolo en Local Histories / Global Designs (Princeton: Princeton UP, 2000). Sin embargo, el proyecto de rescatar la particularidad Latinoamericana tiende a reproducir la diferencia colonial, como bien lo señala Alberto Moreiras en The Exhaustion of Difference. The Politics of Latin American Cultural Studies (Durham: Duke UP, 2001).
39 Walter Mignolo, “Loci of Enunciation and Imaginary Constructions: The Case of (Latin) America”, Poetics Today 15.4 (1994): 505-521.
40 Partha Chatterjee, “National History and its Exclusions”, en Nationalism, ed. por John Hutchinson y Anthony D. Smith (Nueva York: Oxford UP, 1994): 214.
41 Juan López de Velasco, Geografía y descripción universal de las Indias (Madrid: Biblioteca de Autores Españoles, 1971): 181.
42 Geografía y descripción 183-188.
43 Antonio de Herrera y Tordesillas, Historia general de los hechos de los castellanos en las Islas y Tierra Firme del mar Océano que llaman Indias Occidentales (Madrid: Imprenta Real, 1601).
44 En una diligencia que dos hermanos de Juan de Castellanos, Alonso y Francisco, hicieron en 1566 para trasladarse a las Indias se declaran como “labradores”. La información biográfica aquí reseñada se puede ver en Pardo, Juan de Castellanos 27.
45 Primera parte, VI, canto V, p. 128.
46 Cuarta parte, Historia del Nuevo Reino de Granada, canto XVII, p. 1300.
47 Pardo, Juan de Castellanos 47.
48 Ver Romero, Joan de Castellanos, “Castellanos procesado” 99-106 y el anexo “Proceso seguido a Castellanos en 1562 …” 419-440.
49 Pardo, Juan de Castellanos 39.
50 Pardo, Juan de Castellanos 50.
51 Rojas, El Beneficiado don Juan 291-300.
52 Meo Zilio, Estudio sobre Juan de Castellanos 43-45.
53 En el testamento Castellanos dice lo siguiente: “Item mando que si antes de mi fin y muerte yo no hubiere enviado a España un libro que he compuesto en octavas rimas de la vida, muerte y milagros de San Diego que llaman de Alcalá, que va dirigido al Cabildo y Concejo del pueblo de San Nicolás del Puerto de donde era natural el dicho Santo, mis albaceas lo envíen al dicho Cabildo con cien pesos de oro de viente quilates de mis bienes y hacienda para impresión del dicho libro que bien creo bastará para lo imprimir por ser pequeño volumen”, citado en Rojas, El Beneficiado don Juan 306-307.
54 Manuscritos n.os 70 y 71 de la Colección de Documentos de Juan Bautista Muñoz.
55 Pardo sostiene que hubo por lo menos tres manuscritos del “Discurso”: uno que inicialmente pertenecía a las Elegías y otro que el Beneficiado intentó publicar aparte, el cual envió al Abad de Burdo Hondo, el doctor Melchor Pérez de Arteaga, con una carta fechada el 1.o de abril de 1587. Un tercer manuscrito es mencionado por el propio Beneficiado en su testamento. Pardo, Juan de Castellanos 74-76.
56 El historiador neogranadino Lucas Fernández de Piedrahita consultó una edición de la Historia del Nuevo Reino, cuyo manuscrito está hoy perdido. Pardo, Juan de Castellanos 76.
57 La edición de Paz y Meliá de la Historia del Nuevo Reino de Granada también está digitalizada en la Biblioteca Digital Hispánica.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.