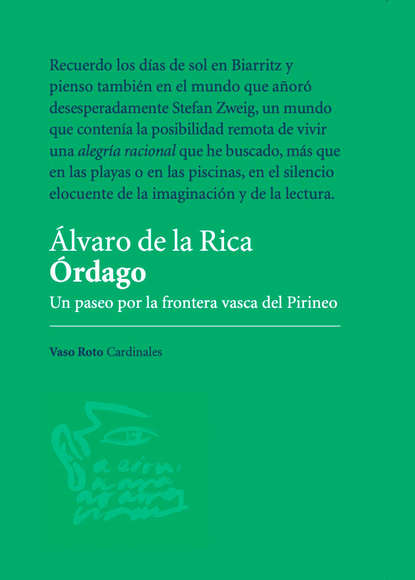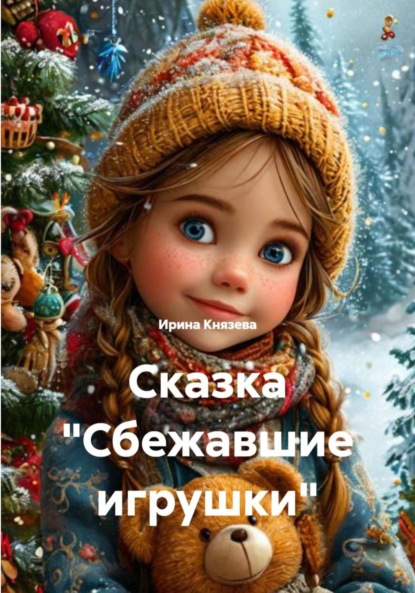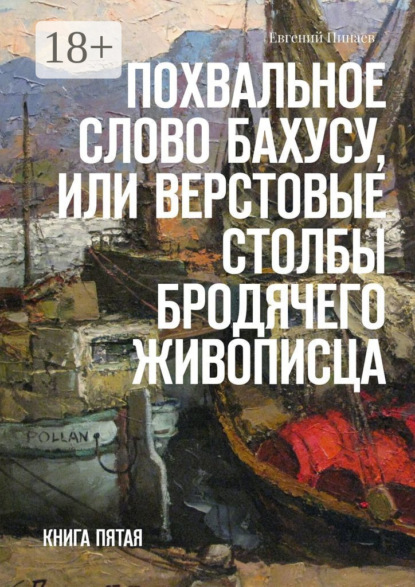- -
- 100%
- +
1. LA ISLA DE LOS FAISANES
Con estos pensamientos alborotados en la mente, salgo de Biarritz y me dirijo a la isla de los Faisanes, dormida al inicio del territorio en el que pretendo adentrarme, remontando el Bidasoa, la Bidasoa, como hacen los salmones y las truchas para el desove. No es la única isla de los Pirineos, no: que yo sepa existe la isla de Noé, L’Isle Jourdain cerca de Gers y también Isle-en-Dodon, pero éstas no son islas sino pequeños municipios que de islas tienen tan sólo el nombre. La isla de los Faisanes es con la que yo me he topado en la vida, en todo caso. Si se parte de San Juan de Luz, se llega así: saliendo de la plaza Louis XIV se gira a la izquierda, se cruza el puente sobre el río Nivelle en dirección a Ciboure (1 km). Otra vez a la izquierda y se sube hasta Urrugne (3,5 km). Después se sigue en dirección a Béhobie (6,5 km), hasta la antigua aduana. Hoy sólo quedan gasolineras, tiendas de bebidas espirituosas y alguno de los mejores estancos del país. Desde allí se puede seguir por cualquiera de las dos riberas del Bidasoa, la que se prefiera: a la derecha España y a la izquierda Francia. A menos de 1 km, de los dos que hay desde Irún y de los tres que hay desde Hendaya, se tiene enfrente un pequeño islote, dejado más que abandonado, arrumbado como si nadie quisiera tomar nota de su presencia. A veces he pensado que cualquier día aparecerá en plena isla una de esas bañeras roñosas que tanto nos gusta poner a los españoles en los prados, con una cabra atada con una cuerda a la pata. Y es que en ocasiones nuestro amor por nuestra historia, y por el paisaje, resulta descriptible.
Yo he llegado por otro camino, directo desde la autopista, he salido del populoso peaje, dejando atrás Biriatou, en un alto, y he seguido con mi moto en paralelo al río hacia el mar. A la derecha Francia y a la izquierda España. Veo la isla. La observo y pienso que, para ser la más pequeña del mundo, no es tan diminuta: en realidad tiene varios miles de metros cuadrados de extensión y es de jurisdicción compartida: las comandancias navales de Bayona y de San Sebastián la ejercen en rotación cada seis meses. Llamada l’Isle de l’Hôpital porque a comienzos del siglo XII había cobijado un hospital de peregrinos jacobeos con el nombre de l’hôpital de Saint-Jacques de Subernoa, fue el escenario de un hecho histórico decisivo para la historia de las dos naciones. El 7 de noviembre de 1659, las dos casas reales de España y Francia se reunieron sobre sus predios para la firma de un tratado de paz rodeados de faisanes, un animal muy del gusto del rey Sol, quien por cierto había manifestado que ni siquiera sabía que aquel maravilloso lugar existiera dentro de sus dominios.
El Tratado ha sido crucial en la historia de las relaciones hispano-francesas por varios motivos. Como tantas veces ha ocurrido antes y después, mediado el siglo XVII, los Estados de Europa (en realidad entonces monarquías absolutistas) estaban divididos en dos facciones antagónicas. En la Guerra de los Treinta Años (1618-1648) habían luchado dos concepciones opuestas del hombre y de Europa, una vertical frente a otra horizontal. La primera, representada por las ramas española y germana de la Casa de Austria, pretendía imponer los dogmas contrarreformistas en un continente fundado sobre una concepción teocrática bajo el doble poder del Pontífice y del Imperio. Se trataba de resucitar de nuevo la vieja monarquía cristiana del final de Edad Media. La llamada cristiandad que todavía añoraba el poeta Eliot. Los países protestantes (Dinamarca, Suecia, Saboya), con el apoyo à rebours de la Francia de Richelieu y Mazarino, aspiraban a vivir de acuerdo con los ideales del humanismo difundidos por el continente desde el Renacimiento (individualismo y racionalismo fundamentalmente). Tras esta visión de los dos bandos, maniquea y simplista, se esconden no obstante algunas verdades parciales, como por ejemplo que la incurable nostalgia hispana de la unidad, política pero también religiosa, el deseo de un orden universal y ecuménico en la práctica, fue más impuesto a sangre y fuego que propuesto, sin un afán de convencer y de atraer a aquél al que se quiere congregar en un proyecto común, justamente el ideal y el ethos que parece reflejar el célebre gesto del católico Spínola hacia el general calvinista Justino de Nassau, en el cuadro La Rendición de Breda de Velázquez.
La Corona francesa había entrado en el conflicto en 1635, apoyando a todos los enemigos de los reyes de España. El hecho de que, cuando se firmó la paz en Westfalia, Francia se anexionara los territorios de Alsacia y Lorena, que ya por entonces bailaban sobre el mapa de la historia, y cerrase el llamado «camino español» que conectaba las posesiones italianas con las flamencas, reavivó el enfrentamiento entre las dos monarquías. Con el Tratado de los Pirineos la Corona española renunciaba precisamente a una parte de Flandes, y con ella a cualquier veleidad centroeuropea, y se concentró, en cambio, en reclamar el control sobre la Cataluña ibérica, aun a cambio de la cesión del Rosellón y de una parte de la Cerdaña. Luego vendrá la Guerra de Sucesión a la corona española, un capítulo de nuestra historia que en realidad había comenzado en plena Guerra de los Treinta Años (en 1640) con el apoyo francés a la resistencia catalana que se negaba a seguir aportando fondos para las guerras de la Casa Real hispana.
En plena frontera vasca, el cardenal Mazarino y don Luis de Haro habían mantenido numerosas conferencias a lo largo de todo un año antes de estar en condiciones de firmar la Paz sobre la isla que ahora tengo delante de mí. Y lo cierto es que todo permanecía suspendido en el aire hasta el último momento porque, en conexión directa con la geopolítica, la pax pirenaica se asoció con un segundo elemento aún más endiablado: la propuesta hispana de establecer una alianza matrimonial entre Luis XIV y María Teresa de Austria, hija de Felipe IV y nieta por parte de madre del rey francés Enrique, Henri IV.
La historia personal de la reina Marie-Thérèse d’Autriche no deja de ser tristísima: huérfana de madre desde los seis años, vio morir a todos sus hermanos y hermanas; desplazada por su padre del trono de España que le correspondía en favor de su hermana menor, casada por pura conveniencia, fue reina consorte de Francia y de Navarra, dio a luz a seis hijos de los que le sobrevivió sólo uno (el Gran Delfín, Luis) y murió de una septicemia provocada por las curas de un tumor en el brazo en el año 1683. El rey Sol ni la miró a la cara. La consanguineidad, por no decir abiertamente el incesto y la promiscuidad, el adulterio y el sacrilegio (en lo que se refería al sacramento matrimonial) hacían estragos en las muy católicas Casas de España, Francia y Austria.
Lo curioso es que, aun a falta de documentos escritos (apenas algunas cartas privadas del rey hispano al marqués de la Fuente y a la condesa de Paredes de Nava en las que habla de sus intenciones y sobre todo de sus dudas), conocemos hasta qué punto el Tratado estuvo pendiente de un hilo, (todo, el arreglo matrimonial, la paz y las nuevas fronteras trazadas en el Pirineo, por primera vez en la historia con tiralíneas), de una manera indirecta por la historia de la composición de la obra maestra de Velázquez, del cuadro conocido con el nombre de Las Meninas.
2. LA NOVELA DE LA VIDA
Pero antes volvamos, por un instante, a Unamuno y a la novela de la novela, ahora que sabemos un poco mejor qué quería hacer él y qué es lo que deseo hacer yo. Una novela del destierro para evitar el des-cielo. Y antes de contar lo que hubo en medio, cómo lo hizo, voy a decir alguna cosa del final de su vida, un final de novela, de las novelas que le interesaban al viejo profesor de griego y de literatura española, ¡quién hubiera podido asistir siquiera a una de sus clases!, la novela de cada uno, la única verdaderamente importante, la que hay que protagonizar de cara al propio tiempo que es nuestra eternidad. Sin duda era aquello a lo que el destino del personaje unamuniano apuntaba de un modo cada vez más nítido y decidido. Aquí será el autor el que busque al personaje, mirándose en el espejo de la vida. «Habría que inventar, primero, un personaje central que sería, naturalmente, yo mismo. Y a ese personaje se empezaría por darle un nombre». Se llamará U. Jugo de la Raza. Ya está. Unamuno escoge dos de los apellidos de los abuelos y los junta, como siempre, jugando libremente con las palabras y las cosas. ¿Se considera él como «el jugo de la raza»? Sí, y no. No era el hombre más modesto del mundo, pero tampoco el más soberbio. «U. Jugo de la Raza –escribe– se aburre de manera soberana porque no vive más que en sí mismo (evidente trasposición del aislamiento parisino), en pobre yo de bajo la historia, en el hombre triste que no se ha hecho novela. Y por eso le gustan las novelas. Le gustan y las busca para vivir en otro, para ser otro, para eternizarse en otro». Y lo que hace el personaje es pasearse por delante de los pretiles del Sena a la búsqueda de libros (eso me suena) y se encuentra con La piel de zapa de Balzac, en el que el personaje principal, Raphael, recibe una capa de cuero mágica: la pelleja le permite satisfacer cualquier deseo a cambio de recortarle la vida y de precipitar su muerte. El personaje de Unamuno se queda fascinado con lo que lee en aquellas páginas. Hojea el libro y de vez en cuando mira al Sena como quien mira a un espejo. Vuelve a la lectura y encuentra esta frase: «Cuando el lector llegue al final de esta dolorosa historia, se morirá conmigo». Es Raphael, el personaje balzaquiano, quien se dirige al lector y le previene del final que le espera. Jugo, que era un ser de salud precaria (como el viejo Unamuno), se queda tan petrificado como los muretes sobre el río. Le tiemblan las piernas y a poco se desploma. Renuncia a comprar el libro (lo hará más tarde), a leerlo (le aterra la idea de morir sin haber vivido), vuelve a casa precipitadamente, se tumba en la cama y le entra tal espanto que, creyendo morir, se desmaya.
Éste es el núcleo de la acción novelesca: aislarse-leer-escribir-morir (en vida), las únicas actividades a las que yo me he dedicado en serio, alguien que crea un personaje que lee un libro en el que se le dice que, en la medida en que prosiga la lectura, con el final de la historia leída, él morirá. A nadie le extrañará la fascinación de Borges con el escritor vasco. Ha transformado el cuento filosófico de Balzac en filosofía pura, adentrándose, como si nada, en el arcano de la misteriosa relación entre la escritura, la vida y la muerte, la gran cuestión insondable que ha obsesionado a los mejores, de Platón a Kafka.
Pues bien, en el último acto de su vida de personaje que vivió su novela propia, las circunstancias más aciagas fueron arremolinándose en torno a Unamuno de un modo tan violento que llegaron a provocar realmente su muerte. Una especie de tormenta perfecta se había desencadenado en España y ahí se mantuvo él, aguantando, como un viejo roble cascado, en pleno vórtice. Murió un 31 de diciembre del año infausto de 1936, cuando ya habían transcurrido seis meses de guerra incivil. El miedo a la muerte física, y la conciencia de vacío que ensombreció en parte su vida adulta, parecieron encarnarse y situarse frente a él como un espantajo del más allá deseoso de arrebatarle el último aliento. Y así fue como murió sentado en la sala de estar de su casa de la ciudad de Salamanca, viudo (Concha, su mujer, había fallecido a consecuencia de una hemiplejía en mayo de 1934) y huérfano (el hecho de tener hijos en el frente provocaba en él un sentimiento agudo de orfandad). Murió en reclusión, junto al brasero (Unamuno había predicho, sin saberlo, las circunstancias concretas de su tránsito en el poemario Cancionero del destierro, que había perfeccionado en Hendaya). De repente alguien advirtió el olor de su ropa chamuscada. Por lo visto él no había sentido nada, ni una queja, ni un grito. Corazón gastado. La ciudad había sido tomada meses atrás por las tropas nacionales y don Miguel, que había saludado el golpe militar (y había llegado a donar 5000 pesetas de la época para la causa), era por naturaleza y convicción incompatible con cualquier forma de despotismo.
Dos meses y medio antes de su muerte, el acto que protagonizó en el paraninfo de la Universidad de Salamanca el lunes 12 de octubre, con ocasión del homenaje a la Hispanidad, lo había dejado patente. Y conviene recordarlo: será su efigie más memorable, un monumento verdadero del que no obstante, como si los hechos quisieran encarnar la mejor razón poética, no quedó rastro documental ni escrito ni grabado de su breve y sustancioso discurso. Como máxima autoridad universitaria, Unamuno representaba nada menos que al general Franco, que, ocupado en pleno frente, había delegado en él la presidencia del acto, lo que no impidió que, a la vista de cómo iba desarrollándose, el bilbaíno se enfrentara sin miramientos a las huestes de los sublevados descabezadas por el también general Millán Astray, fundador de la Legión; las mismas, por cierto, que en las estrenas de 1937 saludarían brazo en alto al paso de su cadáver hasta el cementerio. Doña Carmen Polo de Franco a la derecha de Unamuno. A la izquierda, entre el rector y el faccioso, el obispo de Salamanca, Enrique Pla y Deniel (el mismo que había justificado el levantamiento –al que por primera vez denominó «Cruzada»– en una tristemente célebre carta pastoral de septiembre de 1936, las dos ciudades, en la que retorcía la autoridad teológica de San Agustín y aducía las condiciones de la guerra justa según Santo Tomás de Aquino).
No hay constancia de la literalidad de lo que Unamuno dijo, pero se conoce el contenido a través de los testimonios coincidentes en lo esencial de varios testigos presenciales. De hecho, Unamuno no tenía previsto intervenir con un discurso. El acto se había organizado para que intervinieran cuatro oradores, cerrándolo José María Pemán, ya entonces ministro de Cultura, invitado para la ocasión expresamente por Unamuno. El rector se limitó a darles la palabra. Pero, ante aquellos discursos que se oyeron, el vasco se negó a callarse, improvisando para finalizar el acto unas breves palabras, a partir de un pequeño guion improvisado con un lápiz, que por fortuna conservamos, y que son dignas de ser escritas como si se tratase de una bellísima oración para siempre:
Estáis esperando mis palabras. Me conocéis bien y sabéis que soy incapaz de permanecer en silencio. Callar, a veces, significa mentir, porque el silencio puede interpretarse como aquiescencia. Se ha hablado aquí de guerra internacional en defensa de la civilización cristiana; yo mismo lo he hecho otras veces. Pero no, la nuestra sólo es una guerra incivil. Nací arrullado por una guerra civil, viví el bombardeo de Bilbao, y sé lo que digo. Sólo se oyen voces de odio y no de compasión. El nuevo ciudadano que se quiere formar me da miedo. Pues el bolchevismo y el fascismo son las dos formas – cóncava y convexa– de una misma enfermedad colectiva. Miedo me da que el régimen futuro lo dicte un partido único tras vencer a los demás. Hacen falta otros métodos de lucha. Vencer no es convencer. Conquistar no es convertir.
Millán Astray se dirige al rector en voz baja y sin éxito solicita hablar.
Quisiera comentar el discurso (por llamarlo de alguna forma) del profesor Maldonado. Dejemos aparte el insulto personal que supone la repentina explosión de ofensas contra vascos y catalanes. Todos somos españoles. De una misma patria. Y hemos de luchar en unidad con catalanes y vascos. Sin ellos España estará mutilada: coja y manca, como el general Millán Astray, mutilado de guerra. El obispo, quiera o no, es catalán, nacido en Barcelona, para enseñaros la doctrina cristiana, que no queréis conocer, y yo, que, como sabéis, nací en Bilbao, soy vasco y llevo toda mi vida enseñándoos la lengua española, que no sabéis. Ese sí que es un imperio, el de la lengua.
En ese preciso momento Millán Astray trata de interrumpir al rector que no se deja amilanar y continúa hablando:
Ésta es una guerra de odio. De odio a la inteligencia, que es examen, que es crítica y diferenciadora, que es inquisitiva pero no inquisidora. Esto es un suicidio colectivo, no unos españoles contra otros sino toda España, una, contra sí misma. Qué tristeza da ver que algunas mujeres están participando en asesinatos en la otra zona, y que en esta hay mujeres que, a pesar de llevar sobre el pecho imágenes religiosas, van con sus niños a ver los fusilamientos. Fusilamientos como el del pobre Rizal, condenado injustamente como traidor, por amor a su patria. Venceréis pero no convenceréis, porque convencer significa persuadir. Y para persuadir, necesitáis algo que os falta: razón y derecho en la lucha. Me parece inútil pediros que penséis en España. He dicho.
Para entonces el general estaba embravecido. La mención a José Rizal le había desestabilizado. El ilustre autonomista filipino había sido condenado (injustamente) por sedición y fusilado en Manila. Se daba la circunstancia, bien conocida por todos, de que Millán Astray había hecho sus primeras armas en el archipiélago. Unamuno le había echado un órdago y el militar, lleno de ira, dio un golpe encima de la mesa, tomó la palabra y pronunció su tristemente conocido: «si eso es la inteligencia, ¡muera la inteligencia!». A lo que añadió, para rematar la faena, que Cataluña y Vasconia eran dos cánceres en el cuerpo de la nación y que había que extirparlos cortando por lo sano, y que ésa era la misión del ejército encabezado por Franco.
Pero dejemos a un lado la «épica» política y volvamos por un instante a la novela en la que, por lo demás, está apuntado todo esto o cualquier otra circunstancia que pudiera haberle ocurrido a su autor. Porque Unamuno decía que para la vida y para la muerte, para la acción, había que predisponerse jugando, por ejemplo haciendo el solitario que es toda novela. Hacer, para escribir bien, lo que los franceses llaman patiente. Decía: el autor no sólo ni principalmente hace la novela, sino que se hace con ella y, haciéndose, construye la novela de su vida, la trama insustituible que le conduce a través de su destino. Eso siempre y cuando esté dispuesto a hacerse cargo de ella y a no emboscarse en la escritura, confundiendo irreparablemente los medios con los fines. Se trata de aprovechar el azar. «No es otro el arte de la vida en la historia». La escritura se convierte en cierto sentido en un mero pasatiempo. «Mientras sigo el juego, es como si una música silenciosa brezara mis meditaciones de la historia que voy viviendo y haciendo. Y me chapuzo en el juego y juego con el azar. Y si no resulta una jugada vuelvo a mezclar los naipes y a barajarlos. Lo que es un placer. Y no me impaciento si la jugada tarda en resolverse y no hago trampas. Y ello me enseña a esperar que se resuelva la jugada histórica de mi España, a no impacientarme por su solución, a barajar y a tener paciencia en este otro juego solitario y de paciencia».
3. LAS MENINAS Y LA SIGNIFICACIÓN DE UN CUADRO
Paciencia le hizo falta a Velázquez, pintor de corte, para finalizar el retrato de las infantas de España. Y es que el destino del cuadro no se libraba sólo en el taller del artista, sino en la mente de su rey Felipe IV (por entonces bastante agitada) y en las de sus consejeros y diplomáticos. En realidad hay que comenzar por señalar que Velázquez era uno de ellos, acaso no el menos escuchado. Las Meninas fue uno de los dos últimos cuadros de su producción (el otro, el cuadro final, es Las hilanderas) y el pintor real llegó a ser el gran maestro en el arte de aprovechar el azar: mantenía todo en su cabeza, a pesar de que sólo pintaba por encargo directo del rey. Curioso y complicado mundo el de la corte española y sus encomiendas artísticas. Siempre me ha divertido imaginarme al Conde-Duque asomando como un daemon de pacotilla por encima del hombro del sevillano, mientras éste pintaba Las Lanzas, y marcándole imperioso: «Por ahí, entre nuestras tropas, hay que poner más, muchas más lanzas. Y bien enhiestas». Y Velázquez mientras preocupado en mostrar la grandeza de la piedad en la victoria, la que ni por asomo tuvo en el País Vasco el ejército franquista. El mismo Velázquez que enviaba caricaturas de la infanta María Teresa al rey francés para que viese lo fea que era y disuadirle así de que se casara con ella, como si ese detalle anatómico le importase lo más mínimo al futuro amante de madame La Marquise.
Pero quiero retornar al cuadro Las Meninas. Al final de los años noventa del siglo pasado, primero mediante una impactante conferencia impartida el 3 de diciembre de 1996, Manuela B. Mena Marqués presentó su interpretación de la obra más conocida de Velázquez. Doctora en Historia del Arte, especialista en pintura y dibujo italiano del XVII, y sin embargo conservadora de Pintura del siglo XVIII y Goya en el Prado, museo del que fue subdirectora, una de esas figuras que parecen estar un poco por encima y muy por detrás de todo lo que pasa en el estirado y hermético mundo museístico. Por entonces, para la mayoría de los historiadores del arte, venía muy a cuento ofrecer una interpretación positivista de la obra, en un contexto en el que la metafísica habría invadido, con promiscuidad retórica, el campo del análisis directo, técnico, propio cuando no exclusivo de los profesionales del arte. Qué necesario resultaba además recuperar los elementos simbólicos del cuadro mediante esas ciencias auxiliares como son la emblemática y la iconología, permaneciendo ajenos a ese ejercicio à la mode de tomar el cuadro como pretexto, que inauguró, en lo que a Velázquez se refiere, alguien tan intenso como Michel Foucault (con el precedente a mi juicio no superado aún por nadie de la «Introducción» a Velázquez de Ortega y Gasset, escrita en 1943).
Velázquez ni firmaba ni fechaba los cuadros pero hay consenso en que pintó Las Meninas a lo largo del año 1656, en plena zozobra sucesoria de la monarquía española. El cuadro, en el primer inventario en el que se incluye, aparece nombrado (lo que no quiere decir que ése fuere su título) como «Retrato de la señora emperatriz con sus damas y una enana».
De su primer matrimonio con Isabel de Borbón, hija del rey de Francia, Felipe IV engendró un único hijo varón, el príncipe de Asturias Baltasar Carlos que murió en 1648. Le sobrevivió la infanta María Teresa de Austria. Muerta la reina en 1649, el rey se casó en Navalcarnero con su sobrina Mariana, que le dio primero dos hijas más, la mayor la infanta Margarita que Velázquez situó en el centro del cuadro. A la altura de 1956 no había varones en la línea sucesoria. En 1657 nació por fin otro varón, Felipe Próspero, nuevo príncipe de Asturias, y un año más tarde el infante don Fernando. Los dos morirían siendo niños pero a ambos les sucedería, en la primera línea, su hermano Carlos, nacido en 1661, que subiría al trono de España y reinaría hasta su muerte, en 1700, con el nombre de Carlos II, Carlos el Hechizado, el último monarca de la rama española de los Austrias.
Pues bien, para la doctora Mena, el estudio del cuadro revelaría que Felipe IV, a la altura de 1656, había decidido que la infanta Margarita le sucediera al frente del Imperio hispano. Y no es la única que lo piensa. La enciclopedia on line del museo madrileño sigue afirmando que la situación de la infanta Margarita en el centro del primer plano del lienzo, donde se cruzan los ejes frontal y transversal, evidencia que ella es el principal objeto de atención del cuadro. Su protagonismo consistiría, precisamente, en ser centro de atención de los demás; se trata de una extendida lectura política: «tanto Velázquez como el rey la miran depositando en su frágil figura la esperanza de la posible salvación del futuro de la dinastía».
La presunta decisión formaría parte de un plan más general que, como un modo eficaz de detener la sangría de la guerra con Francia, incluía la voluntad de otorgar en matrimonio al rey Sol a la hija mayor (18 años), la infanta María Teresa, vinculada por razón de la sangre con el país vecino, más una enorme suma de dinero, forzando la renuncia de ésta a la línea sucesoria, incluyendo en el lote además la entrega de varias provincias del Imperio.
La decisión de matrimonio de María Teresa con Luis XIV, dice Mena, debió de surgir en un momento muy concreto: a finales del verano de 1656, a la llegada de los legados franceses a Madrid, o poco después. No parece casualidad que en diciembre de ese mismo año, según las noticias detalladas que proporcionan los Avisos de Barrionuevo, la infanta María Teresa, que tenía «brío y valor para todo», hablase en un arranque con el mismo rey de los asuntos que tanto le importaban, y dice Barrionuevo: «Dícese que la señora infanta mayor habló los días pasados a su padre muy cuerda y ajustadamente sobre todo lo que está sucediendo [...] y que quedó el rey admirado y pensativo de lo que había oído» (Avisos, 13 de diciembre de 1656). Parece muy probable –aunque, desde luego no hay otras evidencias documentales, sino la lectura entre líneas y los problemas conocidos de este momento crucial– que en esa conversación entre el padre y la hija se tratara de la cuestión sucesoria y del matrimonio: los dos temas pendientes y candentes en ese momento y que además le afectaban a ella muy directamente, dejando de lado la idea de enviar a la pequeña Margarita a educarse a Francia, para convertirla en futura esposa –a muy largo plazo, dada la edad de la niña– de Luis XIV, como se había corrido por la corte en septiembre de ese mismo año: «Dícese que el rey de Francia se casa con la segunda infanta nuestra, y que la llevan a París para que se acabe de criar allá…» (Avisos, 13 de septiembre de 1656). En esta trama política, compleja y angustiosa, concluye, de difícil salida para el rey, es donde se sitúa cronológicamente, y sin duda no por casualidad, un cuadro tan singular como es Las Meninas de Velázquez.