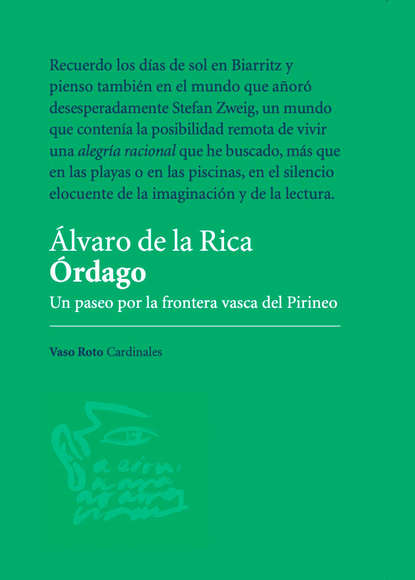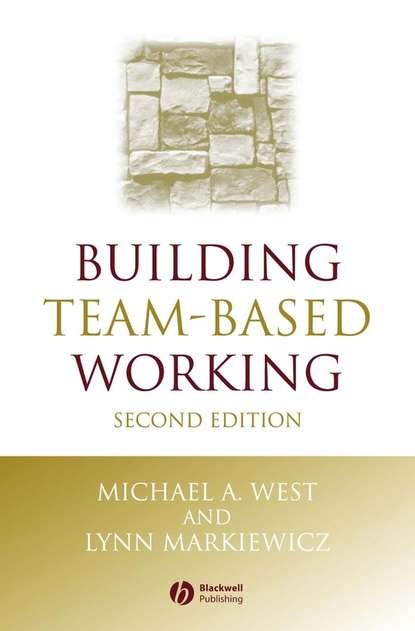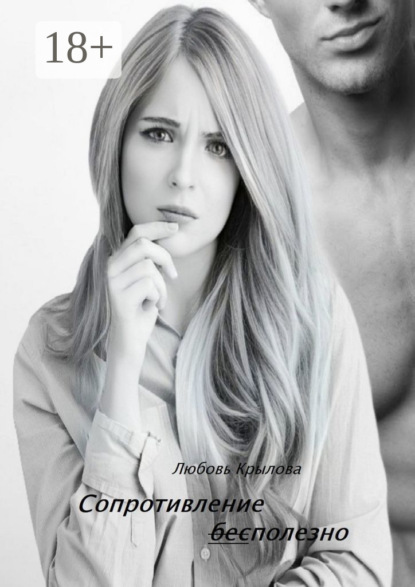- -
- 100%
- +
La heredera del trono de España sería, por tanto, la hija de la reina consorte Mariana y eso es lo que, incluso en la versión definitiva que vemos, el cuadro refleja: a la situación central de la princesa, bajo la mirada de ambos reyes, hay que añadir la presencia de un supuesto anillo de oro entre los dedos de la enana Maribárbola y el mensaje contenido en los elementos emblemáticos de la escena (en cuya interpretación por cierto, basada en la Iconología de Cesare Ripa, nadie se pone de acuerdo).
En la hipótesis de Mena, la prueba decisiva se deriva del análisis, a través de las radiografías practicadas sobre el lienzo, de un diseño previo del cuadro en el que, bajo la traza final del pintor, aparecería un paje dirigiéndose hacia la heredera del trono con un bastón de mando en su mano izquierda, como el empleado en las ceremonias de juramento de los príncipes. Cuando, a partir del 20 de noviembre de 1657, nacido Felipe Próspero, lo que era un cuadro de aparato, un retrato real, dejó de tener sentido, el pintor hubo de repintarlo, ocultando el rastro del joven paje. ¿Qué hizo Velázquez entonces? Siempre según esta intérprete, retratarse él, con la cruz roja de Santiago adornando su pecho, retocando con cuatro colores un cuadro ya existente; y eso debió de ser forzosamente tras su admisión en la exclusiva orden jacobea, dos años más tarde, en el otoño de 1659.
El historiador del arte norteamericano Jonathan Brown, flanqueado por el historiador inglés John Elliot, ha mostrado con fiereza la fuerte dosis de subjetividad, cuando no directamente de sensacionalismo, escondida entre los argumentos de Manuela Mena, lo que, sumado a los errores de percepción e interpretación de los datos técnicos (que habían sido puestos a disposición de los especialistas en torno a la restauración del cuadro que tuvo lugar en 1984), hace que sus tesis se hayan tambaleado desde el principio. La superposición de diseños apuntada por Mena no encaja con el examen de las propias radiografías aportadas sesgadamente como pruebas concluyentes, y mucho menos lo hace con el relato veraz de la realidad histórica.
Por un lado, existe prueba documental de que la propuesta de matrimonio de la infanta María Teresa con Luis XIV, propuesto por el cardenal Mazarino ante Pedro del Baus, representante de la corte española, en julio de 1655, fue rechazado de forma rotunda y tajante. La razón es evidente: María Teresa era la primogénita y, sin que hubiese herederos varones, en las leyes de sucesión españolas, no tenía cabida semejante propuesta. Así se lo hizo ver el valido don Luis de Haro, de nuevo a comienzos del verano de 1656, al diplomático Hugues de Lionne. Y todo eso ocurría en plena factura original del cuadro.
Desde ningún punto de vista, la añorada paz debía de prevalecer sobre las leyes sucesorias, ni tan siquiera tras la derrota de la Batalla de las Dunas, de 1658, cuando la posición bélica de España quedó seriamente comprometida. Sólo con el nacimiento del heredero varón, al que se ungió de inmediato como príncipe, el matrimonio, con la bendita secuela de la paz, pudo por fin autorizarse.
Pero, más allá de las interpretaciones de conjunto que hayan podido ensayarse, sobre esa base histórica o sobre la estricta materialidad del cuadro, lo más relevante para alguien como yo es conocer que el cuadro que contemplamos está, en efecto, superpuesto a otro anteriormente realizado por el pintor. Sí, en efecto, el cuadro es un enorme pentimento. Nada tiene de extraño, entre tanta ida y venida, tanta intriga palaciega y conferencia diplomática, que el pintor-cortesano tuviera que introducir retoques en la tela, fuesen éstos de detalle o de conjunto. Y no resulta nada fácil saber si las alteraciones tuvieron que ver con razones de índole política, estética o con ambas a la vez. Lo que está fuera de duda es que el lienzo Las Meninas no podía anunciar la presencia, en la isla de los Faisanes, de la infanta María Teresa, la gran ausente de la estampa familiar. Si el cuadro se pintó antes del nacimiento del príncipe, y se modificó con ocasión de la noticia, puede que esconda alguna significación político-dinástica, pero eso no hace sino abundar en que la realización velazqueña tiene un hondo calado metadiscursivo. La incomparable pintura de Velázquez, como la novela de Unamuno, también contiene un logos proyectivo.
4. REMENDAR LA VIDA
Y es que la vida comporta un remiendo constante, también de lo más íntimo y espiritual. Todos estamos hechos de lañas y de recosidos. Y acaso sólo acertamos parcialmente cuando reconsideramos el rumbo de algo para rectificar o para retomar un asunto con la humildad de una energía renovada. Al fin y al cabo nos desarrollamos en el tiempo, y jugando con el tiempo. Con paciencia. Como Velázquez ante su gran cuadro. Como Unamuno, en su tiempo, con su novela del destierro. Pareciera innata en el hombre la incapacidad de acertar a la primera y la consiguiente necesidad de pasarse la vida rectificando, remodelando y recomponiendo. Velázquez repintó el cuadro, y Unamuno reescribió y hasta retradujo su novela. Además, cualquier cuenta-palabras se quedaría asombrado de la presencia significativa en el texto unamuniano del prefijo «re». Aparece en el primerísimo párrafo: «¡Héteme aquí ante estas páginas –blancas como el negro porvenir: ¡terrible blancura!– buscando re-tener el tiempo que pasa…». El libro tal como lo conocemos hoy es, en efecto, la re-traducción de aquella primera versión perdida. Aparece también, esta dimensión secundaria, en la esencia re-ligiosa de la novela, que nace del deseo fraternal de unirse al lector en un acto de responsabilidad. Re-sentimiento (del que se huye), re-publicano (Unamuno), rencoroso, re-busca, re-lectura, re-comenzar, re-divido, retroceder, re-escritura, re-lectura, re-negar, el uso del prefijo «re» en la obra de Unamuno sale al encuentro en sus diferentes modalidades que apuntan a un mismo centro: la realización de lo humano reclama un plus de voluntariedad, de querencia, de deseo. Atendiendo a lo que está antes que el radical semántico, a la decisión renovada de realizar la cosa, la que sea, a fondo o de nuevo o invirtiendo la ley de la causalidad. Y a aprovechar el azar, lo que ya es de por sí un acto secundario, reactivo. Como en el mus. Porque la suerte por sí misma, si no se aprovecha, no sirve para nada. A no cejar y conseguir las cosas, como pronto, casi siempre, a la segunda. Porque navegar la vida implica rectificar o al menos estar dispuesto a huir tanto del desánimo como del bote pronto.
Por otra parte, el arte de Velázquez y de Unamuno, y en concreto en las dos Spätewerke que estamos considerando, reflejan hasta qué punto fueron dos ejemplares, no muy distintos, de homo politicus. El pintor llegó a palacio de la mano del clan sevillano de los Guzmanes (cuyo máximo exponente fue el conde-duque de Olivares; don Luis de Haro era sobrino suyo por parte de madre). Llegó a Madrid con el primer clan hispalense que dominó la política española de la época (el segundo, descrito con mano maestra por Jorge Semprún en Federico Sánchez se despide de ustedes, sería encabezado cuatro siglos más tarde por Felipe González y Alfonso Guerra en los primeros gobiernos socialistas de la década de los años ochenta del pasado siglo). El protagonismo político del pintor fue lento pero creciente; un poco al margen de la administración política del Estado, si se quiere, pero adentrándose con el tiempo en los círculos más familiares de palacio. Su última encomienda fue la de aposentador real de su majestad (cargo doméstico de la máxima confianza). En calidad de tal organizó a primeros de junio de 1660 el despliegue regio para la boda que ratificaba el Tratado firmado un año antes en nuestra isla de los Faisanes. La boda se celebró en la iglesia de San Juan Bautista de San Juan de Luz. Los contrayentes entraron y salieron por una puerta que hoy permanece tapiada (en todos los órdenes de la vida, la posibilidad de entrar y salir de cualquier espacio, material o no, es el símbolo máximo de poder que quepa imaginar). La familia real española se hospedó en Fuenterrabía. Las crónicas confirman que Velázquez dio sobre el terreno una lección magistral de arquitectura efímera; Le Brun hizo lo propio por la parte francesa. Fue un auténtico duelo de artistas. Conocemos algunos detalles gracias a la relación del evento que Leonardo del Castillo dio a la imprenta un lustro más tarde. Parece ser que Velázquez impuso claramente su paleta de colores: puntualmente el negro, en todo el plata y el gris-verde oliva, el blanco solar y el blanco de plomo, con un azul intensamente transparente. En los trajes reales, en los tapices y en los cortinajes. Agotado por el esfuerzo, un mes más tarde murió en Madrid (su mujer, Juana Pacheco, le sobrevivió ocho días). Murió en Palacio, y con el gozo agridulce de haber visto cumplido su mayor deseo: el ingreso en la Orden de Santiago, que tuvo lugar apenas un año antes (el 28 de noviembre de 1659). Había entrado contra la voluntad del Consejo de Órdenes (tras un proceso de pureza de sangre tan exhaustivo como patético, ¡con más de 150 testigos consultados!; pero entró, al fin y al cabo, empujado por el rey y con la debida dispensa papal). Felipe IV amaba a Velázquez y o bien le permitió engalanarse, en el autorretrato del cuadro, con la cruz roja de la Orden o, lo que es más probable, la mandó colocar post mortem sobre su pecho. Es la apoteosis velazqueña, o mejor dicho la apocatástasis o reintegración de su particular universo, una expresión plástica del gran anhelo de su vida por fin cumplido, y también el acabamiento de una obra que había nacido extraña y misteriosa bajo la mirada real. Estamos ante uno de los ejemplos mayores, si no el máximo, de opera aperta de toda la historia del arte occidental.
Por su parte Unamuno era a tal punto republicano (un hombre civil a quien, más allá de la forma concreta de gobierno, le interesaba la cosa pública) que procuró siempre defender a su rey con la máxima lealtad. Una defensa que fue un defenderse de los personajes insufribles a los que el rey iba entregando ilegítimamente el poder, y sobre todos ellos al dictador Primo de Rivera y a sus principales secuaces (con el general Martínez Anido, jefe de la policía, a la cabeza). Quizás fuese esa lealtad con el rey la que hizo que, cuando pugnó con Manuel Azaña por la Presidencia de la República en 1933 sacase un solo voto, acaso el suyo. Unamuno fue el eterno disidente, alguien que prefería separarse de todo y de todos, hasta de su mujer y sus hijos en su voluntario destierro. Porque pudo haber vuelto antes –había recibido el indulto estando todavía en Canarias–, pero no se dio por enterado, prefirió «huir» y desterrarse en París y en Hendaya, en la frontera misma, antes que des-cielarse sucumbiendo a los llamados vergonzantes de un tirano que, en la ciudad natal del escritor, había tenido la desfachatez de defender lo indefendible, en palabras del bilbaíno «un liberalismo de cacique». Don Miguel prefirió esperar haciendo solitarios frente al mar y escribiendo con pausa el Cancionero del destierro y la novela de la novela de su vida, de su extrañamiento y de su distancia un tanto olímpica y teatral con quienes le parecían un atajo de insustanciales. Unamuno deseaba imitar a aquel actor de quien se contaba que cosechaba grandes aplausos cuando, al final de su obra, se suicidaba y que, un día, sobre las tablas, al suicidarse de veras, recogió en cambio muchos silbos y unas pocas risas. Él no aceptaba ya más retóricas ni simulacros, quería la realidad de la vida y que los demás después riesen o silbaran a placer, eso le importaba cada vez menos. Unamuno el escritor se reconvertía a sí mismo en un ser real a la vez que transformaba en personajes a la troupe de mangantes que se agarraban al bastón de mando en nombre de su majestad.
«Interrumpo esta novela –escribirá Unamuno– para volver a la otra, a la de la vida y la de la historia, a la vez propias y eternas, la del pan nuestro de cada día, porque si la novela de la vida no se escribe para siempre es mejor no escribirla y, si no se lee para siempre, para que quede y forme parte de uno, reforzando lo propio, es mejor no leerla». Unamuno sabía mejor que nadie que, no volviendo a España, estaba haciendo su leyenda y que, escribiendo la novela de Primo y de Martínez Anido, estaba haciendo la tragedia de todos ellos también, aunque sólo fuere porque serían recordados a través de la letra escrita por él, inmortalizados con el carácter infamante de tiranuelos dispuestos a cambiar de opinión y a indultarle, como si nada hubiera pasado, como si el hombre civil, el republicano, no hubiera cavado con sus palabras un abismo insalvable entre el dictador y el ciudadano que se niega a ser súbdito (y menos de alguien que ni siquiera es un rey). El escritor prefiere permanecer inamovible en su ética, consciente de que los que debían de cambiar eran ellos. Por una razón muy sencilla: ellos estaban equivocados, y él en lo cierto. Y el bien no es inamovible por ser el bien, sino que, por ser inmóvil, perfecto, sabemos que es bueno. Desterrado, su única arma, arma cívica donde las haya, era la escritura dispuesta siempre para colgar del rostro de los tartufos sus feas máscaras. Debían dejar la poltrona y salir cuanto antes del escenario. Sólo entonces estaría él dispuesto a volver. A su patria, a su ciudad, a su universidad, a su mujer y a sus hijos. No obstante, Unamuno, que conocía bien la implacable moral griega con la cabeza, pero practicaba el perdón cristiano con el corazón, deja escrito que por aquellos que pedían su cabeza sentía sólo, sus criaturas de ficción, «una compasión que es ternura, porque presumo que nada desea más que mi perdón, sobre todo si sospecha que rezo a diario: Perdónanos nuestra deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores». Entreveo la sonrisa de muchos pensando que se trata de un giro ingenuo e infantil de la parte del maestro vasco. A mí en cambio me emociona que sea capaz de hacer semejante distinción.
5. LA ALEGRÍA RACIONAL
¿Estoy tirando de demasiados hilos? Probablemente. ¿Quién sabe? Y eso que, por ahora, apenas no he hecho sino comenzar a hilar mi sueño. Porque es la razón de soñar, como escribió Bergamín, la que hace mi novela. Ojalá que al final quede trazada alguna trama; ni siquiera aspiro a confeccionar una imagen, como no sea una imagen del pensamiento (soy de los que cree antes que nada en el carácter consolador de la palabra frente a la violencia o al menos la inmediatez de la imagen plástica). Sigo un método contradictorio e impresionista. Y viajo en círculos. Voy y vengo y regreso siempre al mismo punto. No quiero urdir nada: es más, si me parece que algo está demasiado entretejido me cuidaré de descoserlo a la Penélope. Y yo también espero a mi amor… cuando pienso que estoy escribiendo este ensayo sobre el País Vasco en la Provenza francesa, y más concretamente en el Alto Var. Otro de esos lugares privilegiados de la tierra. Sin duda. Qué bien lo sabía el ya mencionado Jacques-Henri Lartigue, que pasó la mitad de las vacaciones de su vida entre un lugar (Provenza) y otro (País Vasco). Biriatou, Hendaye, Cap d’Antibes, Jean-les-Pins. Ahí fotografió a sus grandes amores: Bibí, Renée, Coco, Florette… Lartigue fotografió no sólo al aire libre, como solemos pensar, sino en interiores plenos de una intimidad densa y cautivante. Y es que para mirar bien hay que alejarse. ¿Es por eso por lo que he venido a Provenza? No lo sé, pero en todo caso procuraré aprovechar el azar.
Lo mismo le ocurrió a un grande del ensayo autobiográfico y narrativo: Peter Handke. Cuando escribió sobre la montaña Sainte-Victoire, en el Pays d’Aix, cerca de aquí, cuenta que aprendió la lección de la «alegría racional»:
Me senté en un claro del bosque cubierto de hierba que se movía en un único temblor. Las copas de los árboles, inclinadas, casi inmóviles. El aire era claro y al oeste, en el horizonte, en el que todavía había luz, se formaban continuamente mechones de nubes que se levantaban bruscamente hacia el cielo y allí volvían a desaparecer; y la luna, que salió después sobre el horizonte, se empareja ahora con otra luna que en un atardecer que tenía una calma parecida vi por encima de la línea del horizonte como si fuera el arco de la puerta de un granero. Estaba sentado en medio del silbido del viento igual que hace años el niño estaba sentado oyendo silbar un pino determinado (y como más tarde, en medio del ruido de la gran ciudad, pude estar oyendo el murmullo del río que la atravesaba) […].
Entonces (no, de repente), junto con la carretera y los árboles, el mundo estuvo abierto. «Allí» pasó a ser también «en otro lugar». El mundo era un paraíso terrenal, firme, sustentador. El tiempo está presente, eterno, cotidiano. Lo abierto, una y otra vez, puedo ser también yo […].
¿Fue entonces, y no antes, cuando realmente empezó para mí? ¿No fue mucho antes, delante de otros árboles meridionales, cuando pude imaginar una alegría racional?
¿Es lo mismo la alegría racional de la que habla Handke que la joie de vivre de las fotos de Lartigue? ¿No será ésta exterior y epidérmica (programable) y aquélla más bien íntima y secreta, espontánea, aunque dispuesta para ser entregada y compartida en el seno de la relación amorosa? Tal vez esa distinción de espacios humanos internos y externos sea relevante, pero no hay que olvidar que ambas dimensiones son complementarias y que la focalización exclusiva en una de ellas suele terminar sofocando cualquier forma de alegría, racional o no. ¡He conocido tanto santo triste! Todos necesitamos el aire y el agua, el fuego, la tierra. Y comulgar también. Como necesitamos entrar en el alma propia y, quitándonos antes los zapatos, en la desnudez de cuerpo y del alma amados. Necesitamos el deporte y la meditación. O al menos la promenade que es a la vez física y mental. Cuerpo y alma, acaso la única pareja en eterno pleito matrimonial. Pero lo más curioso es que Handke no aprendió la lección más importante de la vida en el paisaje que obsesionó a Cézanne y que él fue a buscar, cerca de Le Tholonet, sino en los bosques de Eslovenia en el año 1971, en la Yugoslavia que defendió contra viento y marea, de la que procedía por parte de madre. ¿Por qué le hizo falta venir hasta aquí para contarlo? ¿Qué cosas disparan en nosotros la memoria involuntaria? ¿Por qué he venido yo a escribir en este lugar? ¿Por qué hace falta el término de comparación? ¿Y la separación? ¿Se convierte siempre lo comparado en un tercero?
6. EL ARTE COMO JUEGO DE ESPEJOS
Hay un elemento en las obras de Velázquez y Unamuno de interpretación tan difícil como crucial en ambos casos: me refiero a la presencia del espejo. La figura que produce siempre el reflejo de alguien en un espejo. Esta vez comenzaré por el escritor. Para hacerlo hay que volver a la novela de la novela. Y recordar un poco el argumento: Miguel de Unamuno escribe de un personaje que se llama como él, que tiene sus mismos sentimientos e inquietudes y que decide contarnos cómo va a hacer una novela, y cómo este hacer se va entreverando con su propia vida, con la novela de su propia vida; ya de por sí es ésta una estructura narrativa especular. Pero ese personaje narrador, trasunto del autor, crea a su vez un protagonista para su novela, el tal U. Jugo de la Raza, un tipo que lee La piel de zapa, y que se espanta cuando encuentra en la novela la advertencia de que, como Raphael, el personaje balzaquiano que ha caído bajo la maldición del pellejo que facilita sus deseos a cambio de acortar su vida, él también morirá al finalizar la lectura. El miedo a la muerte desencadena en el personaje de Unamuno un conjunto de peripecias que configuran una trama (hasta ahí la relación entre desdoblamiento en el espejo y muerte en Unamuno sigue la interpretación clásica de Otto Rank en su Der Doppelgänger [El doble]). El personaje de Unamuno narrador entra y sale de ella como Pedro por su casa, y de ese modo nos va contando en paralelo el verdadero argumento que no es otro que el relato de cómo la factura de una historia novelesca incide en la vida del escritor.
Estoy convencido de que a Miguel de Unamuno no le gustaban los espejos, ni mucho menos mirarse en ellos. Unamuno se pasa la vida mirándose hacia adentro pero es poco narcisista. De hecho lo indica en la novela cuando escribe que «no puedo mirarme un rato al espejo, porque al punto se me van los ojos tras de mis ojos, tras su retrato, y desde que miro a mi mirada me siento vaciarme de mí mismo, perder mi historia, mi leyenda, mi novela, volver a la inconciencia, al pasado, a la nada. ¡Como si el porvenir no fuese también nada! Y, sin embargo, el porvenir es nuestro todo». Cómo le gustaban a Unamuno las contradicciones y las paradojas, los juegos verbales, las enumeraciones nada caóticas, y cómo medía las palabras: mirarse al espejo es un acto de inconsciencia porque es un acto egoísta, y la conciencia sólo se forja en nuestra relación con los demás (¡cuántas veces le oí a mi madre, ante cualquier duda o decisión que yo debía tomar, esta consigna clara y sencilla: «haz lo que sea menos egoísta»!). Y ahí aparece el neologismo ligado con frecuencia a la etimología: su relato no es un acto de ego-ismo sino de nos-ismo. Se trata más de cómo los demás me creen que soy que no de cómo yo me veo. Somos el sueño de los otros, de los que nos aman y de los que nos odian, comenzando la pugna por la que mantienen Dios y el Enemigo. El espejo en Unamuno (como en Velázquez) no es un instrumento de Narciso, sino un elemento del juego del conocimiento (también propio) con los otros.
En un párrafo de su Diario inédito Unamuno aborda la cuestión desde otra óptica no opuesta sino complementaria:
Yo recuerdo haberme quedado alguna vez mirándome al espejo hasta desdoblarme y ver mi propia imagen como un sujeto extraño, y una vez en que estando así, pronuncié quedo mi propio nombre, lo oí como voz extraña que me llamaba, y me sobrecogí todo, como si sintiera el abismo de la nada y me sintiera una vana sombra pasajera. ¡Qué tristeza entonces! Parece que se sumerge uno entonces en aguas insondables que le cortan toda respiración, y que, disipándose todo, avanza la nada, la muerte eterna.
Y en latín, cita, los versos extraordinarios del Salmo 67 (16-17):
Non me demergat tempestas aquae, neque absorbeat me profundum: neque urgeat super me puteus os suum. Domine […] respice in me.
Que no me arrastre la corriente, que no me trague el torbellino, que no se cierre la poza sobre mí […] ¡Respóndeme, Señor!
La sombra del mito de Narciso está presente pero Unamuno, sin dejar de lado ninguno de los elementos del clásico relato ovidiano, lo traspasa a un plano distinto. Y es que no es otro el movimiento del alma que se proyecta sobre el bueno de U. Jugo de la Raza. Al comienzo de la novela se pasea aburrido por los pretiles de los muelles del Sena, y al azar coge la historia de Raphael y la hojea quitando los ojos del libro y poniéndolos en las aguas del río, que se le aparecen como un espejo inmóvil que le horroriza, y volviendo al libro en el que lee la fatídica frase sobre el hilo de muerte que la novela contiene. Entonces las letras del libro y las aguas del Sena se le juntan en la cabeza y casi le da un soponcio. Pero la curiosidad de leer aun a riesgo de provocar a la muerte deviene una tentación invencible y, al cabo de un tiempo, U. Jugo de la Raza busca de nuevo el libro, lo recompra, se lo lleva a su cuarto, se acuesta para leer, o sea para morir, y lee y vuelve a encontrar la misma idea en otra frase y de nuevo se desmaya hasta que vuelve en sí y arroja el libro bien lejos y se santigua y procura dormir, pero está inquieto y se levanta a beber agua y piensa con espanto que está bebiendo agua del Sena, de nuevo el espejo. ¿Estaré loco? Loco no, pero Jugo es un ser que agoniza espiritualmente. Decide finalmente quemar el libro y consigue conciliar el sueño pero cuando se levanta por la mañana y al contemplar las cenizas del libro fatídico de su vida éstas le parecieron otro espejo, como las aguas del Sena, como el libro, como el sueño de sí mismo. Para no enloquecer –y para tratar de ver cómo acababa su historia– se va de nuevo a los bordes del Sena para comprar otra vez el libro, pero no lo encuentra y termina en el Museo del Louvre, ante la Venus de Milo, y todavía ésta le parece, como las aguas del río, como las cenizas, otro espejo. Michel Zinc ha recordado que en la literatura de la Edad Media se identificaba la figura del espejo con la de la enciclopedia, con la idea de entrar un círculo que contenga todas las ciencias del saber. Creo que éste es el verdadero sentido del espejo en la novela de Unamuno, en la medida en que representa críticamente la circular y asfixiante totalidad (que no la plenitud) del saber sobre uno mismo.