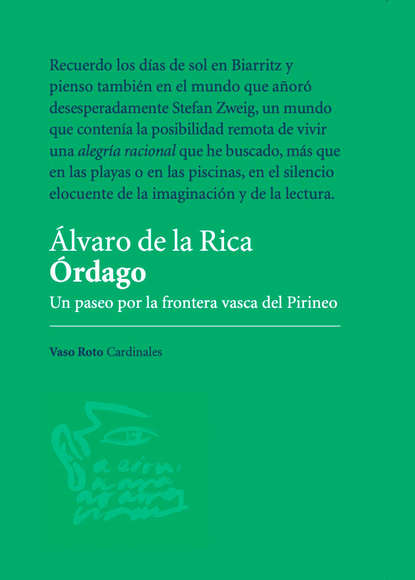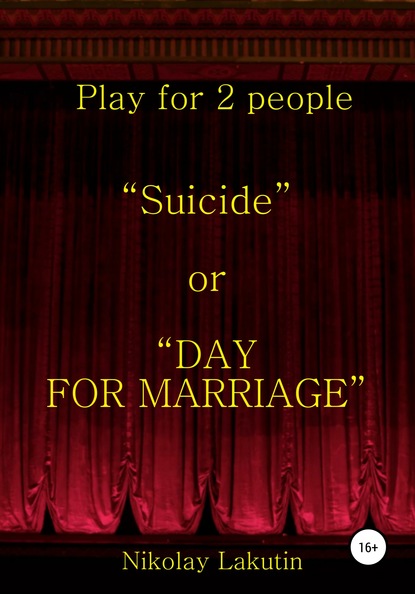- -
- 100%
- +
Todos sabemos a qué punto la interpretación de Las Meninas pende del sentido que otorguemos al espejo del fondo de la estancia en el que aparece la imagen inhabitual, conjunta y difusa de sus majestades los reyes de España. Y hasta qué punto no ha sido posible concluir con una interpretación única e indiscutible del penúltimo cuadro de Velázquez. Partiendo del significado de la imagen del espejo en relación con la tela cuyo bastidor observamos, se pueden apuntar al menos cinco teorías que están en la base de cualquier interpretación del cuadro: el espejo refleja a los reyes que atienden al retrato de la infanta y sus damas; el espejo refleja el posado de los reyes a los que pinta Velázquez mientras la niña acude a contemplar la sesión; el espejo refleja una figura, una abstracción de los reyes en tanto que omnipresencia panóptica a la que nada de cuanto se hace ni puede ni debe escapar; cuarto, el espejo es un cuadro y, por último, la teoría (negativa e incompleta) que parte de que ignoramos por completo qué pueda estar pintando –¿retratando el retratar?– Diego Velázquez (este último punto de vista fue sostenido con su habitual brillantez por Ortega en el ensayo ya citado).
Cada una de las lecturas que se han propuesto hasta la fecha presenta contradicciones y dificultades casi insalvables. Estamos ante un enorme puzzle que nadie ha sido capaz de resolver aún de modo enteramente satisfactorio. Si se anuda un extremo, se deshilacha otro. Y todo gracias a que la presencia del espejo del fondo nos sume en una inquietante incertidumbre. Si éste no existiera, si nos encontráramos con el muro de la pared ennegrecida o con otro cuadro más de los muchos que cuelgan de las paredes del aposento del artista, entonces el conjunto representaría a Velázquez pintando la escena de las niñas proyectada sobre un espejo gigante (mayor que el bastidor, ya de por sí grande, de la tela). La actitud de todos los que aparecen en ella, desde el pintor hasta el perro, parece revelar que están frente a un espejo. La indiferente modorra del can es particularmente significativa a este respecto: así es como se comportan los de su especie, carentes de capacidad reflexiva, ante los espejos. Pero, con las dos figuras reales asomando en el espejo del fondo, reaparece la explicación más compleja: Velázquez se autorretrata pintando a los reyes que, reflejados al fondo, posan mientras la infanta y sus acompañantes acuden de visita ante ellos. También son bien conocidas las pegas de una interpretación a todas luces insuficiente: ¿cómo se explicaría entonces la posición del maestro, situado con estudiada distancia tan lejos de su caballete? ¿Y desde cuándo se pintaban retratos reales dobles, y más de esa naturaleza indirecta y juguetona? ¿Posaban los reyes en sesiones tan largas como para recibir visitas? ¿Y, por qué un bastidor que llega hasta el suelo, mayor que el hipotético retrato?¿Y cómo es que el perro no se despierta ni a patadas teniendo enfrente a su amo? Nada termina de cuadrar en Velázquez, ni desde esta perspectiva, ni tampoco desde la otra. ¿Retrato de familia? ¿Proyección de la decisión dinástica tomada por Felipe IV a la altura de 1956? Tampoco podemos determinarlo de un modo definitivo.
Si el problema es el espejo, y como ocurre a menudo, donde radica el problema puede aparecer la solución. La presencia de espejos en la pintura europea es una constante desde que el uso de semejantes instrumentos, a través del ingenio desplegado por los cristaleros de Murano, aparece en Europa a comienzos del siglo XV. En principio, más que un punto de fuga del cuadro, el espejo supone un medio adecuado para mostrar, resaltándolos, los elementos significativos del espacio pictórico: piénsese en la obra titulada El prestamista y su mujer de Quentin Massis (1514). Un pequeño espejo colocado sobre la mesa, en la que el mercader vuelca sus monedas y la mujer su libro de horas, refleja una ventana, el exterior y las dimensiones de la sala. Y está el precedente de El matrimonio Arnolfini con espejo y perro incluidos como en Velázquez (cuadro que por cierto Velázquez conocía por estar colgado en el Palacio Real de Madrid; y los cuadros de Petrus Christus casi cien años anteriores, y así uno detrás de otro, en la historia de la pintura europea, al menos hasta el Parmigianino y su Autorretrato en espejo convexo. Hubo razones tecnológicas, psicológicas y hasta teológicas que se anudan con el uso creciente del espejo en pintura (entre otras nada menos que la decisión lateranense –1215– de imponer la confesión anual de los fieles). El espejo, empleado no tanto como un punto de apoyo para el autorretrato, cuanto de reflejo derivado de una realidad que al mismo tiempo «es» y «no es», con la incertidumbre de lo real tal y como se refleja sobre la plata del vidrio, realiza la poética en la que el mundo se concibe como un producto del sueño (sea de Dios o del hombre). Tal y como nos muestra un espejo, en donde aparecemos pero no somos, la nuestra es una figura mortal que pasará, y de la que no quedará nada. En el caso de Las Meninas, y por decirlo abiertamente, ¿no estaremos ante un juego de los espejos? ¿No serán los espejos los que permiten convertir el cuadro en algo más que un mero objeto –un objeto vivo–, en algo así como une nature vivant que fluye entre su incierta entidad de figura y la percepción del espectador que si lo desea entra en el juego y lo contempla como una lección de vida? Y, en este sentido, ¿no proyectaría el pintor en el espejo del fondo la cuasi-omnipresencia real de una manera abstracta? Si la imagen del fondo fuese una ficción, un juego mental de Velázquez para representar la voluntad de los reyes de entronizar a la infanta Margarita, entonces el enigma quedaría bastante bien resuelto, aunque lo cierto es que sólo podemos especular a ese propósito. ¿Sería esa licencia que Velázquez se habría permitido (sin duda con la aquiescencia del rey) el motivo por el que Palomino hablará de un capricho y de una obra de la fantasía?
El hecho de que su biógrafo hablase ya de la tal cosa, aleja de semejante hipótesis el tan temido (por los historiadores del arte) fantasma del anacronismo. El juego de la simulación no era extraño para nadie a la altura del seiscientos. El espejo, los espejos, más que reflejar el espacio objetivo, se convierten de nuevo en una enciclopedia de los otros y hasta de uno mismo (en este caso Velázquez) como otro. Soy de los que piensa con Foucault que la dimensión subjetiva es esencial en este cuadro. Por otra parte, el hecho de que la interpretación de obras como la novela de la novela o como Las Meninas resulte francamente compleja no debería extrañarnos en absoluto: no creo, que por ejemplo El Quijote pueda ser leído, con un mínimo de rigor, sin llegar a consideraciones de análoga dificultad. La complejidad y la teatralidad son notas inherentes a la estética barroca y también contemporánea reinaugurada entre otros por Unamuno en esa obra suya del final. ¿No significa nada, en el cuadro de Velázquez, la figura del aposentador «girado hacia la sala y retratado en el marco de la puerta como una suerte de director de escena, preparado para correr el telón que custodia el escenario» (la pregunta la formuló oportunamente André Chastel)? ¿Es una aparición o un anuncio de clausura y de cierre? ¿No es precisamente, en contraste con los cuadros que, copiados, cuelgan de las paredes, al ser el cuadro de una figura directamente pintada, un diálogo entre múltiples planos de realidad? ¿No era Velázquez aposentador de la casa? ¿Seguro que se trata, en la imagen al fondo, de José Nieto, jefe de la tapicería de la reina? No estoy seguro; de lo que estoy cierto es que pretender simplificar las cosas resulta ridículo.
7. ARTE COMPARADO
«Vivo ahora y aquí mi vida contándola», escribe Unamuno en la novela de la novela (y de la vida). De nuevo la cuestión de la vida y de la literatura que obsesionaba a la generación de Kafka, que es más o menos de la quinta de Unamuno (y sobre la que las dos generaciones posteriores no hemos hecho más que pensar).
En Miguel de Unamuno o la creación del intelectual español moderno, Stephen Roberts ofrece una explicación de la novela de la novela como la cima de lo que llegaría a ser el gran hilo conductor de la obra unamuniana: el deseo de convertirse, desde la autenticidad del yo íntimo del hombre, en un escritor para los demás, en un servidor de la comunidad; en definitiva: en un intelectual. Para Unamuno, un rechazo de la Historia, por parte de un autor, amenazaría con sumirle en la idiocia y hasta en la disolución de su sustancia en la nada (ese abismo ante el que se vio desde su más tierna adolescencia). El peligro opuesto de traicionar el yo íntimo podría conducir a otra forma no menos terrible de destrucción si el poeta quedase reducido a una máscara que respondiese sin otro criterio a lo que los demás esperan de él. La leyenda de un autor, a la que alude con frecuencia Unamuno, la que los demás construyen en torno a uno, sin el yo, sin que el autor participe con sus actos de semejante construcción, tenderá a independizarse de un sentir radical e íntimo, y a convertirse en objeto de las más aviesas manipulaciones (para muestra lo que le ocurriría al propio Unamuno, nada más volver, con unas autoridades republicanas que él, tanto como nadie, había contribuido a instaurar; y no digamos lo que le pasará después, con el bando franquista, en los primeros meses de la guerra, los últimos de su vida). El destierro, la separación, predisponía al poeta vasco a recaer en uno de estos males y en sus indeseables consecuencias literarias, fuese la mascarada patética, fuese el propio vaciamiento, fuese la parálisis intelectual. Unamuno rozó todos los extremos con la punta de su pluma de escritor. Fue por eso por lo que también rechazó el «perdón», el indulto de los verdugos. Consciente del peligro, quiso mantenerse solo, aislado hasta de la propia familia de sangre. Y sobre todo, quiso volver lo más cerca posible de la tierra vasca y española, lo que, según Roberts, «le permite a Unamuno redescubrir el presente nacional y eterno [(o sea, la Historia)] que tanto había añorado en París y que le procura la necesaria confianza para reafirmar, una vez más, los principios básicos de su filosofía de la historia ([o sea, de su escritura])».
Comparto con el estudioso galés que ése pueda ser el núcleo (o uno de ellos) de la novela de la novela, pero para mí lo decisivo es que la obra estaba ya realizada cuando Unamuno sale de París y se instala improvisadamente, o no, en Hendaya (no olvidemos que le deja a Cassou la primera versión con el apremio de que le encuentre editor ya antes de su viaje hacia la frontera, y que sólo retoma el texto dos años después, y por tanto tras un periodo largo de re-inmersión en territorio vasco). ¿Qué quiere eso decir? ¿Qué la acción benefactora, dinamizadora y a la vez autentificante de su yo, de la cercanía a España y a Vasconia, había sido, antes que vivida, soñada y contada? A mi juicio, sí. Se trata de un proceso puesto en marcha por medio del deseo y que nació en la soledad invernal de París. («Creo haber hecho algo», le dice a Cassou en una carta, refiriéndose a la primera versión). Unamuno fue consciente de ese límite desde que salió de España hacia el destierro («Pedí que se me dejara solo; pedí a los míos, a mi familia que ninguno me acompañara…»). Naturalmente que después todo esto quedó reforzado y recontado en la edición aumentada, como lo muestran los prólogos, los añadidos en corchetes, los comentarios y las continuaciones al primer escrito; pero a mi juicio el núcleo esencial, lo que tan bien ha subrayado Roberts como la revelación por medio del quehacer novelístico de la tensión yo-interior/yo-histórico, se manifestó antes que nada en la primera escritura del texto, lo que contribuyó a resolverla antes de su traslado a Hendaya (que en parte fue una consecuencia vital de la escritura). Por una parte creo que puede afirmarse que la literatura precedió a la vida: la creación en la soledad radical de París de un personaje con no pocos de sus rasgos fue en parte lo que motivó su sorpresiva instalación, como si fuera un guardián, en la frontera. Y por otra, en cambio, los añadidos parecen revelar justamente una dimensión reflexiva y secundaria, en los dos sentidos de esta palabra. Teniendo en cuenta el afán con el que prosiguió su escrito, hay que concluir que no es tanto la vida la que se mezcla con el arte inspirándolo o determinándolo sino, al contrario, es más bien el arte el que toma de la mano a la vida, anticipándose a ella y configurándola desde dentro de sí misma. Y esto no es pequeña, sino muy grande, diferencia. La terrible alternativa kafkiana entre el arte o la vida carece de sentido para el escritor vasco, ya que literalmente no hay vida sin haberla soñado artísticamente con anterioridad ni tampoco arte que no haya sido precedido, sostenido y proyectado para la vida y su sueño: «que haga [el lector] del sueño, del sueño de su sueño, vida, y se habrá salvado» (Unamuno).
Alguien escribió sobre mi Kafka y dijo que mis libros estaban escritos con teselas en forma de mosaico. En un mosaico, si nos fijamos bien, el contorno exterior del dibujo está repetido o doblado: una vez hacia dentro de cada pieza e inmediatamente después hacia fuera, hacia el contorno de las demás con las que se linda. El dibujo de una flor, de la cabeza de un caballo, de una estrella o de un dios se termina en su color y es inmediatamente rodeado por el diseño del fondo sobre el que se recorta (nunca mejor dicho) la imagen. Me gustaría que,en este paseo, Unamuno y Velázquez estuvieran en semejante relación plástica, contrastada e intercambiable. El dibujo de un aspecto de la vida y de la obra de uno se perfila de nuevo en la vida del otro. No sabría decir, ni quiero, quién conforma el centro y quién el exterior. Depende de lo que estemos hablando en cada momento. Lo que es seguro es que la belleza de la experiencia y la sabiduría de uno se repite, aumentada, en la misma medida en que contemplamos la sutileza del saber del otro. La novela de la novela contiene una crónica política, periodística incluso, narración autobiográfica, ficción (novela corta o nouvelle, novela ejemplar o nivola), diario, poesía, crítica literaria, comentario político, diálogo (filosófico) con el lector, auto-comentario y una dosis considerable de meta-discurso poético. Unamuno como maître à lire. La épica y la comedia se susurran las buenas noches. La tragedia (del rey) y la novela (de U.) se besan. ¿Y en Las Meninas? Aquí la escena de costumbres y la escena palaciega conviven teatralmente con el retrato y el autorretrato. Hay un cuadro dentro del cuadro (en realidad hay varios, unos ya pintados y otro que lo está siendo en ese mismo momento). En ambos casos, los tres ámbitos poéticos (narrativo, descriptivo y reflexivo) juegan al unísono en un único plano literario o pictórico. En efecto, späte Werke. Obras tardías. Opere aperte. Todo, y nada. Verdaderas enciclopedias artísticas o sueños. Y, en ambos casos, de fondo, el espejo de la vida y de la historia, figura de lo que pasa. Figuras en el espejo.
III. LOIOLA
Baina Jainkoak, ordea, toki guztietan dagoenez, babestu nau.
(Pero Dios, que está en todas partes, me ha protegido).
Jose Migel Barandiarán, en el exilio en Sare, fin de año de 1944.
Ya he dicho que viajo en círculos. Siempre desde Biarritz. Abriendo hoy un poco más el compás sobre el mapa me he venido hasta la basílica de Loiola, en la localidad de Azpeitia. Está a unos sesenta kilómetros de la frontera, en el valle del río Urola. He llegado por la costa atravesando todos esos pueblos costeros que no se ven desde la playa de la Madrague: Zarautz, Guetaria, Zumaia. También se puede venir, o volver, por el interior y detenerse a comer unas alubias en Tolosa. Pienso hacerlo a la vuelta.
De Zumaia a Azpeitia apenas hay media hora de carretera interior. La GI-631 remonta el Urola que baja caudaloso y pasa por Cestona, el pueblo del que Pío Baroja dijo que allí empezó a sentirse vasco. Vivió en esa localidad cuando ejercía de médico primerizo y a lomos de mula atendía incansablemente a los enfermos de la comarca. Recuerdo, al pasar, que contaba en sus memorias que las viejas del lugar le criticaban por cuidar su jardín los domingos. «El domingo es para descansar, le decían las vecinas». «¡Ateo!». Y él se quedaba pasmado, porque no tenía ningún otro día de la semana libre, y rumiando qué clase de mal hacía con eso. Ante semejante ingratitud, no extraña que renunciara al ejercicio de la medicina, ni que sus comienzos de escritor, que datan de ese momento, se libraran con un primer libro de relatos, allí inspirados, que lleva por título Vidas sombrías
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.