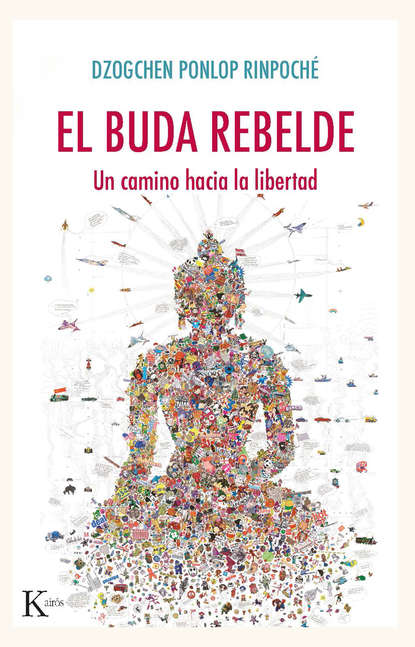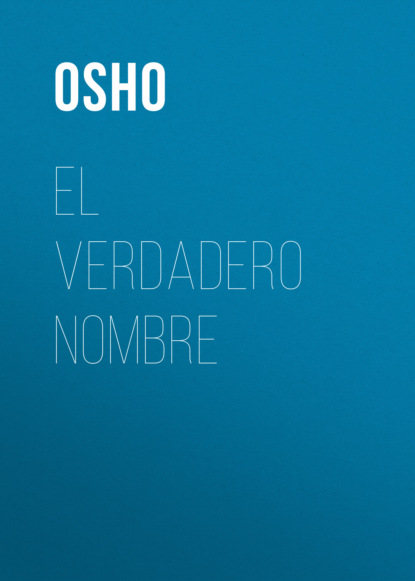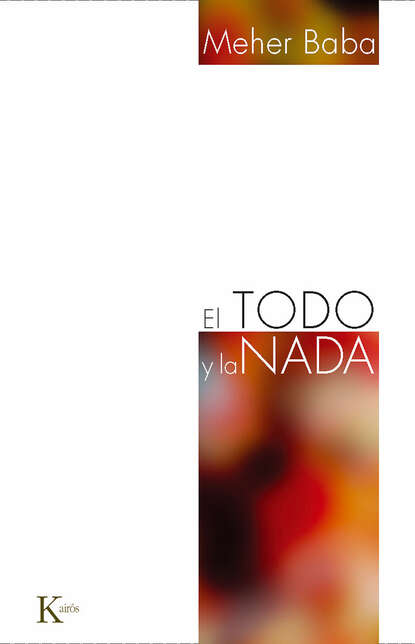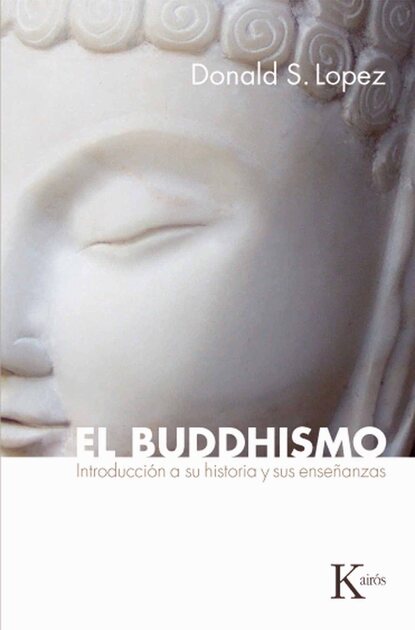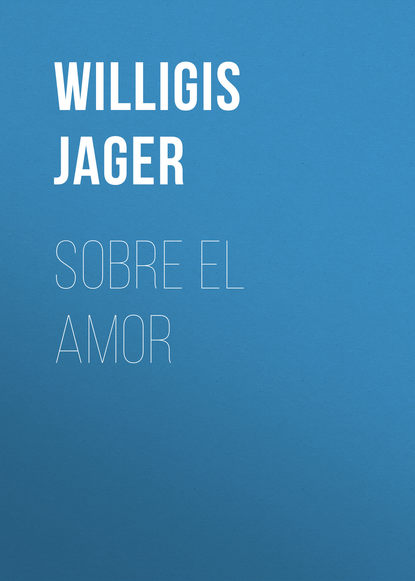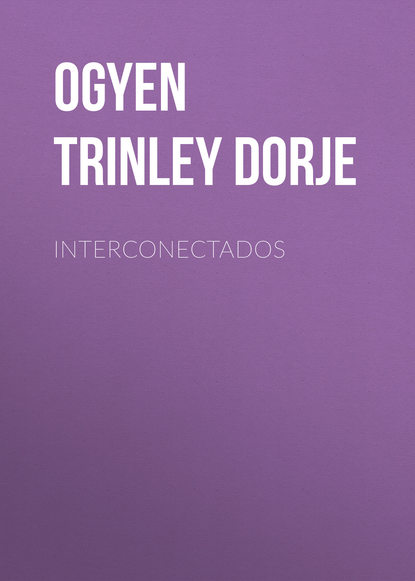- -
- 100%
- +

Dzogchen Ponlop Rinpoché
El buda rebelde
El camino hacia la libertad
Traducción del inglés de Gabriel Nagore Cázares y Ellen Sue Weiss

Título original: REBEL BUDDHA: A GUIDE TO A REVOLUTION OF MIND BY DZOGCHEN PONLOP
Traducción de la edición en castellano autorizada por
William Clark Associates y Dzogchen Ponlop Rinpoche:
© 2011 by Dzogchen Ponlop Rinpoche
© 2019 by Editorial Kairós, S.A.
www.editorialkairos.com
Composición: Pablo Barrio
Diseño de portada: Katrien Van Steen
Imagen de cubierta: «The Buddha Sakyamuni» by Gonkar Gyatso, reproducido por cortesía del artista y TAG Fine Arts
Traducción: Gabriel Nagore Cázares y Ellen Sue Weiss
Revisión: Alicia Conde
Primera edición en papel: Octubre 2019
Primera edición en digital: Mayo 2020
ISBN papel: 978-84-9988-700-5
ISBN epub: 978-84-9988-797-5
ISBN kindle: 978-84-9988-798-2
Todos los derechos reservados.
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita algún fragmento de esta obra.
Este libro está dedicado a mi pequeño buda rebelde,
Raymond Siddhartha Wu,
la primera generación de mi familia nacida en América.
rebelde
el que cuestiona, se resiste, rehúsa obedecer o se levanta contra el control injusto o irrazonable de una autoridad o tradición
buda
la mente despierta
1 Introducción: Nacidos para ser libres
2 1. El buda rebelde
3 2. Lo que debes saber
4 3. Familiarizarte con tu mente
5 4. El buda en el camino
6 5. Ese es el camino
7 6. Relacionarnos con la confusión
8 7. Los tres entrenamientos
9 8. Descontar la historia del yo
10 9. Más allá del yo
11 10. El corazón altruista
12 11. Lo que tienes en la boca
13 12. Intensificar el calor
14 13. El buen pastor y el forajido
15 14. Un linaje del despertar
16 15. Crear comunidad: Consejos del corazón del Buda
17 Nota de la editora de la edición en inglés
18 Agradecimientos de la editora de la edición en inglés
19 Agradecimientos de los traductores de la edición en español
20 Apéndice 1: Instrucciones para la práctica de meditación
21 Apéndice 2: Poemas selectos
22 Notas
23 Notas de los traductores
Introducción
Nacidos para ser libres
El buda rebelde es una exploración de lo que significa ser libre y de cómo podemos volvernos libres. Aunque podemos votar por el presidente, casarnos por amor y venerar los poderes divinos o mundanos que elijamos, la mayoría de nosotros no nos sentimos realmente libres en nuestra vida cotidiana. Cuando hablamos de libertad, también nos referimos a su opuesto: ataduras, falta de independencia, estar sometidos al control de algo o de alguien externo. A nadie le gusta esa situación, y cuando nos encontramos en ella, de inmediato empezamos a buscar cómo salir. Cualquier restricción a nuestra «vida, libertad y búsqueda de la felicidad» produce fiera resistencia. Cuando nuestra felicidad y libertad están en riesgo, somos capaces de transformarnos en rebeldes.
Hay algo de vena rebelde en todos nosotros. Casi siempre está latente, pero algunas veces se incita a expresarse. Si se nutre y dirige con sabiduría y compasión, puede ser una fuerza positiva que nos libere del miedo y la ignorancia. Sin embargo, si se manifiesta neuróticamente, llena de resentimiento, ira y egoísmo, puede convertirse en una fuerza destructiva que nos dañe tanto a nosotros como a los demás.
Cuando se nos confronta con una amenaza a nuestra libertad o independencia y emerge esa vena rebelde, tenemos la posibilidad de elegir cómo reaccionar y canalizar esa energía. Puede volverse parte de un proceso contemplativo que lleve a la introspección.* Algunas veces esa introspección llega pronto, pero también puede tardar años.
De acuerdo con el Buda, nunca se cuestiona nuestra libertad. Nacemos libres. La verdadera naturaleza de la mente es sabiduría y compasión iluminada. Nuestra mente siempre está brillantemente despierta y alerta. A pesar de eso, muchas veces estamos plagados por pensamientos dolorosos y la inquietud emocional que los acompaña. Vivimos en estados de confusión y miedo de los que no vemos escape. Nuestro problema es que no sabemos quiénes somos en realidad en el nivel más profundo. No reconocemos el poder de nuestra naturaleza iluminada. Confiamos en la realidad que vemos ante nuestros ojos y aceptamos su validez hasta que llega algo –una enfermedad, un accidente o una decepción– que nos desilusiona. Entonces podríamos estar listos para cuestionar nuestras creencias y empezar a buscar una verdad más significativa y duradera. Una vez que damos ese paso, entramos en el camino hacia la libertad.
En este camino, nos liberamos de la ilusión, y lo que nos libera de ella es el descubrimiento de la verdad. Para alcanzar ese descubrimiento, necesitamos recurrir a la inteligencia poderosa de nuestra propia mente despierta y dirigirla hacia nuestra meta de exponer, resistir y superar la decepción. Esta es la esencia y misión del «buda rebelde»: liberarnos de las ilusiones que por cuenta propia creamos acerca de nosotros y de aquellas otras ilusiones que se hacen pasar por realidad en nuestras instituciones culturales y religiosas.
Empezamos mirando los dramas de nuestra vida, no con nuestros ojos ordinarios, sino con los del dharma. ¿Qué es el drama y qué es el dharma? Supongo que se podría decir que drama es la ilusión que actúa como verdad y que dharma es la verdad en sí, la forma en que las cosas son, el estado básico de la realidad que no cambia día tras día según la moda o según nuestro ánimo o agenda. Para convertir el dharma en drama, necesitamos solo los elementos de cualquier buena obra de teatro: emoción, conflicto y acción –una sensación de que algo urgente y significativo les está pasando a los personajes involucrados–. Nuestros dramas personales pueden empezar con los «hechos» acerca de quienes somos y lo que estamos haciendo, pero alimentados por nuestras emociones y conceptos, es posible que se transformen con rapidez en pura imaginación y se tornen tan difíciles de descifrar como las tramas de nuestros sueños. Entonces nuestro sentido de la realidad se aleja más y más de la propia realidad fundamental. Perdemos la noción de quienes realmente somos. No tenemos los medios para distinguir entre los hechos y la ficción ni para desarrollar el conocimiento o la sabiduría sobre nosotros mismos que pueda liberarnos de nuestras ilusiones.
Me tomó un largo tiempo distinguir las diferencias entre drama y dharma en mi propia vida. Puesto que pueden verse muy similares, son difíciles de diferenciar, ya sea en la cultura asiática o en la occidental. Viendo retrospectivamente, desde mi vida actual como un habitante citadino, mi niñez en un monasterio, donde recibí el entrenamiento intensivo para cumplir con el papel de Rinpoché para el que nací, me doy cuenta de que en ciertos aspectos estos dos estilos de vida no eran tan diferentes. Tanto en el pasado como ahora, los dramas de la vida se entrelazaban con el dharma de la vida. En mi juventud, tuve enormes responsabilidades. Fue mi trabajo, por ejemplo, encargarme de cuestiones sobre la espiritualidad –llevar a cabo funciones ceremoniales y mantener las formas culturales tradicionales–. Sin embargo, no siempre vi el sentido de estas actividades o su conexión con la sabiduría verdadera. Aunque era demasiado joven para entender esos sentimientos, esa leve falta de conexión me empujó a cuestionar qué es real –y, por lo tanto, genuinamente significativo– y qué es ilusión. Fue un dilema para mí, mi drama personal, una primera prueba de la rebeldía que desafió mi sentido de identidad y mi papel como futuro maestro en la tradición donde nací. No obstante, me impulsó también hacia el dharma: mi búsqueda personal de la verdad empezó exactamente ahí, con preguntas, no con respuestas.
El rebelde interior
En el verano de 1978, después de haber estado en el sistema de educación monástica durante cerca de ocho años, estaba estudiando la literatura del Vinaya, las enseñanzas budistas sobre la ciencia social, la gobernanza y la conducta ética destinadas fundamentalmente a la comunidad monástica. Aunque disfrutaba el festín de esta sabiduría y me sentía genuinamente inspirado por ella, aun así notaba esa pequeña vena de rebeldía manifestándose de nuevo en mí, la misma sensación de insatisfacción que había sentido antes con los rituales vacíos y los valores institucionalizados de todas las tradiciones religiosas.
Más adelante en mis estudios, me encontré con la noción budista de la vacuidad y me sentí totalmente despistado. Me preguntaba de qué demonios estaba hablando el Buda: esto vacío, eso vacío, mesa vacía, yo vacío. Podía sentir y ver la mesa, y mi viejo y querido sentido del yo aún estaba intacto. No obstante, mientras contemplaba estas enseñanzas, me di cuenta de que nunca había explorado mi mente más allá de mis procesos usuales de pensamiento. No había encontrado nunca ciertas dimensiones más profundas de mi propia mente. Resulta que esta vacuidad fue un descubrimiento revolucionario, repleto de posibilidades para liberarme de mi crónica fe ciega en el realismo, que de repente parecía tan ingenua y simple. Me sentí tan libre por el mero hecho de leer esas enseñanzas y ese sentido de libertad solo aumentó al practicarlas sin reservas.
Qué maravilloso sería, pensé, si solo pudiéramos practicar las enseñanzas del Buda como él realmente las enseñó a partir de su propia experiencia, libres de las nubes de religiosidad que a menudo las rodean. Por sí mismas, son herramientas poderosas para intensificar nuestra capacidad de darnos cuenta* y para desencadenar la introspección.
No obstante, es difícil distinguir las propias herramientas de su empaque cultural. Cuando tus amigos te dan un regalo, ¿el lindo papel que lo envuelve es solo eso o es parte del regalo? ¿La etiqueta del diseñador en tu bolsa de compras es más valiosa que el contenido? ¿Las ceremonias y rituales de observancia religiosa son más importantes que lo que se está observando: la sacralidad inexpresable de la verdad sobre quiénes somos?
No es sencillo desafiar tu condicionamiento cultural, abrirte paso a través de tus limitaciones, y luego ir más allá y penetrar el condicionamiento más sutil de tu propia mente. Pero esa es la naturaleza de la búsqueda de la verdad que te libera de la ilusión. Cuando pienso en esa libertad y encuentro el coraje para abrir brecha a través de las frías formalidades de mi propia cultura asiática perfeccionista, recuerdo siempre al antiguo príncipe de la India, Siddhartha, cuyo logro sigue representando un perfecto ejemplo de una revolución de la mente: una búsqueda centrada en la verdad que lo llevó a su despertar y liberación totales de toda atadura psicológica. No quería nada del mundo exterior. No se encontraba en algún viaje emocional en pos de la glorificación personal y el poder. Simplemente quería conocer lo que era verdad y lo que era mera ilusión. Su sinceridad y valor siempre me han inspirado, y pueden ser una inspiración para que cualquiera emprenda la búsqueda de la verdad y la iluminación.
Esta búsqueda es de lo que se trata El buda rebelde. Todos queremos encontrar alguna verdad significativa acerca de quiénes somos y siempre la estamos buscando. Pero solo podemos encontrarla cuando nos guía nuestra propia sabiduría, nuestro propio buda rebelde interior. Con la práctica, podemos agudizar nuestros ojos y oídos de sabiduría, de modo que reconozcamos la verdad cuando la veamos o la oigamos. Pero esta manera de ver y escuchar es un arte que debemos aprender. Muy a menudo, cuando pensamos que estamos abiertos y receptivos, nada nos entra. Nuestra mente ya está repleta de conclusiones, juicios o de nuestra propia versión de los hechos. Estamos más decididos a obtener un sello de aprobación por lo que pensamos que sabemos que a aprender algo nuevo. Pero cuando abrimos la mente de forma genuina, ¿qué sucede? Hay un sentido de espacio e invitación, un sentido de curiosidad y de conexión real con algo más allá de nuestro yo usual. En esa situación, podemos oír cualquier verdad que se nos presenta en el momento, ya sea que la fuente sea otra persona, un libro o nuestras percepciones del propio mundo. Es como escuchar música. Cuando estás totalmente absorto, tu mente se va a un nivel diferente. Estás escuchando sin juicio o interpretación intelectual porque lo estás haciendo desde el corazón. Así es como necesitas escuchar cuando deseas oír la verdad.
Cuando puedes sentir la verdad en ese nivel, descubres la realidad en su forma desnuda, más allá de cultura, lenguaje, tiempo o lugar. Esa es la verdad que descubrió Siddhartha cuando se convirtió en el Buda o «el que está despierto». Despertarnos a lo que realmente somos más allá de nuestros dramas personales e identidades culturales cambiantes es un proceso que consiste en transformar la ilusión de vuelta a su estado fundamental de realidad. Esa transformación es la revolución de la mente que estamos aquí por explorar. Después de muchas reflexiones acerca de mi propio entrenamiento, es lo que he tratado de presentar en estas páginas a los lectores modernos: una visión de la jornada espiritual budista despojada de lo cultural.
Más allá de la cultura
En mi papel de maestro, mi intención es simplemente compartir la sabiduría del Buda y mis experiencias en los escenarios de estudio y práctica, tanto tradicionales como contemporáneos, de esas enseñanzas. En mis enseñanzas en los años recientes, también he tratado de aclarar frecuentes malentendidos acerca del budismo –en especial la tendencia a hacer que la cultura budista asiática represente al budismo en sí–, señalando la verdadera esencia de las enseñanzas, que es la sabiduría unida a la compasión. Si bien no siempre es fácil de diferenciar, mis diversas experiencias me han llevado a ver la influencia casi cegadora de la cultura en nuestras vidas, y por ello la importancia de ver enteramente más allá de lo cultural. Si vamos a entender lo que somos como individuos y sociedades, necesitamos ver la interdependencia de la cultura, la identidad y el significado.
Puesto que la libertad es la meta del camino budista y la sabiduría es lo que necesitamos para alcanzar esa meta, es importante preguntarnos: «¿Qué es la sabiduría real, el conocimiento que lleva a la libertad y no a la servidumbre? ¿Cómo la reconocemos? ¿Cómo se manifiesta en nuestras vidas y en el mundo? ¿Tiene una identidad cultural? ¿Las normas sociales y religiosas de la vida cotidiana son una expresión de la verdadera sabiduría?». Estas preguntas me inspiraron a dar una serie de conferencias sobre cultura, valores y sabiduría. El presente libro se ha basado en ellas.
Llevar la sabiduría del Buda de una cultura y lenguaje a otra cultura y lenguaje no es una tarea fácil. Tener simplemente una buena intención no parece ser suficiente. Además, la tarea no es solo en una dirección, digamos del Este al Oeste. Es tanto un movimiento a través del tiempo como a través del espacio. Una cosa es visitar un país vecino con diferentes costumbres y valores e ingeniárselas para poder comunicarse con su gente. Encontraremos una manera, ya que, a pesar de nuestras diferencias, compartimos ciertos puntos de referencia y modos de pensamiento solo en virtud de ser contemporáneos, de vivir juntos en el siglo XXI. Pero si nos transportáramos dos o tres mil años hacia el pasado o el futuro, tendríamos que encontrar una forma de conectarnos con la mente de esa época.
De modo similar, necesitamos hallar una forma de conectar estas enseñanzas antiguas sobre la sabiduría con nuestras sensibilidades contemporáneas. Solo despojándolas de los valores culturales y sociales irrelevantes podremos ver el espectro completo de lo que esta sabiduría es en su forma desnuda y lo que tiene que ofrecer a nuestras culturas modernas. Una verdadera fusión de esta sabiduría antigua con la psique del mundo moderno no puede ocurrir mientras sigamos aferrándonos con fuerza a los hábitos y valores puramente culturales del Este o el Oeste.
Como nunca antes, las estrictas distinciones entre Este y Oeste se están disolviendo en un mundo donde la globalización nos está trayendo los mismos problemas y promesas. De Nueva Delhi a Toronto o a San Antonio, nos hablamos por Skype, compartimos nuestras cosas en Facebook, negociamos tratos, vemos los mismos vídeos bobos en YouTube y bebemos nuestro café de Starbucks. También sufrimos los mismos ataques de pánico y depresión, aunque yo podría tomar Valium y otro hierbas chinas.
Al mismo tiempo, cada cultura tiene su propio conjunto único de ojos y oídos mediante los cuales mira e interpreta al mundo. Necesitamos apreciar el impacto de la psicología, historia y lenguaje de cada sociedad mientras esta trabaja para sostener un linaje budista genuino del despertar sobre su suelo local. Una cosa es dar la bienvenida a una interesante tradición espiritual nueva en nuestra cultura y otra mantenerla fresca y viva. Cuando empieza a envejecer, para convertirse en algo común y corriente, podemos volvernos sordos y mudos ante su mensaje y poder. Entonces se vuelve como cualquier otra cosa a la cual mostramos respeto externo, pero poca atención. Cuando perdemos nuestra conexión de corazón con cualquier cosa, ya sea una vieja colección de tiras cómicas, un anillo de bodas o las creencias espirituales que nos acompañarán hasta el momento de nuestra muerte, la tradición espiritual se vuelve solo parte del ruido de fondo de nuestra vida.
Esto explica por qué, a través de las épocas, el budismo ha tenido una historia de revolución y renovación, de ponerse a prueba y desafiarse a sí mismo. Si la tradición no está trayendo el despertar y la libertad a aquellos que la practican, entonces no está siendo fiel a su filosofía o no está cumpliendo con su potencial. No hay un poder inherente para despertar en las formas culturales que se han disociado de la sabiduría y la utilidad que las engendraron. Ellas mismas se convierten en ilusiones y se vuelven parte del drama de la cultura religiosa. Aunque quizá nos hagan felices durante un tiempo, no son capaces de liberarnos del sufrimiento, por lo que en algún momento se vuelven una fuente de decepción y desaliento. A la larga, tal vez estas formas no inspiren más que resistencia a su autoridad.
Más dharma, menos drama
Mientras crecía en una institución monástica en el estado de Sikkim en la India, rodeado por refugiados étnicos tibetanos, así como por grupos tribales de las regiones himalayas de la India, Nepal y Bután, experimenté tanto la riqueza como los desafíos de vivir en una cultura diversa y de fes múltiples. Sin embargo, no fue hasta que llegué a Nueva York a los catorce años, y después cuando estudié en la Universidad de Columbia en mis veinte, cuando realmente experimenté un verdadero multiculturalismo global y una diversidad de fes. Pienso que fue ese primer viaje, cuando tuve la buena fortuna de viajar con mi propio maestro, Su Santidad el Decimosexto Karmapa, en una gira por Estados Unidos en 1980, cuando se selló mi destino y me convertí en el ciudadano estadounidense que soy hoy.
Los desafíos culturales que veo en América del Norte no son tan diferentes de los que encuentro en Europa, Asía o las comunidades de las montañas himalayas, donde los valores budistas tradicionales se preservan más cuidadosamente. Debido a su poder para el bien o el mal en nuestras vidas, necesitamos considerar con sinceridad nuestras tradiciones culturales y el papel que les damos en nuestra sociedad. Por un lado, hay formas culturales que retienen la sabiduría de las generaciones previas y funcionan como importantes fuentes de conocimiento para nosotros. Por otro lado, existen otras que no retienen nada de la sabiduría que quizá una vez tuvieron y que carecen por completo de compasión. Desde la noción de las castas intocables en la India hasta la ley feudal del Tíbet del siglo XIX, la quema de brujas en Europa y la esclavitud de los africanos en América, una serie de prácticas dolorosas e injustas y desprovistas de sentido o sabiduría prevaleció durante mucho tiempo sin ser desafiada. Cuando nuestros pensamientos y acciones están dictados por las presiones poderosas de valores sociales, religiosos o culturales irracionales, podemos quedar atascados en un lugar falto de alegría donde no conocemos nada más que sufrimiento y mayor servidumbre. La verdadera sabiduría está libre de los dramas de la cultura o la religión y debería traernos solo un sentido de paz y felicidad.
Sin embargo, muchas veces somos adictos a nuestros dramas y tememos a la verdad. Si quieres ver un drama real, no necesitas encender la televisión: está aquí mismo en tu vida, que se encuentra repleta de emociones, ansiedad y depresión. Y si quieres chismorrear sobre el drama, no necesitas ir a un salón virtual de chat. Está ocurriendo aquí mismo en tus pensamientos. Incluso en este día y época, cuando contamos con tantos recursos materiales, comodidades, entretenimientos y distracciones a todas horas, descubrimos que no podemos pasar el día sin sentirnos un poco deprimidos, y no sabemos cómo pasar un buen rato sin sentirnos culpables. Aun cuando tengamos un día casi perfecto, nos encontramos preguntándonos: «¿Realmente merezco esto? ¿Trabajé lo suficiente para ganármelo?». Dondequiera que haya un drama centrado en el ego, hay sufrimiento. Este continúa sin parar hasta que vemos más allá de este drama, y encontramos el dharma de nuestro verdadero ser.
No pasa nada
Cuando estudiaba en la Universidad de Columbia y mis maestros me pedían que me presentara a mis compañeros de clase, me quedaba mudo. No estaba seguro de quién era en realidad. ¿Era tibetano simplemente debido a mis padres o era indio porque había nacido en ese continente? ¿O no era ni indio ni tibetano, y era un apátrida sin ninguna ciudadanía? Habiendo emigrado primero a Canadá y luego a Estados Unidos, ahora cuando vuelvo de visita a la India, todo me parece un poco ajeno. Mis conversaciones con amigos y excolegas son diferentes. No siempre compartimos el mismo sentido del humor o las referencias cotidianas, y nuestros valores parecen estar cambiando. De nuevo, soy un extranjero en mi propio país de nacimiento y un extraño para mis viejos amigos. Aunque no es una sorpresa que me sienta un extraño en una feria municipal en el centro de Estados Unidos, sí resulta sorprendente sentirme como extranjero en el lugar donde crecí. Ahora los únicos lugares donde me siento inadvertido y normal son los trenes subterráneos y las calles de la ciudad de Nueva York; mi primer hogar en América del Norte, el centro de Vancouver; o mi apartamento de sótano en Seattle, donde mi día empieza con una taza de café y termina con el Colbert Report* en la noche. En realidad, ¿quién soy yo ahora? ¿Y qué me ha pasado? Como el Decimosexto Karmapa dijo una vez: «No pasa nada», así que quizá no me haya pasado nada. El hecho es que soy un integrante de la Generación X, según algunos, y un sujeto fiel a la BlackBerry, pero la verdad es que soy un rebelde sin ninguna cultura, en camino a encontrar el buda que está dentro de mí.