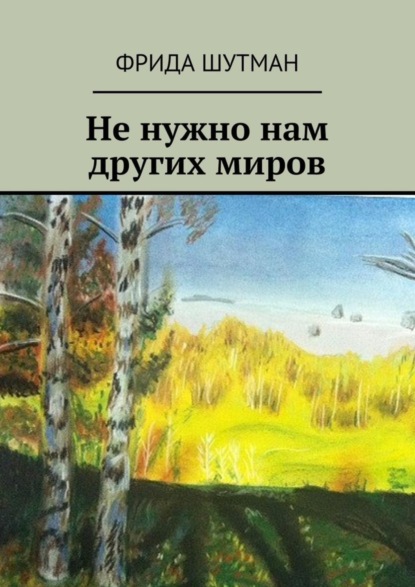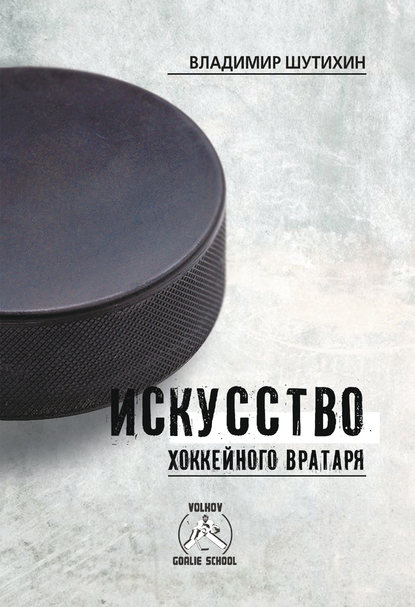Jerónima
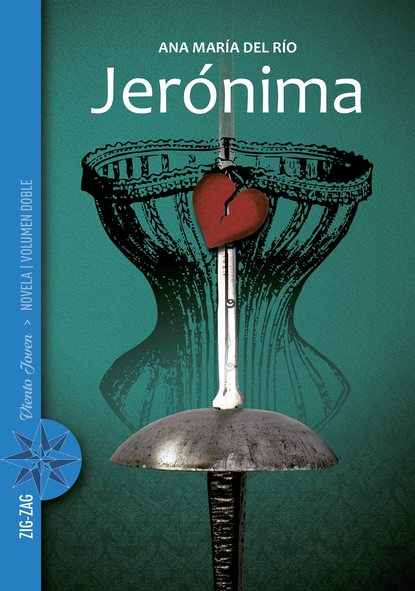
- -
- 100%
- +
En esos días, todos los hombres de la casa huyen para conservar su salud mental. Se suben en sus caballos, se arrancan hasta cualquier fundo de por ahí cerca, Santa Teresa, santa cualquier cosa, y pasan la tarde jugando al póker abierto, típico. O al Rummy. Y tomando coñac, por supuesto. Hasta el Tata emigra.
Pero este año, el Tata no se ha ido.
Permanece atrincherado en su pieza. Ha extendido todos los planos de su gran proyecto sobre la mesa de dibujo gigante que ha mandado traer de Alemania. Quiere hacer algo en el cerro, no sé bien qué es, pero será inmenso, como todo lo que él hace. Él podría cambiar el paisaje del mundo, si quisiera.
De pronto, me gustaría ser como él, aunque fuera por un instante. Extender la mano sobre el mapa y cambiarlo a mi gusto. Modificar la geografía, qué loco.
La Gumercinda ya debe haber cocido y molido el membrillo pelado. Ahora debe estar encendiendo el fuego con carbón de espino para poner el cántaro gigante de greda donde se hace el dulce.
Sé que todas las tías deben estar mirando en este minuto a Lope Ávila, el único hombre que circula por las cocinas estos días. Lope es el marido de la Gumercinda y el hombre universal: hace de todo y sirve para todo, desde servir la mesa disfrazado de mozo inglés, hasta herrar a los caballos o lacear vacas. Es muy buenmozo. Todas las mujeres que viven en la inmensa casona de Santa Clarisa lo miran. Todas piensan lo mismo: que es tan buenmozo que no parece marido de cocinera, sino un torero delgado y elegante.
La Ita debe estar hablando de la preparación de las Misiones. Y de que hay que empezar a preparar los altares. Y hacer la encuesta. Consuelo y Pita se deben estar mirando, desesperadas. Otro año Misiones. Lata suprema.
Lo de la encuesta, sobre todo, es horrible. La Ita no puede soportar que un hombre viva con una mujer si no están casados. Entonces inventó la encuesta, que es aparecer por sorpresa en las casas de los inquilinos, preguntarles sin son casados por la Iglesia o no. Si le dicen que no, los anota en la lista de “matrimonios por celebrar” en las Misiones y después, cuenta las personas y cuenta los colchones y le da a cada uno un colchón y dice que nadie podrá dormir con otro hasta que estén casados por la Iglesia porque es pecado mortal. Cuando llegan las Misiones, obliga a casarse a todos los que viven juntos. Solo ahí pueden compartir el colchón y dejar el otro para cuando lleguen más hijos.
La Consuelo y la Pita son casi iguales, con una diferencia: la Consuelo llora y espera indefinidamente la carta de una especie de novio que apareció hace años, la visitó dos veces y luego no volvió nunca más. En cambio, la Pita se dedica a besarse con lengua detrás de las zarzamoras con los hijos adolescentes de los campesinos a la hora de la siesta, y a preparar bailes campestres en la casa del Tata. Las tías arrugan las cejas y la nariz al ver los nombres de los invitados a los bailes. Dicen que son todos gente “inubicable”. La Pita somete a todos los jóvenes que se atreven a llegar a la casa a un viaje de iniciación al tranque del fondo, donde se esconde con ellos en el bosque frondoso de eucaliptos y los obliga a besarla sin respirar. Ningún joven ha pasado la prueba. Todos se ahogan antes que ella, que tiene el tórax inmenso y puede retener aire como una ballena. La Consuelo se espanta cuando ve eso. Dice que su hermana es una “concupiscente”. Pita se ríe a carcajadas y repite quinientas veces la palabra.
Hoy en la mañana han llegado los Gatos Plomos. Los tres me caen pésimo. Miran al mundo como oliendo caca. También son hermanos de Gonzalo, de Pita, de Consuelo y de Miguel, mi papá, que se murió. Pero son demasiado distintos; es increíble que esos siete hermanos vengan del mismo padre y madre.
Los Gatos Plomos viven en Santiago y según ellos estudian una vaga carrera de Agronomía, que no se termina nunca. Se llaman Estéfanos, Constantino y Estanislao. La Ita les puso así porque cuando nacieron estaba leyendo un novelón gigante, como de veinte tomos, que pasaba en Rusia. El Tata se rió durante varios días de los nombres. Todo el mundo les dice Tefo, Tino y Talo. No hacen nada. Solo están en la vida. Transcurren. Se visten como mellizos, casi siempre de gris. Por eso les dicen los Gatos Plomos. Andan elegantísimos, siempre juntos y hablan uno después del otro, siempre en el mismo orden. Son ridículos y se creen el último grito de la moda porque han ido dos veces a París.
Casi nunca vienen al campo, porque les carga. Solo vienen cuando tienen lo que ellos llaman “un pequeño bache de suerte”. Lo tienen más o menos cada mes. Ahora han llegado en uno de esos viajes relámpagos, que consisten en que se reúnen con la Ita en las habitaciones privadas de ella. Muchas veces he querido espiar, pero no se oye nada. Solo oigo gritos, exclamaciones. A veces, he sentido llorar a la Ita.
Los Gatos Plomos contestan con vaguedades y puras evasivas a las preguntas que el Tata les hace sobre agronomía. Solo les interesa mandarse a hacer trajes, comprar guantes de cabritilla de diversos tonos, ir a fiestas y jugar póker. Encargan naipes a Inglaterra. En el fondo, no engañan a nadie. El Tata sabe que jamás han ido ni irán a ninguna clase en la universidad y solo dicen que estudian Agronomía porque suena bien y porque así pueden vivir en Santiago. Los días en que vienen los Gatos Plomos la mesa se llena de platos especiales, muy elaborados, y la Gumercinda anda ferozmente malhumorada. Dice que los Gatos Plomos son unos marabuntas. No sé lo que es eso. Por suerte, sus visitas duran poco.
4
Gonzalo es el único hijo del Tata al que quiero. Viene siendo mi tío, pero me trata como una hermana. De hecho, parecemos hermanos. Es el menor, bastante menor que Pita y Consuelo. Después que él nació, “se alzó el puente levadizo”, dijo una vez en la mesa un hermano del Tata, que es historiador. Parece que era una frase “cruda”, como dijeron las tías, escandalizadas. Se hizo un silencio amplio en la mesa. La Ita se enojó y salió dignamente del comedor, hasta que el tío historiador le tuvo que ir a pedir disculpas a su pieza.
Gonzalo me encanta. Tiene ojos tristes, pero me hace reír todo el tiempo. Es inteligente y se le ocurren cosas geniales. Pero es un artista. Y eso, en esta familia, es algo así como una maldición. O una enfermedad. Sueña con que el Tata lo mande a estudiar música al Conservatorio Nacional Superior de Música y Danza de París. Pero, por supuesto, ni siquiera se atreve a decírselo. Por eso estudia Leyes. Y no es que no le interese la gente. Al revés. Le interesa demasiado. Es al único que los campesinos quieren. Lo invitan a sus casas y él come sandía con harina tostada en sus comedores con hule. Y además, les da gratis consejos legales acerca de la relación laboral con el Tata, más bien con el perro de Forster, su administrador, que es un hombre cruel. En Santiago, Gonzalo se junta en secreto con sus amigos liberales. Hablan de la igualdad de las personas y de que los campesinos son iguales a ti y a mí, y tienen los mismos derechos. El Tata lo mataría si supiera que Gonzalo es liberal.
El Tata se derrite en secreto por Gonzalo, o sea, de la manera como se puede derretir un senador insigne: no diciéndole que lo quiere y tratándolo con más severidad que a los otros. No le ha preguntado nunca a Gonzalo qué piensa.
Ahora el Tata está preocupado por la falta de lluvia. Todos los agricultores de la zona lo están. Hay sequía. Es la más grande desde hace no sé cuánto tiempo. Y en este valle, todo depende de la lluvia. No hay río. La tierra se agrieta. Los animales andan con sed y la gente también. Somos los únicos que tenemos pozo. Y de verdad, hay poca agua. A veces, vienen a pedirnos desde las casas.
Pienso que Gonzalo debería hablar con el Tata y decirle de una vez que quiere ir al Conservatorio de París. En una de esas, a lo mejor cambian las cosas. Aunque aquí, en esta familia, es difícil que cambie nada alguna vez. Le he rogado como treinta veces que nos escapemos juntos, metidos en un barco, a Europa, en la bodega de carga. Gonzalo se ríe, me mira y me chasconea el pelo. Pero no me dice que no.
–¿Qué harías en París? –dice.
–Dulce de membrillo –digo.
Y nos tiramos al suelo, riéndonos, haciéndonos cosquillas.
Cuando sé que va a venir, corro por el atajo del cerro hasta encontrarlo, en plena cumbre. Tenemos una tradición, él y yo. Siempre corremos la misma carrera cerro abajo cuando él llega. A veces gano yo, otras, él. Creo que no conoceré nunca a nadie que me guste tanto como él. Gonzalo es perfecto, pienso.
5
En ese momento, siento el olor a quemado. Me paro de golpe. La nariz se me abre violentamente al contacto ácido del humo. Levanto la cabeza y mi yegua hace lo mismo. Luego oigo el ruido sordo y mantenido del chisporroteo del fuego, fuerte, un quejido extenso.
Mierda, la roza, pienso.
Miro hacia el potrero del bajo. Es un plantío de fuego. Hacen roza, quemando el plantío anterior para preparar la tierra y plantar papas después. Esas ocupan poca agua.
Un humo acre y pardo oscurece el sol de la tarde. Es costumbre gritar a los cuatro vientos antes de comenzar a encender los pastos, en cualquier potrero. Pero yo he estado pajareando. No he oído las voces. En el potrero, las lenguas de fuego corren como liebres enloquecidas, encarnizadas en su propia rapidez. Las espigas van desapareciendo bajo el rojo y negro de las llamas.
Palmeo el cuello de mi yegua.
–Bonita, tendrás que correr como chancho –le digo al oído.
Y le clavo los talones. Ella da un salto, cruza el cauce seco de un canal que rodea el cerro y se lanza a través de las llamas galopando como el viento. Me he puesto un pañuelo en la cara. Grito, azuzándola. En un momento me rodea el calor. Es horrible. Tal vez calculé mal, pienso. Mi yegua corre, corre en diagonal, como el viento, levantando mucho sus patas. Vamos llegando a la puerta. Siento mis pantorrillas hirviendo. Me imagino cómo deben estar las patas de la Amapola, pobre preciosa, la abrazo, tendida sobre ella, corre, corre, abro el alambre del portón y saltamos fuera, ella y yo. Por fin.
6
Atravieso ese cerro y corto por el sendero del cerro de la cuesta. Es el atajo que toma Gonzalo. Debe estar cerca. Siempre sé cuándo va a venir, aunque nunca avisa. Llega galopando por los senderos secretos del cerro, esos que conocemos solo él y yo.
Oigo voces. Y a lo lejos, lo veo. Ah, pienso, esta vez no habrá carrera. Está sentado con unos campesinos en el saliente de una quebrada profunda. Desatan unos alambres de una trampa para conejos. Ya casi no quedan liebres en los cerros. Con el hambre, los campesinos cazan cualquier cosa que se mueva y se la comen. Excepto arañas.
–La sequía está tremenda, don Gonzalito –dicen–. Ya ni conejos nos quedan para comer. El Forster no quiere sembrar y nos bajó los sueldos. Dice que el senador le ha dado órdenes de restringir los gastos en semilla. También le dijo a su papá que ya no nos dé el quintal de harina y el kilo de manteca mensuales.
En la casona de Santa Clarisa nadie parece darse cuenta de eso. Y si se dieran cuenta, tampoco se inquietarían. Lo importante es armar paseos al tranque, o hablar de la última temporada que pasaron en Cannes.
Hay hambre. Me lo han dicho las niñas de la cocina. La Gumercinda aparece y las hace callar. Pero después, a escondidas, la veo llevar ollas que sobraron del almuerzo a algunas casas, envueltas en trapos. También la he visto cocinarles fondos con arroz graneado a los campesinos. O con porotos. Yo cosecho a la mala duraznos y uvas del huerto, y se los paso a las mujeres de las casas de más cerca. A veces, les paso paltas. Gonzalo haría lo mismo. Estoy segura. Me quedan mirando, agarran la fruta y salen corriendo.
Sé que Gonzalo se ha enterado y viene a tratar de hacer algo con esta situación. Él tiene una idea loca, que es del grupo de liberales al que pertenece: darle a cada campesino un poco de tierra para que se las arregle cada uno ahí, en su pedazo, plantando lo que puedan, cosechándolo y comiéndoselo. Estoy segura de que resultaría. Le he rogado que no le diga esto al Tata. Creo que le dará un ataque si lo oye. Le he dicho que se consiga primero lo del Conservatorio. Pero Gonzalo es porfiado.
7
Finalmente, se termina la reunión y veo desde lejos el caballo negro de Gonzalo subiendo por entre las piedras del atajo. Ahah. O sea, habrá carrera. Qué bien. Te ganaré esta vez, Gonzalillo, santiaguino pinganilla, pienso, sonriendo. Taloneo a la Amapola y comienzo a subir muy ligero por entre los espinos, del lado más duro. He encontrado recién un atajo nuevo y estoy segura de que él no lo ha pillado todavía.
–¡Te costará caro haberte ido a Santiago, afuerino de porquería, te ganaré! –grito riendo, haciendo bocina con las manos por entre los riscos.
Desde lejos, lo veo. Se ve muy pequeño, como un muñequito de torta de novia. El camino es tan empinado que impide ver el paisaje hacia abajo.
Al final, piso la tierra plana de la cumbre y me largo cerro abajo en loca carrera.
8
Ahora estamos todos en la casa y la inmensa mesa del comedor se hace chica. Todos hablan al mismo tiempo y no se entiende nada. En mi familia, todos tienen siempre que opinar acerca de todo. En la mitad del griterío, miro a Gonzalo y él me hace una seña.
Están todos locos, modula, sin hablar. Sí. Efectivamente. Los Larraín son bastante locos, en general. Y en particular, peor. El Tata mira a sus hijos y se pone serio. Sé que está pensando en ellos. Los Gatos Plomos sonríen a su madre y bajan los ojos ante su padre.
Típico que vienen con “eso”, otra vez.
“Eso” son las deudas de juego. Los Gatos Plomos son jugadores compulsivos. Pierden cantidades grandes de dinero. Entonces, se acuerdan de la Ita y aparecen en Santa Clarisa.
Ahí, la Ita les pasa plata, a escondidas.
–Esto no tiene para qué saberlo Pedro –dice dándoles un cheque, escrito con su bella letra picuda de las Monjas Inglesas–. Cámbienlo. Pero si en la ventanilla les dicen que no, entonces, no insistan y vuelvan a verme –les advierte.
La Pita es otro de los problemas del Tata. Me acuerdo cuando pasó lo del baile. Un día, ella amaneció con la idea fija.
–Haré un gran baile –dijo.
La noticia de lo del baile de la Pita en Santa Clarisa llegó hasta Santiago. Invitó a una cantidad de gente increíble. Simplemente casi no cabían en la casa, que es inmensa. No sé de dónde sacó tantos invitados. Vinieron de todos los fundos vecinos. Este baile sería único en la zona, había dicho la Pita, porque habría orquesta. Había hablado hasta por los codos de eso. Cuando el Tata dijo que él no pagaría ninguna orquesta porque ya era bastante con lo que se había gastado en comida en ese último tiempo, la Pita le dijo a la Ita que no se preocupara porque era una orquesta gratuita. La Ita tranquilizó al Tata y el baile se hizo. Los invitados fueron llegando y casi no cabían en la casa. Todos querían bailar y esperaban ansiosamente a la orquesta. Finalmente, cuando todos los asistentes atestaban el salón y se habían comido todo lo existente y posible de ingerir, la Pita apareció con la orquesta prometida: un grupo de ciegos con guitarras y acordeón, que se habían emborrachado como esponjas tomándose previamente el coñac francés del Tata en el repostero. Los ciegos entraron riendo a gritos, empujándose, dándose de topetazos y se subieron a tocar arriba de la gran mesa de comedor, mientras el clan de tíos-tías, primos-primas, cuñados-cuñadas y los invitados contemplaban horrorizados el panorama mientras oían las letras de las tonadas más obscenas que podían escucharse a lo largo y ancho del territorio nacional. Muchas niñas salieron del baile, esa noche, sacadas violentamente por sus madres, que les tapaban los oídos con chales. Los jóvenes “de apellidos inubicables” estaban encantados, y se subieron a cantar con los músicos borrachos, botellas en mano. Dos tías se desmayaron. El caos fue total. Los ciegos fueron finalmente expulsados por Lope Ávila y dos campesinos más, a los que hubo que pedir ayuda para despejar el salón. Los sacaron a duras penas, mientras ellos aullaban que había que pagarles, que lo de la gratuidad había sido un malentendido y que eran artistas itinerantes. Cuando los músicos se fueron, el Tata se dio cuenta de que, a falta de dinero, Pita les había dado en pago sus propios ternos finísimos con los que iba al Congreso.
Durante varios días hubo que limpiar los restos de comida de las alfombras, enjuagar los vómitos, airear el salón y sacar las manchas de licor de encima del piano. La mesa de comedor quedó coja para siempre. Después de eso, se prohibieron para siempre los bailes de la Pita.
En la noche, el Tata y la Ita conversan de sus hijos.
–Las niñitas deberían ir a Santiago –dice él–. Están demasiado encerradas aquí en el campo.
–No voy a ir a Santiago, Pedro; tengo demasiado que hacer aquí, ya lo sabes –se oye finalmente la voz de la Ita.
–Eso no es verdad –dice el Tata–. Sabes que la Gumercinda se encarga de todo perfectamente.
Un silencio gigante pasa como un velero, sin ruido.
–Yo no iré a Santiago y tú sabes muy bien por qué –oigo, llena de cuchillos, la voz de la Ita–. Esto es culpa tuya.
El Tata no contesta. Ya no se oye más nada. Oigo el soplido de la Ita al apagar las velas y todo se duerme en la casa.
Excepto yo, que, como los ratones, quedo preguntándome por qué la Ita ha dicho eso. Y por qué el Tata no ha respondido nada.
9
Cuando era chica, la Gumercinda me contaba que el Tata se subía a la cumbre de la cuesta y desde ahí miraba el valle igual que Dios. Yo estaba segura de que mandaba más que Dios. Creo que hasta hoy lo pienso.
–No diga herejías, niña –dice la Gumercinda, pelando papas. Pero lo miro, galopando en su inmenso caballo, el Cuero de Ante, y todavía, en alguna parte de mí, lo veo como un dios.
Todos sus planes son gigantescos. –Utópicos –dice una tía que estudió filosofía griega–. Ahora se ha propuesto traer el agua del río Maipo a este valle, seco como una hoja seca.
–Vamos a robarle un poco de agua al Maipo y traerla para que riegue todo esto –dice, entusiasmado, abarcando el paisaje con su brazo extendido. Por supuesto, todo parece una locura de las mayores. Robarle el agua a un río. Pero nadie se atreve a decirle nada. Impone en todos un respeto reverencial. Los campesinos no se atreven a hablarle.
El Tata no parece de esta tierra, con su altura doble y sus ardientes ojos azules, afiebrándose bajo sus cejas inmensas, canosas.
–La traeremos por dentro del cerro –dice.
Sube todos los días a caballo y rodea el cerro por sus cuatro costados, observándolo. Lo ha recorrido durante días enteros, midiéndolo paso a paso, subiendo hasta las cumbres de la roca desnuda y bajando hasta las quebradas más hondas. Anda lleno de papeles y lapiceras y reglas de cálculo. Camina hablando solo. No permitirá que un cerro enmarañado de arrayanes y litres, inmóvil como un mulo tozudo, venga a detenerle la entrada del agua que sueña para el valle.
–Si el cerro está entre el agua y yo, tendré que meterme con el cerro –declara.
El Tata siempre declara en vez de decir. Me cuenta que piensa hacer un túnel que le sacará agua al Maipo, el río que pasa por el otro lado del valle. Así regará todas las tierras que vienen después del cerro. En el valle. El plan es simple, pero gigantesco. Esas cosas, pienso, solo se le ocurren a un dios. Va a cambiar la geografía y ni siquiera se arruga.
–Esas son las cosas que valen la pena –dice, mientras sus ojos azules, muy hundidos, brillan allá en el fondo, bajo sus cejas.
Desde Hamburgo ha fletado un barco completo, lleno de herramientas de excavación. Cuerdas, picos, palas, carretillas para las piedras. Todo alemán, de buena marca.
–Los alemanes son los únicos que hacen bien las cosas –dice.
La idea se le ocurre en el viaje que hizo el año pasado. Cuando llega, cuenta que en el barco se encontró con un escritor italiano que se llama Edmundo D´Amicis, que estaba en el puente, mareado como pollo, vomitando por la baranda. El Tata, que no se ha mareado jamás, comienza a contarle su proyecto de desviar el cauce del río Maipo para convertir un desierto en un oasis. El italiano quedó fascinado con ese hombre que se atrevería a meterle mano a la tierra de esa manera y cambiar la geografía de su país. Se tomaron una foto con el fotógrafo del barco. En ella aparecen los dos hablando en el puente, evidentemente casi recién después de que el italiano ha vomitado: se nota su cara verde, descompuesta.
–Larraín se ha vuelto loco –dicen los amigos del Tata–. Hacer un túnel a pala. Una locura.
Pero no existen cosas irrealizables para el Tata.
–¿Cómo lo hará para traer agua, don Pedro? –le preguntan los campesinos, en voz muy baja, con el sombrero en la mano, mirándolo contra el sol. La idea se le ha metido entre las cejas como una carga de dinamita en una roca. Ellos se dan cuenta de que no parará hasta que lo consiga.
–Muy fácil. Haremos un túnel por dentro del cerro –les responde el Tata, de lo más tranquilo.
–Y cómo –susurran ellos, abriendo la boca.
–A pico, pala, tiempo y ñeque –dice el Tata.
Habla sobre el túnel con los campesinos como si ya lo estuviera haciendo. O como si ya lo hubiera hecho. Me encanta esa manera que tiene de treparse por el tiempo hacia el futuro, dejando atrás el presente. Ya está calculando en serio cuántos naranjos, cuántos limones plantará, cuántos potreros serán para frutillares, cuántos huertos de duraznos japoneses y damascos imperiales cabrán en cada metro cuadrado. Cuántas cajas de fruta podrá exportar en un año. Fruta de árboles que todavía no existen, por supuesto.
Yo lo acompaño todos los días en sus incursiones al cerro. Los caballos jadean mientras suben por la pendiente desnuda, sin huella aún.
–¿Por dónde va a hacer el túnel, Tata? –pregunto–. No da lo mismo por cualquier parte. Este cerro es muy disparejo. Es temperamental. No es lo mismo desde dónde uno parta cavando.
El Tata vuelve la cabeza y me mira con atención, como si observara detenidamente a un insecto extraño.
Después mueve la cabeza.
–Tienes razón –dice, dándome un golpecito en la espalda, con su mano–. No da lo mismo. Piensas las cosas, Jerónima, me gusta mucho eso –dice.
Me siento como si me hubieran nombrado caballero de la orden del rey. Enderezo mis hombros. Seguimos cabalgando en silencio, caracoleando por la pendiente elevadísima.
–No se meta por ahí –digo, de pronto–. Por ahí se llega al mismo lugar de donde partimos. Es una huella falsa.
No me dice nada y frunce las cejas, pero en el fondo le gusta que yo conozca de arriba abajo todas las quebradas y las alturas, y que sepa dónde están todos los atajos mejor que un campesino.
–De dónde te vendrá esa seguridad decidida y esa porfía que tienes para las cosas –dice, mirándome y sonriendo.
Pasan los días y comienza una marcha lenta hacia el cerro. Son los campesinos echados de otros fundos y algunos pocos de Santa Clarisa, que quieren probar suerte en otra parte. Van lentos, silenciosos, como apiñados por familias, caminando todos juntos, niños a poto pelado, perros escuálidos, hombres silenciosos, de mirada de carbón, mujeres llevando atados de trapos. Parecen personas hechas de viento, sin nada adentro.
10
A la hora de almuerzo, los campesinos miran nuestros platos por el vidrio. Se pasan la lengua por los labios. Se quedan hasta que el Tata toma la campanilla de la mesa, de bronce, con la efigie de Dick Turpin, el bandido inglés, y la agita violentamente. Aparece la Gumercinda, con su vestido negro abotonado hasta las orejas, arrastrando los pies. Mira de frente al Tata, sin pestañear.
–Siguen viniendo, señor –dice–. Cada vez hay más.
Entonces la Ita dice echando hacia atrás la cabeza.
–Que se les dé algo en las cocinas.
–Que se les dé algo –murmura la Gumercinda, mirándose los zapatos.
–¿Qué está rezongando ahí, mujer? –dice la Ita.
–Nada, señora –murmura la Gumercinda–. Es que se me está acabando el algo.
Los campesinos la siguen a las cocinas. Allí, la Gumercinda hace aparecer ollas de carbonada o de legumbres. Los campesinos, sentados en la cocina, comen, sin hablar, metiendo casi la cara en el plato.