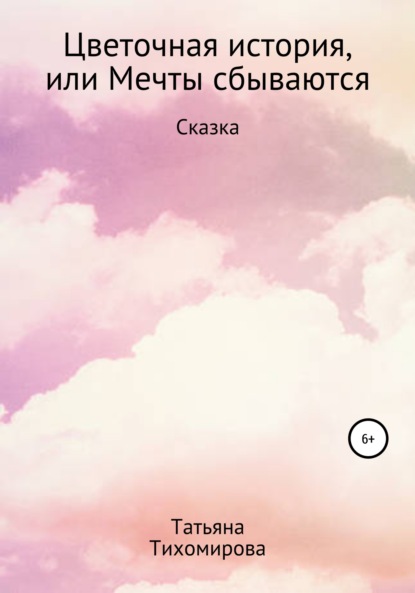Jerónima
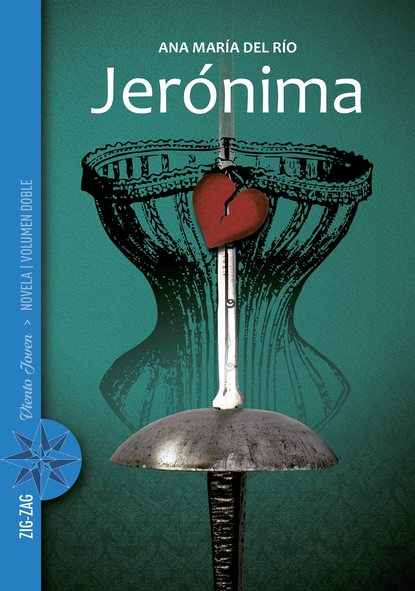
- -
- 100%
- +
–Un día de estos nos vamos a quedar sin nada –profetiza, furiosa.
11
Forster se siente una especie de arcángel o algo así. El Tata le ha encargado armar los equipos del túnel. Le brillan los ojos plomos. De pie, con un cuaderno, parado en la rotonda de la entrada de la casa. Alrededor de él hay una muchedumbre de campesinos rogándole, por favor, que los meta en los equipos. En cualquiera. Como sea.
–Se acabó. O me forman una fila ordenada, o no contrato a ninguno –dice.
Le obedecen inmediatamente.
Gonzalo dice que hemos vuelto a la esclavitud romana. El Tata le ordena que se calle. Luego se va a hablar con el encargado de la bodega. Hace que les dé un saco de harina a cada familia. Y un puñado de grasa empella. Los campesinos se acercan al Tata y le besan la mano. Miran con ojos que parecen cuevas. Ofrecen trabajo por comida. Limpiar las acequias. Podar los árboles. Los rosales. La Ita manda darles también un plato de comida.
–Pero señora –dice la Gumercinda–. Seguirán llegando más si les damos de comer.
La Ita la mira imperturbable desde su minúscula estatura.
–Se les dará comida igual –replica–. No quiero tener una revolución aquí, en el parque. Me romperían todas las matas de rosas finas.
12
Por esos días, algunos comienzan su éxodo hacia el norte, igual que en la Biblia. Familias enteras arrastrando los pies y los niños. Bultos desordenados, frazadas saliéndose por entre los cordeles, ollas colgando, golpeándose unas con otras. Es el sonido de la tierra muerta.
Otros se han quedado y merodean.
Otros se largan a los montes, a rastrojear lo que puedan. Y a cazar ratones.
13
Todos los días hay un grupo de campesinos en el frontis de la casa, esperando para hablar con el Tata. Le piden trabajo, cualquier cosa. Todos quieren estar en los turnos de los equipos del túnel. Hay tantos que ese día el Tata tiene una idea: comenzará el túnel desde los dos extremos del cerro. Le han llegado más herramientas de Alemania.
–Haremos dos equipos paralelos –dice.
–¿Y si no se encuentran nunca? –digo–. Una vez leí en un cuento en que...
El Tata me mira.
–Esto no es un cuento. ¿Para qué crees que soy ingeniero y tengo esto sobre los hombros? –me mira, tomándose la cabeza con las manos.
–El túnel se hará en un tiempo récord –dice.
Nunca lo he visto con tanta energía. Está animadísimo. Va a todos lados con su maletín lleno de planos y cálculos. Entra a la casa caminando como un ciclón.
Una mañana me despierta muy temprano.
–Vamos –me dice–. Vístete inmediatamente. Hoy comienza el túnel.
Soy la única de la casa que va con él. Todos los demás duermen cuando salimos. El Tata lleva una maleta en la montura. Voy feliz. Galopamos duro, hasta llegar al cerro, a las siete de la mañana. El aire está frío y seco. Nos siguen campesinos con las carretas de herramientas.
Más allá está Forster, frente a ellos, ordenados por equipos, como un pequeño ejército. Todos miran ansiosos.
–Muy bien –dice el Tata, mirándolos a todos–. Este será un momento histórico. –Se adelanta hacia la marca blanca–. ¿Están listos los equipos de gente? –pregunta a Forster.
–Sí, don Pedro –dice Forster–. Los del lado poniente son esos. Los del oriente, aquellos.
–Bien.
El Tata aparta unos arbustos y aparece la marca blanca en la roca del cerro.
–Por este punto exacto iniciaremos las obras oriente –dice–. Luego iremos con ustedes –mira a los del lado poniente– y comenzaremos lo mismo al otro lado de este cerro. Cuando yo dispare mi escopeta, los dos equipos comenzarán a cavar exactamente al mismo tiempo. Ahora –agrega– vamos a brindar todos. Estamos cambiando la geografía de esta zona –dice, solemne–. Y pronto cambiarán la flora y la fauna. Cuando llegue el agua, este valle será un paraíso.
Abre la maleta. Adentro hay copas y botellas de coñac francés.
Forster, escandalizado, mira las botellas.
–Qué desperdicio –murmura–. Pero ante la mirada del Tata, sirve el licor en las copas y lo va repartiendo entre los campesinos.
El Tata, solemne, levanta su copa.
–¡Por el agua para el valle! –dice, con su voz recia.
–¡Por el agua para el valle! –responden los hombres.
Todos beben de un trago sus copas. Luego el Tata rompe la suya contra las piedras.
–¡Todos! –grita.
Oigo el ruido del cristal, haciéndose añicos contra las rocas del cerro. Es un sonido que queda anclado en mi cabeza hasta mucho tiempo después.
–Forster –dice el Tata–. Explíqueles.
Forster escupe en el suelo, se aclara la garganta.
–Trabajaremos día y noche. De lunes a domingo. Serán ocho equipos con ocho turnos por cada lado –dice–. Cuatro de día, dos para la noche. Seis personas por equipo. Empezarán a cavar desde las ocho de la mañana, por los dos extremos del cerro. Las herramientas se guardarán después del último turno del día y de la noche en la caseta. Yo tendré la llave de la caseta. Son herramientas importadas, muy caras. Cada uno es responsable de la suya. Si la quiebran o la pierden, la pagan.
Nadie dice nada. Los campesinos miran el plano y ven los dos tubos dibujados. Con miles de cotas, puestas por la pluma fina del Tata.
–Nos encontraremos en medio de este cerro –dice y muestra la inmensa mole– más o menos en veinte meses más. Y entonces, accionaremos las bombas a la orilla del Maipo, impulsaremos un ramal de sus aguas por este túnel y el agua llegará. Debe quedar perfectamente terminado y cementado. No puede haber desprendimientos de ningún tipo porque este túnel no puede obstruirse nunca.
Oigo el silencio que cae sobre el grupo de campesinos.
Media hora después, el Tata toma su escopeta.
Tres disparos al aire.
Y clava él mismo su azadón en la roca.
–¡Comiencen! –exclama.
Oigo entonces los golpes secos de los azadones atacando la roca. Y, muy lejano, oigo el sonido del río. Y luego, casi imperceptibles, los golpes secos de los picos y azadones de los del otro lado.
A este lado, las herramientas suenan y brillan al sol.
En ese momento, siento el tiempo de la historia entrárseme en la piel. Estoy frente a un hombre que se siente capaz de cambiar la tierra en que vive.
Está de pie, mirando el cerro. Erguido y derecho, como un cerro él mismo.
14
En este año de 1857 todo es extraño. A ambos lados del camino los campos parecen bolsas de aire, vacías, inertes, colgadas de la extensión de la tierra. No se cultiva nada. Los terrones, separados como bocas abiertas. Los potreros color café, todo seco, cubierto con alambre de púas.
En las noches, bajan del cerro zorros y gatos salvajes, a robar las gallinas esqueléticas que quedan. Una noche bajó uno. Mató cuarenta gallinas y dos cabras. Se las comió ahí mismo y quedó el reguero de sangre y plumas. Dicen que fue un puma.
–Qué puma ni qué perro muerto –le dice Forster al Tata–. Ellos mismos fueron.
Los campesinos no dicen nada, pero lo miran con ojos metálicos, como el filo de un cuchillo. Creo que matarían a Forster, si pudieran.
Ya no se ve humo en las chimeneas de algunas casas. En las ventanas se secan las plantas en los maceteros.
15
Por el cerro, en cambio, pasa mucha gente. Pasan los campesinos despedidos de los otros fundos. Los ojos de los niños parecen cavernas y su piel es color almeja.
Gonzalo le dice al Tata que los contrate, en turnos más cortos.
–Aunque les pagues menos, papá –dice–. Pero es para que no se sientan marginados. No pueden partir sin nada. No tienen nada.
–Gonzalo, no se meta en esto, por favor –dice el Tata, elevando la voz–. No se han escatimado esfuerzos para ampliar los turnos todo lo que se ha podido. Cuando usted va de ida, niño, yo vengo de vuelta –declara.
Gonzalo se queda en silencio. Sabe que discutir con su padre es palabra perdida. Cuando se le mete una idea en la cabeza a un Larraín, es como si se metiera en una roca.
–Trataré de convencerlos de que se queden en el cerro, por lo menos. Que esperen un poco más. A ver si pasa algo –dice.
Los veo, todos a la deriva, zigzagueando, sin saber qué hacer, como flores de cardo. Van llenos de bolsas vacías, nadie sabe para qué. No tienen nada, absolutamente nada que perder.
16
Los Larraín se reúnen en el gran salón al caer la tarde, mientras el sol furiosamente naranja se va escondiendo. Algunos campesinos recortan el pasto de la entrada con tijeras, inclinados en dos.
Adentro toman té, de modo interminable, con tostadas y sucesivas tazas hasta que los labios les quedan brillosos de mantequilla. Hablan de viajes a Europa en trasatlánticos italianos, de óperas, de cuál será el próximo matrimonio que se armará en Santiago, de qué gente conocida ha llegado, de quién es hijo de quién, de quién se ha enfermado o muerto. Hablan de dinero y de bancos suizos. Luego arman la mesa de bridge con un chal encima y alguien se pone a barajar las cartas sin cesar.
Jugarán toda la tarde. Los hombres lanzarán miradas asesinas a las mujeres que se distraen. Las mujeres no les harán caso y hablarán largamente, flotando sobre las frases, sin terminarlas. Algunos tíos, exasperados, se pararán y se acercarán a la ventana del salón. Desde allí mirarán a los campesinos desocupados, que tienen los ojos como cuevas negras llenándoles la cara.
El Tata se encierra en su escritorio con altos de cuentas. Hará cálculos y escribirá en pequeños papelitos. Afuera se oirá el sordo gruñido de la tierra abandonada, expuesta al viento como un gigantesco animal insepulto y seco.
Son los años del cese de la fiebre del oro en California. Estados Unidos suspende bruscamente todos sus pedidos de trigo. Son los años en que muchos agricultores chilenos se arruinan. Son los años en que Chile está a punto de un colapso después de haber conocido años de abundancia. Ni siquiera toda la plata y el cobre del norte bastan para mantener nivelado a este país ridículamente largo y adorable, dice alguien que está de visita a la hora del té. Qué manía la de tomar té en esta casa. Y Chile no es adorable, pienso. Es más bien dramático. Largamente trágico y desprovisto de casi todo en la escena mundial.
17
Los días siguen pasando. En los otros fundos, las listas de despido de los campesinos se hacen más y más extensas. Manuel Montt, el presidente, manda llamar a su economista experto, Courcelle-Seneuil, y enfrenta la crisis como lo haría un catalán, acaballado, acometiendo con todo el tren delantero. El gobierno ha comenzado a dar préstamos a agricultores particulares, con las platas que le ha prestado Inglaterra. Presta a un interés bajísimo, nueve por ciento anual, y dicen que pronto bajará al siete.
–Pero será como echar agua al océano –dice uno de los senadores, amigos del Tata–. Todo sigue como antes y no llueve.
El Tata se sulfura cuando le hablan de Montt. –Más porfiado que un burro –dice–. No hay caso con él –afirma.
Eso me da mucha risa. El Tata es mucho más porfiado. Podría mirarse al espejo cuando dice eso, pienso.
18
El único de la familia con el que los campesinos hablan es con Gonzalo. Él sube al cerro, se sienta con ellos en el pasto, hablan. Les lleva el pan de galleta, el que les daban antes al mediodía. Ahora la Gumercinda lo hace a escondidas y se lo pasa a Gonzalo.
Las tías mueven la cabeza y dicen que Gonzalo es un inconsciente ante el peligro.
–Lo pueden matar cualquier día para robarle cualquier cosa. Cómo se le ocurre a ese niño irse a meter con esa gente.
De pronto, oigo la voz de Gonzalo.
–Papá, si no va a plantar nada, ¿por qué no les cede a los campesinos la tierra por un tiempo, en comodato precario? Los campesinos aman la tierra. Sacarían semillas de debajo de las piedras si saben que la cosecha irá entera para ellos. Y harían todo el trabajo. Y el fundo no parecería país en guerra como parece.
Se hace un silencio espacial. Se siente el ruido de los planetas al girar.
–¿Qué es comodato precario? –suena la voz de la Pita.
El Tata aprieta un pedazo de pan con la mano izquierda y lo deshace.
–Gonzalo, abandone el comedor –dice–. Y espéreme en el escritorio. Quiero hablar con usted.
La Ita se abrocha los dos botones de más arriba del chaleco.
Decido que yo tengo que oír esa conversación. Me levanto a la disimulada, me deslizo en el sillón del salón que queda junto al vidrio del escritorio y me hundo en el cojín hasta casi desaparecer.
19
–Comodato precario. Cómo has podido hacerme esto –dice el Tata, lentamente, mirando a Gonzalo, en medio del silencio aterrador del escritorio.
Hasta los ruidos del campo se han silenciado.
–Ofrecerles la tierra –continúa hablando el Tata–. Mi tierra –dice, con las manos empuñadas, casi blancas de ira.
–Papá, yo no les he ofrecido nada –dice Gonzalo–. Solo me doy cuenta de lo que necesitan desesperadamente, nada más. No tienen qué comer. Si ellos tuvieran siquiera un metro de...
El Tata lo mira. Su mirada es un muro.
–Te has metido en lo que no debías –dice–. Y eso, en estos tiempos, es muy peligroso. Hoy mismo termina tu intervención en este asunto.
–Mi intervención en esto comenzó cuando nací –dice Gonzalo. Me doy cuenta de que le tiembla la voz–. Y va a terminar cuando yo me muera.
El Tata se pone de pie. Está muy pálido.
–Te prohíbo meterte en esto, Gonzalo –dice–. No seguirás estudiando Derecho –agrega–. Prepárate para un cambio total en tu vida. He tomado decisiones de peso con respecto a ti.
–¿Qué decisiones, papá? –Gonzalo está pálido. Su voz vuelve a ser la de un niño.
–Las sabrás cuando te las diga –replica el Tata.
Su voz queda vibrando mucho rato, como un alambre tirante que alguien hubiera pulsado con la uña.
20
A veces llega de Santiago un hombrecito minúsculo, de pésimo aliento, vestido con una levita brillosa. Se baja del coche y suspira, limpiándose la cara con un pañuelo concho de vino, casi más grande que él mismo. No camina: corre como una barata y siempre viene con un maletín lleno de papeles. Grita que tiene que hablar con el senador Larraín.
La Gumercinda entra al living donde está la Ita.
–Llegó ese hombre de nuevo, señora Sara –dice.
La Ita se pone pálida cuando se entera de que ha llegado. Manda que lo hagan callar, que le den un vaso de jugo de huesillos.
–Llévenlo a la sala de billar –dice–. Yo hablaré con él –agrega–. No molesten a Pedro por esto. Ah, y llamen a Forster urgente. Tiene que estar en la entrevista.
Un rato después, ella aparece en la sala de billar, vestida con sus mejores galas, arreglada como si fuera a una fiesta. Se ve imponente, a pesar de que es muy pequeña. Las manos le tiemblan. Entra, seguida de Forster y cierra la puerta con llave.
Lo que se habla en esas reuniones no se sabrá nunca. Las puertas son de roble macizo y no se oye nada. A veces, lejanos, se oyen golpes en la mesa de billar.
Luego se abre la puerta y sale el hombrecito del Tribunal, que se va, rapidísimo, acezando, con su maletín atestado de papeles, caminando sin parar, hasta llegar al coche. Se sube de un salto y desaparece en medio de una nube de polvo.
En la sala de billar quedan la Ita y Forster.
–Venda –dice la Ita–. Y hágalo mañana, sin falta, Forster, ¿entiende? Y sea discreto. ¿Oyó?
–Misiá Sarita, permítame hacerle notar que... –Forster se enjuga la frente con la manga.
La Ita lo mira con los ojos fulminantes.
–Ya lo noté, Forster. Venda.
–Pero misiá Sa...
–Forster, entienda. –El zapato pequeño de la Ita golpea el suelo–. Venda de una vez y déjese de peros. Esos potreros están hace años sin cultivar, son tierras baldías, y ahora, sin lluvia, peor. Sáqueles este precio. –Y le pasa un papelito con una cantidad anotada–. Y, sobre todo, ni una palabra a Pedro. Esto es fuerza mayor. ¿Oyó?
–Pero misiá Sara, estamos en fuerza mayor desde hace más de tres años –se oye la voz desesperada de Forster–. Si don Pedro llega a saber que...
La Ita se endereza tanto, que casi parece alta.
–No tiene por qué saber nada. Venda y cállese, ¿quiere? Necesito la plata depositada en el Chile pasado mañana. Cuando le digo que es fuerza mayor, es fuerza mayor y punto final.
En mi familia siempre hay alguien que está diciendo “punto final” por algo.
Forster sale secándose el sudor de la frente y diciendo que iremos directo a la ruina con este sistema. Después de cada visita del hombrecito del Tribunal, aparecen uno o dos potreros con otros dueños, que reparan los cercos de alambres de púas y pintan las estacas de los cierros de otro color.
Cuando el hombrecito se va, la Ita queda en silencio profundo, hundida en sus pensamientos. Luego se para y llama a los Gatos Plomos a su habitación. Se oyen exclamaciones, gritos, voces de la Ita en llanto, todo ensordecido detrás de la puerta. El viento furibundo se cuela por las ventanas. Luego silencio.
En eso, mi familia es experta. Todo se mete debajo y se queda ahí hasta que se olvida.
Luego, un día cualquiera, vuelven a Santiago. Lope Ávila carga el coche con sus gigantescas maletas. Los Gatos Plomos tienen más ropa que las tías. Además, echa cajones y cajones de frutas, verduras, queso, leche y huevos de campo.
–Dios, qué vergüenza –dicen los Gatos Plomos–. Nos confundirán con campesinos.
–No hay la menor posibilidad de que pase eso –ríe Gonzalo–. Los fundos serían un desastre con campesinos como ustedes.
Ellos no contestan. Detestan a Gonzalo. Parten dejando una estela de olor a Lantier, el perfume comprado en París.
–Pero estos niños se echan litros de este perfume –protesta el Tata–. Vamos a estar meses oliendo esto.
Así es siempre.
Me gusta cuando los veo desaparecer detrás de la curva del camino de tierra. Es como si contaminaran el aire, o algo así.
21
Los Mairena son el dolor de cabeza de Forster y me caen bien por eso.
Me gusta la Isabel Mairena. Ha tenido diecisiete hijos y ningún marido. Cada uno de sus hijos tiene un padre distinto. Ha estado embarazada durante casi todo el tiempo que la conozco y es la más buenamoza de las campesinas. Tiene un pelo negro iluminado, y en sus ojos brilla una especie de fogata. No se queda callada delante de nadie.
Nadie sabe qué edad puede tener. Se ve siempre como de treinta años. Los hombres se inquietan cuando están delante de ella. Mira directo a los ojos. Vive sola en su casa del pie del cerro y no tiene miedo a nada. –Ni a los vivos ni a los muertos –dice, riendo.
En el comedor, cuando se la nombra, las tías tosen y dicen “sin comentario”.
A la Isabel Mairena no le gustan las Misiones ni los padres capuchinos que vienen en las Misiones. Ni lo que predican los padres capuchinos que vienen en las Misiones. Ni menos los matrimonios obligatorios que se hacen en las Misiones. Todos los años, la Ita, acompañada de la Consuelo y de la Pita, suben trabajosamente el cerro, hasta la punta, donde la Isabel Mairena tiene su choza. Todos los años la Ita va a lo mismo: a tratar de que ese año ella acepte casarse por la Iglesia con su pareja de turno.
–Tienes que santificar tu unión, Isabel –dice la Ita–. Si no lo haces, vivirás en pecado siempre y si, Dios no lo quiera, mueres, vas al infierno de inmediato.
La Isabel Mairena la mira, impertérrita, rodeada de sus cuarenta perros y niños piluchos.
–Te traigo este colchón nuevo –dice la Ita–. No es moral ni higiénico compartir cama con alguien con quien no estás casada.
La Isabel Mairena no dice nada. La mira, le da las gracias por el colchón, lo pesca y se lo lleva a la pieza del fondo, que cierra con llave. Luego vuelve y le dice que no se casará por la Iglesia.
–¿Matrimoniarme para tener una boca más en mi casa y que más encima se crea con derecho a mandarme? Tonta medio día no más –dice.
En el comedor de la cocina hablan de la Isabel Mairena. Algunas campesinas dicen que cada Mairena es de distinto migajón, y se ríen. –Así da gusto –comentan. Se dan codazos. La Gumercinda, entonces, se molesta y las manda callarse.
–No se habla de estas cosas donde se come –dice.
Forster le tiene miedo a la Isabel Mairena. No se atreve a ir a su casa y decirle que ya no le llegarán la harina ni la grasa mensuales y que todos los sueldos han bajado a la mitad. Por miedo, él se los sigue dando.
Pero igual, las noticias corren como conejos en el campo. Cuando la Isabel Mairena sabe lo de la bajada de sueldo y que dos de sus hijos no quedaron en los turnos del túnel, se lava el pelo, se hace un moño y va a la casa del Tata.
Está parada frente a la escalera de la entrada, con su vestido de salida y su gran cartera negra. Con el pelo mojado, los ojos se le ven muy grandes.
Pide hablar con el senador.
–Don Pedro está durmiendo –dice la Gumercinda, cautelosa.
La Isabel Mairena se sienta tranquilamente en los escalones de la entrada.
–Espero, entonces –dice–. No tengo apuro.
El Tata se asoma por la ventana de su escritorio y le hace señas a la Gumercinda para que la deje pasar.
La Isabel Mairena pasa directo al escritorio. Camina derecha, con una majestad que le cae desde los hombros. Saluda con una leve inclinación de cabeza al Tata. No sonríe y lo mira fijo.
–Forster dejó afuera de los turnos del túnel a dos de mis hijos. Recontrátelos, por favor –dice.
–¿Es que no te das cuenta del momento que vivimos? –dice el Tata.
–¿Qué cree usted? –dice la Isabel Mairena, mirándolo fijo–. Por supuesto que nos damos cuenta. Todos se dan cuenta. Mis tripas y las de mis hijos y mis nietos se dan cuenta.
La Isabel Mairena habla lento y modula perfectamente. Tiene un tono casi tan autoritario como el del Tata.
Siempre ha sido así: sorpresiva, nunca se sabe con qué va a salir.
–Sí. Pero si no llueve, Isabel, el campo se va al carajo –dice el Tata, mirando por la ventana–. Llevará años en ponerlo de pie de nuevo. Yo lo voy a hacer, pero tienes que tener paciencia.
–¿Y por mientras? –dice la Isabel Mairena. Y se mira su guata, con el embarazo número quizás cuánto.
–Voy a tratar de que Forster contrate a tus cabros aunque sea de medio tiempo –dice el Tata–. Es lo único que te puedo ofrecer por ahora.
–¿Va a tratar? ¿O va a hacerlo de una vez, como usted hace las cosas? –dice la Isabel Mairena, mirándolo sin pestañear.
Nadie le habla así al Tata, en todo el valle. Nadie.
–Voy a hacerlo, Isabel, no me jorobes más –dice el Tata–. Y que tus hijos dejen de ser insolentes, ¿estamos? Casi todos tus críos nacieron con la pluma parada. Me pregunto de dónde les vendrá –sonríe, irónico, mirándola.
Entonces, la Isabel Mairena se acerca mucho a la cara del Tata, y mirándolo fijo, le susurra, a quemarropa:
–Yo también me lo pregunto, senador, ¿no se acuerda?...
El Tata se pone muy nervioso y comienza a ordenar y a mover papeles de las carpetas del escritorio, desordenándolas todas.
Luego ella, escueta, poniéndose de pie, acercándose a él, tomándole la mano y encerrándola entre las suyas, muy calientes, le dice:
–Gracias, don Pedro.
Ahí me doy cuenta de que es muy alta. Casi de la altura del Tata.
–De nada –dice él.
Y se aparta, nervioso.
Ella parte, caminando lenta, majestuosa. Me acerco en mi yegua.
–Isabel, sube. Te llevo al anca hasta tu casa, de un galope –le digo.
Me mira. Casi sonríe. Se mira su guata.
–Mala cosa para mí, galopar ahora, Jerónima –dice–. Pero gracias, niña, de todos modos. Eres... –se queda mirándome y ladea la cabeza–. Eres... distinta a todos estos de aquí. Me gustas –dice.
Y se aleja, caminando, balanceándose como un barco, llena de dignidad y desolación.
22
Han encontrado muertos a unos campesinos en el cerro. Entre ellos, una mujer. Ha venido el juez y un médico a levantar el acta y a extender el certificado de defunción para el Registro Parroquial. Ha dicho que han muerto de hambre y de frío. Forster no ha parpadeado cuando escucha la noticia.