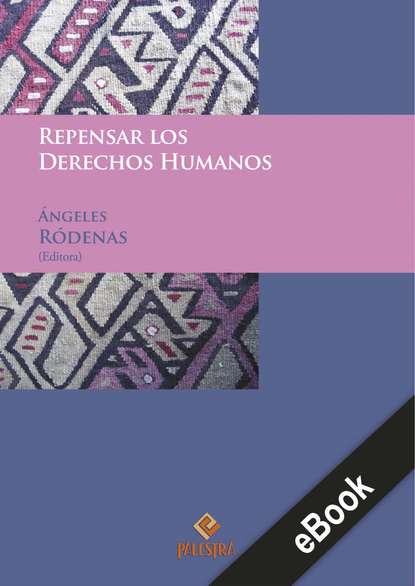- -
- 100%
- +
Aparece otro caso, esta vez ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 2004, que vuelve a poner sobre la mesa el tema de la interpretación de la idea de dignidad humana, se trata del caso Omega. Aquí se trata de permitir unas instalaciones para que se pueda “jugar” por medio de un sofisticado sistema de laser a matar personas. Desde los tribunales alemanes se considera adecuada la prohibición de una actividad supuestamente lúdica que banaliza el hecho de matar, aunque sea jugando. Y entienden que en virtud del artículo 1 de la Constitución alemana se pueda prohibir ese juego. El caso es presentado para una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pues había sido objeto de apelación; la apelación se fundaba en el tema de la libre prestación de servicios. El tjue entiende que, si bien el respeto a la dignidad humana es una idea compartida desde todos los Estados miembros, el modo en que se protege la misma puede ser interpretable en cada Estado. Y en este caso sería admisible la interpretación alemana. Es muy interesante este punto acerca de la dignidad humana y su interpretación variable, es decir, el margen de apreciación, según la localización geográfica.
Más conocida, y origen del caso mencionado anteriormente, es la consideración de la idea de dignidad humana en la legislación y jurisprudencia alemanas. El artículo 1 de su constitución, Ley Fundamental, en su apartado 1 afirma, como ya hemos reproducido anteriormente, que “La dignidad de la persona es intangible. Todos los poderes del Estado están obligados a respetarla y protegerla”. Este artículo y la propia historia alemana nos ponen ante una relevancia constitucional y una interpretación jurisprudencial peculiar.
La intangibilidad de la dignidad humana ocasiona en la jurisprudencia alemana algunos problemas en los que no entraremos aquí más allá de una simple mención. El caso es que si es intangible, es imponderable, lo que la hace diferente de los otros derechos fundamentales, y esto hace decir a algunos autores que el exceso de rigidez de la dignidad en la Ley Fundamental puede llevar a un efecto paradójico de relativización de la misma10. Es frecuente mencionar, en relación con la jurisprudencia germana y el tema de la dignidad, el caso del Peep-Show, en el que el Tribunal Federal Administrativo que deja claro que el consentimiento de una persona adulta no es suficiente para que se consientan determinadas actividades desde los poderes públicos. Este es un caso antiguo, de 1981, en el que no se permite la apertura de un espectáculo de peep-show porque compromete la dignidad de las mujeres que participan en ese tipo de actividad11.
Son sobradamente conocidas otras sentencias del Tribunal Constitucional alemán relativas a una interpretación de la idea de dignidad humana, como la sentencia sobre la Ley de Seguridad Aérea. Como consecuencia de los atentados del 11 de septiembre de Nueva York, el Estado alemán aprueba una Ley de Seguridad Aérea que incluía en su contenido la posibilidad de derribar aviones en situaciones en las que se apreciase un riesgo de uso de esos aviones para acabar con la vida de un número elevado de personas. En el recurso presentado por un grupo de pasajeros frecuentes ante el Tribunal Constitucional, éste declara nulo el precepto, y en lo que respecta al tema de la dignidad humana se apoya en el artículo 1.1 para afirmar esta nulidad al vulnerar la intangible e imponderable dignidad de las personas inocentes que viajan en el avión. Aunque en la sentencia se admite la posibilidad de que si solo viajan terroristas, podríamos entender que la intangible dignidad humana puede someterse a ponderación12.
En la jurisprudencia constitucional española se da un uso de la dignidad humana que es calificado como prudente y se atribuye esa prudencia al hecho de que la Constitución no cataloga a la dignidad como un derecho fundamental por sí misma, lo cual supone que una vulneración, real o supuesta, no es susceptible de recurso de amparo, además de no encontrarse afectada por la reserva de ley orgánica del artículo 81.113. La dignidad de la persona queda excluida como derecho fundamental, es un valor, “un valor espiritual y moral inherente a la persona que se manifiesta singularmente en la autodeterminación consciente y responsable de la propia vida y que lleva consigo la pretensión al respeto por parte de los demás” (STC 53/1985, de 11 de abril (FJ 8)); un “mínimum invulnerable que todo estatuto jurídico debe asegurar, de modo que, sean unas u otras las limitaciones que se impongan en el disfrute de los derechos individuales, no conlleven un menosprecio para la estima que, en cuanto ser humano, merece la persona” (STC 120/1990, de 29 de junio (FJ 4)); “el derecho de todas las personas a un trato que no contradiga su condición de ser racional, igual y libre, capaz de determinar su conducta en relación consigo mismo y su entorno” (STC 192/2003, de 27 de octubre (FJ 7)).
Es interesante, en la línea de protección de la dignidad, la sentencia del Tribunal Supremo español de la Sala de lo Civil, del 06/02/2014 (STS 247/2014) sobre la impugnación de la inscripción de unos menores nacidos en California por un procedimiento de maternidad subrogada que habían sido inscritos en la Oficina Consular de Los Ángeles. La argumentación central del Tribunal Supremo entiende que existe una
“infracción de normas destinadas a evitar que se vulneren la dignidad de la mujer gestante y del niño, mercantilizando la gestación y la filiación, cosificando a la mujer gestante y al niño, permitiendo a determinados intermediarios realizar negocio con ellos, posibilitando la explotación del estado de necesidad en que se encuentran mujeres jóvenes en situación de pobreza y creando una especie de “ciudadanía censitaria” en la que solo quienes disponen de elevados recursos económicos pueden establecer relaciones paterno-filiales vedadas a la mayoría de la población” (Énfasis añadido)
Entienden los magistrados en la Sentencia que el interés del menor ha de concretarse tomando en consideración los valores asumidos por la sociedad como propios, contenidos en las reglas legales y en los principios que inspiran la legislación, y que ha de ponderarse con los demás bienes jurídicos concurrentes como son el respeto a la dignidad e integridad moral de la mujer gestante.
Es muy ilustrativo en relación con el tratamiento de la idea de dignidad el famoso caso en el que el Consejo de Estado francés decide sobre la corrección de la prohibición municipal de un espectáculo que se daba en algunas discotecas de localidades francesas consistente en un “lanzamiento de enanos”. El Consejo de Estado considera acertada la prohibición municipal y apela a la cedh, en el artículo 3 que prohíbe los tratamientos inhumanos y degradantes y considera que tales espectáculos atentan contra la dignidad de la persona humana (sic), incluso cuando las personas implicadas en los mismos están de acuerdo y consideran que es un medio de ganarse la vida, como ocurría en este caso14.
Para terminar esta enumeración un tanto aleatoria, un caso del Tribunal Constitucional de Sudáfrica relacionado con el ejercicio de la prostitución, el caso Jordan v. the State, 9 de octubre de 2002, caso CCT31/01 en el que el Tribunal utilizó la idea de dignidad humana para mantener los términos de una regulación de 1957 prohibiendo la prostitución y penalizando a las mujeres que ejercen el trabajo sexual.
IV. LA “VAGA PERO PODEROSA” IDEA DE DIGNIDAD HUMANA: ENTRE FILOSOFÍA Y RELIGIÓN
A partir de las diferentes propuestas que han aparecido a lo largo del tiempo y a la hora de intentar conceptualizar la idea de dignidad humana se pueden hacer varios grupos de conceptos: 1) los que asocian dignidad y rango, honores, distinciones, que crean diferencias sociales; 2) los que asocian dignidad y virtud, idea según la cual las personas con dignidad son aquellas que se comportan según sus capacidades racionales, con autocontrol de acciones y emociones, de acuerdo con las obligaciones de su rol y de su estatus; 3) la dignidad como un estatus religioso, que sería similar al concepto anterior, pero los deberes de virtud procederían de los mandamientos de la divinidad y, si se incumplen, se puede perder la dignidad; 4) la dignidad como especificidad de los derechos humanos15.
Está claro, a la vista de lo anterior, que no siempre se ha entendido la idea de dignidad del mismo modo y a día de hoy perduran las divergencias en cuanto al significado de la misma. Podríamos interpretar que la idea que parece abrirse paso en paralelo al desarrollo de los derechos humanos es una concepción de la dignidad inherente al hecho de ser persona, que no se pierde ni siquiera cuando se actúa inmoralmente porque es un atributo de los seres que pertenecen al reino de los fines. A la vez, es común pensar que el origen de los derechos humanos está vinculado a los momentos históricos de consolidación de la idea de dignidad humana. No es una casualidad que la consolidación de las concepciones de derechos humanos surja en paralelo a las grandes revoluciones ilustradas. Esto nos lleva a preguntarnos acerca de la concepción de dignidad humana que acompaña a la idea de derechos humanos.
Desde el primer vistazo a la idea de dignidad saltan a la vista algunas dualidades esenciales. De un lado, las declaraciones de derechos nos hablan de la dignidad inherente a los seres humanos, sin embargo, a la vez nos conminan a hacer todo lo posible para garantizar la dignidad de todas las personas. Stephen Pinker nos dice que “leemos que la esclavitud y la degradación son moralmente erróneas porque arrebatan la dignidad. Pero también leemos que nada que se haga a una persona, incluyendo su esclavitud o degradación puede arrebatarle su dignidad”16. Otra de las dualidades de la idea de dignidad estriba en considerarla la base de los derechos o pensar que es el contenido de los mismos.
Puesto que no siempre se ha entendido la idea de dignidad del mismo modo, a día de hoy seguimos encontrando serias divergencias en cuanto al significado de la misma. Pongamos que aceptamos una concepción de los derechos humanos como unos derechos con un contenido moral, aunque con una forma muy jurídica de “derechos subjetivos exigibles que conceden libertades y pretensiones específicas”, diseñados para ser traducidos en términos concretos en la legislación democrática; para ser especificados, caso a caso, en las decisiones judiciales y para hacerlos valer en casos de violación17.
Podríamos interpretar entonces, con Habermas, que la nueva categoría de los derechos humanos reunifica dos elementos que se había separado antes, en la desintegración del derecho natural cristiano, y que se desarrollaron posteriormente en direcciones opuestas. Por un lado, la moral internalizada y justificada racionalmente, anclada en la conciencia individual, de cuño kantiano; por otro lado, los derechos positivos, promulgados, coactivos, que asientan las bases de las instituciones del Estado moderno y de la sociedad de mercado. La idea de dignidad humana, para Habermas, se convertiría así en el eje conceptual que permitiría hacer la conexión entre estos dos elementos. Para llegar a este punto, sería necesario partir del medievo, de la individualización de los seres humanos, creados a imagen y semejanza de Dios y enfrentados a un juicio final que juzgará sus acciones como personas únicas e irreemplazables. Sería el primer paso para un proceso que tiene un hito fundamental en la escolástica española y en la subjetivación de los derechos naturales por contraposición al derecho natural objetivo. Grocio y Pufendorf son peldaños importantes y necesarios y Kant culmina este camino18.
Es interesante detenerse un momento en el tema de la subjetivación de los derechos naturales frente al Derecho Natural objetivo. Es bastante común, como acabamos de mencionar, encontrarse con la idea de un proceso a través del cual una inicial concepción de los derechos humanos procedía de una idea de un Derecho Natural objetivo y teológico, fuente de procedencia y de legitimidad de esos títulos que correspondían a los seres humanos en tanto que delegaciones de la divinidad, es decir esos derechos pertenecían a las personas en tanto que tales y eran inalienables en el sentido de que no podían otras personas privarles de los mismos y al tiempo eran inalienables porque no cabía una renuncia a esos derechos por parte de sus titulares, porque en última instancia el título último estaba por encima de los seres humanos. Para muchos autores, esta idea evoluciona de manera que los derechos naturales se convierten en derechos individuales, en derechos humanos, y se desvinculan paulatinamente de la teología cristiana de manera que, comenzando desde las formulaciones todavía impregnadas de restos teológicos de autores como Locke, los derechos se construyen cada vez en mayor medida como títulos cuya legitimidad ya no procede de la divinidad ni de ningún vínculo teológico19. Hemos visto cómo esto perturba a Habermas en cierta medida y le hace buscar en la dignidad un puente con el derecho positivo.
Sin embargo, esta idea es puesta en cuestión por Jeremy Waldron, quien, tomando como base los escritos de Richard Tuck, asume que el proceso de subjetivación del Derecho Natural objetivo hasta llegar a convertirse en derechos naturales y más tarde en derechos individuales desligados de las raíces teológicas no está tan vinculado a autores como Locke o Hobbes, sino que procede directamente de los autores de la escolástica española. En la versión de Tuck que nos presenta Waldron sobre la construcción de los derechos, este autor describe la concepción de los mismos por parte de representantes escolásticos como Molina y Suarez, como unos derechos subjetivos dependientes por completo de la voluntad de su titular, hasta el punto en que ese titular puede consentir en la renuncia a los mismos y convertirse en siervo para ser protegido y poder acceder a todo aquello que le permita su supervivencia. Waldron sostiene que ni Hobbes ni Locke dan este paso, que su idea de los derechos inalienables ancla esa inalienabilidad en su legitimidad teológica en el Derecho Natural objetivo. Esto hace que ningún ser humano pueda renunciar a sus derechos naturales, que no baste el consentimiento en ningún caso. Y, en lo que nos interesa, le permite construir a Waldron una idea de dignidad con unas características determinadas en las que entraremos en otro momento20.
Históricamente, la dignidad era un predicado que diferenciaba, destacaba a algunos, no se atribuía por igual a los seres humanos. Consistía en una idea de respeto asociada a una excelencia o virtud de algún tipo, por nacimiento o merecimiento. Dignidad era un término de separación, de jerarquización. En los escritos de Cicerón encontramos dignitas como un término que alude a un estatus y en ocasiones asociado al honor o a un lugar honorable. Era un término social, dentro de una constelación de valores y virtudes morales; aunque en algún momento este autor atribuye un significado a la dignidad que hace que se convierta en una cualidad humana, que solo pueden tener los seres humanos, lo cual lo aproxima a los estoicos21.
Hasta que el cristianismo igualó a todas las personas en la consideración de hijos de Dios… Sin embargo, esa igualdad era una igualdad especial que se derivaba del respeto a las leyes procedentes de la divinidad. En los escritos de los teólogos católicos se pone mucho énfasis en la idea de dignidad como valor intrínseco, pero un valor intrínseco con ciertas peculiaridades. Así, Tomás de Aquino deja claro que la dignidad es el valor de ocupar el lugar que a cada uno le corresponde dentro del diseño que Dios hizo en la creación y que está revelado en las Escrituras y se conoce a través de la ley natural22. Este discurso de la dignidad como valor intrínseco permea toda la doctrina de la iglesia católica y no impide que la dignidad esté claramente vinculada a la desigualdad a través del respeto a la jerarquía eclesiástica y social.
El papa León xiii escribe en el siglo xix que la dignidad consiste en el respeto al rol que corresponde a cada uno en la jerarquía social en la cual unos son más nobles que otros, pues la sociedad marca diferencias en “dignidad, derechos y poder”; y en Arcanum Divinae Sapientiae (1880) clarifica sin contemplaciones la desigualdad de varones y mujeres dentro del matrimonio: “La mujer porque es carne de su carne y hueso de su hueso [no su de ella sino del varón] debe estar sujeta a su marido y obedecerle”23. La asunción de un rol de subordinación será lo que confiera a las mujeres dignidad, valor intrínseco como seres humanos. La dignidad está vinculada a la subordinación en el caso de las mujeres, además, la dignidad no estaba en absoluto vinculada a una idea de igualdad en un sentido de igualdad de derechos o de soberanía democrática. No se alejan demasiado de estas ideas las que podemos encontrar en el discurso de la Declaración de El Cairo sobre los Derechos Humanos en el Islam (Conferencia Islámica, 1990), en donde se deja claro que las mujeres tienen igual dignidad que los varones, pero no quedan tan claras las cuestiones acerca de la igualdad de derechos, la remisión a la sharía ayuda a clarificar24. No parecen ver las religiones mayoritarias incompatibilidades entre la dignidad humana y una sociedad humana fuertemente jerarquizada, patriarcal y dividida según roles asignados en función del sexo-género.
No hay que olvidar tampoco el papel de un filósofo declaradamente católico como Jacques Maritain en la redacción y elaboración de la declaración de la dudh de 1948: a él debemos el rol central que desempeña esta idea en la declaración. Nos dice McCrudden que para Maritain la dignidad era un hecho, un estatus ontológico o metafísico en la misma medida que era un título moral, y a Maritain se debe la presencia de la dignidad en la política internacional de la posguerra mundial que sostenía su visión de los derechos humanos, que McCruden sitúa más cercana a una idea esencial de promoción del bien común que a un individualismo ético radical.25
En la obra de Kant, se discute acerca del término que se traduce como dignidad, Würde, que para muchos estaría mejor traducido como valor, y que aparece sobre todo en los Fundamentos para una metafísica de la moral.26 El imperativo categórico kantiano define los límites de una esfera que ha de quedar fuera del alcance de los otros. La dignidad infinita de cada persona exige que los demás respeten la inviolabilidad de esa esfera de voluntad libre27. El valor absoluto inherente a nuestra personalidad moral se configura como la base de nuestra autoestima, a la vez que es el pilar de la exigencia a los demás del respeto hacia uno mismo y la base de la igualdad entre todos28.
Desde el punto de vista de Manuel Atienza, “la dignidad constituye en cierto modo el fundamento de todos los derechos” y configura este autor una concepción de dignidad que parte de una interpretación de Kant en la que el significado de la dignidad se aleja de la idea de una idea de autonomía liberal y podría ser entendida de manera que precisamente justificaría poner límites al ejercicio de esa autonomía “una decisión tomada libremente por un individuo podría ir en contra de su dignidad o de la dignidad de los otros”29
En palabras de Stephen Darwall, la dignidad en Kant tiene más que ver con la forma en que exigimos respeto de los demás a través de las demandas de la “segunda persona”, que con una noción de valor inapreciable de nuestra capacidad moral. Elizabeth Anderson busca el puente entre una idea de dignidad por encima de cualquier precio y una concepción de dignidad como rango30.
La idea de respeto asociada al termino dignidad está muy presente en una cita de Feinberg:
“Tener derechos nos permite ponernos en pie como hombres, mirar a otros a los ojos, y sentir de alguna manera fundamental la igualdad de todos. Pensar en uno mismo como titular de derechos […es…] tener ese autorrespeto mínimo que es necesario para ser digno del amor y la estima de los demás. En efecto, el respeto por las personas (esto es una idea interesante) puede ser simplemente el respeto por sus derechos, por lo que no puede existir el uno sin el otro, y lo que se llama dignidad humana puede ser simplemente la capacidad reconocible para formular reclamos en términos de derechos. Respetar a una persona, entonces, o pensar en ella como poseedora de dignidad humana, es simplemente pensar en ella como una formuladora potencial de reclamos en términos de derechos No todo esto puede empaquetarse en una definición de “derechos”, pero estos son hechos acerca de la posesión de derechos que apoyan bien su importancia moral suprema”31
La distinción de Bernard Williams, que pone de relieve Ruiz Manero, entre conceptos densos y conceptos ligeros podría servir para definir el papel justificativo de la dignidad en los ordenamientos jurídicos32. Los conceptos valorativos ligeros —y la dignidad humana sería uno de eso conceptos— no operan como guías de conducta sino a través de conceptos más densos que concretan sus exigencias: “la apelación a la dignidad humana parece situarse en un plano justificativo superior al correspondiente a la apelación a cualquiera de esos casos centrales de principios o derechos fundamentales”. Los conceptos más densos estarían recogidos en los derechos fundamentales y, si bien no exentos de la posibilidad de generar desacuerdos, sin embargo, dan unas guías para la deliberación que no la dejan completamente abierta. No sería así en el caso de los conceptos ligeros, en los que la deliberación quedaría abierta33.
A día de hoy sigue en pie la fractura insoldable entre quienes definen dignidad como una vinculación a una moral heterónoma y quienes adoptan un significado de dignidad vinculado a la idea de autonomía moral. A esto hay que añadir la gran paradoja de los ilustrados y de los epígonos de la ilustración esto es la generalización de un concepto, la dignidad, procedente de las diferenciaciones de estatus de las sociedades jerárquicas, con la finalidad de igualar el estatus de las personas y de universalizar esa igualdad.
V. MÁS POLÍTICA Y MENOS METAFÍSICA: EN TORNO A UNA DIGNIDAD COMO ESTATUS
Procede un conocido filósofo jurídico, Jeremy Waldron, a la construcción de una idea de dignidad como estatus. Las implicaciones de esta propuesta van en la línea de articular una construcción jurídica y política de la dignidad en unos términos similares a los que llevan a la construcción de una idea como la de ciudadanía.
La propuesta de Waldron de construir la idea de dignidad en un marco jurídico como un concepto legal presenta ventajas interesantes en orden a una clarificación de un término que hemos visto aparecer con cada vez más frecuencia en los textos jurídicos y en las decisiones jurisprudenciales34. De la necesidad de esta clarificación da cuenta la escandalizada cita de Waldron, con relación a la jurisprudencia del Tribunal Supremo canadiense que decide en 2008 abandonar la idea de dignidad humana como referencia en su doctrina antidiscriminatoria por encontrarla “abstracta”, “subjetiva”, “confusa y difícil de aplicar”35.
La definición de dignidad de Waldron nos dice que se trata de “un término usado para indicar el rango más alto, jurídico, político y social, y la idea de dignidad humana sería la asignación del más alto rango de estatus a todas las personas”36. Si entendemos, con John Austin, que cuando hablamos de estatus estamos haciendo una elipsis37 para indicar un conjunto de derechos y deberes que están juntos por una razón subyacente que explica el conjunto y le da coherencia, así por ejemplo el estatus de niño y el conjunto de derechos, obligaciones, deberes, asociados al mismo, entonces hemos de entender también que la posición jurídica de un niño, o de un extranjero, nunca está del todo cerrada, porque pueden presentarse nuevos incidentes o desaparecer los antiguos, ya que estamos ante un paquete de derechos (bundle of rights). Si asumimos la idea de dignidad como un estatus, entonces carece de sentido el intento de fijar una definición intemporal de la misma38.La dignidad dejaría de ser el objetivo o telos de los derechos humanos: sería un estatus normativo y muchos derechos humanos habrían de entenderse como incidentes de ese estatus. Si se configura la dignidad de este modo, existiría todavía una dualidad entre las normas generales que establecen ese estatus y las normas particulares que prohíben su degradación, pero ya no sería la misma relación entre un objetivo y los principios subordinados que promueven ese objetivo.39