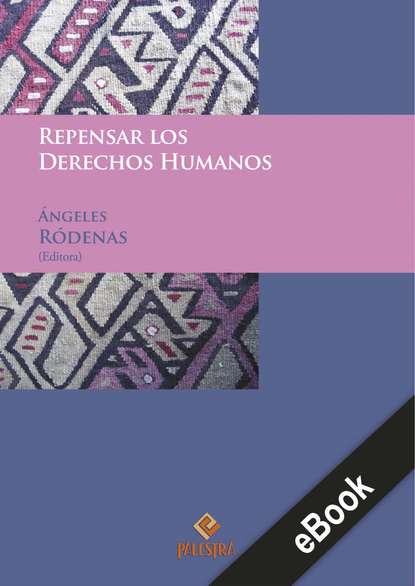- -
- 100%
- +
En su trabajo Los derechos productivos: ¿una nueva categoría de derechos humanos?, Jahel Queralt se ocupa de un conjunto de derechos, a los que denomina “derechos productivos”, que protegen la capacidad de los individuos de producir bienes y servicios. Los derechos productivos serían una solución a un problema específico que afecta a los ciudadanos de países en vías de desarrollo, a saber: la falta de protección de las actividades económicas independientes, esto es, aquellas que los individuos realizan por cuenta propia. Comprenderían, pues, el derecho de propiedad, pero también otras libertades económicas como el derecho a celebrar contratos, a abrir y gestionar un negocio, a participar en un mercado de libre competencia, a beneficiarse de las transacciones, a ahorrar e invertir, etc. La autora plantea que los derechos productivos son derechos humanos morales que deben tener su correlato legal.
Finalmente, esta tercera y última parte del libro se cierra con la contribución de Francisco Pardo, Los derechos sociales en la encrucijada: entre lo necesario y lo posible, en la que nos invita a reflexionar sobre el vínculo existente entre los derechos sociales y el principio de dignidad de la persona. Sostiene Pardo que la garantía del principio de dignidad de la persona tiene como premisa el ejercicio de los derechos fundamentales de libertad en condiciones de igualdad, tarea que deviene imposible sin el desarrollo de una actividad prestacional por el Estado. Reparar en este nexo causalmente necesario abre expectativas que, a juicio del autor, no solamente permiten superar la falsa dicotomía entre derechos subjetivos liberales y derechos sociales, sino que además contribuyen a una definitiva contextualización de estos últimos en el marco del Estado Constitucional de Derecho.
Para finalizar, es posible que a alguno de nuestros eventuales lectores le haya extrañado el hecho de que la mayor parte de las contribuciones reunidas en este volumen estén firmadas por mujeres y que eche en falta alguna explicación de esta preminencia numérica. Sin lugar a dudas, podríamos darle a nuestro hipotético lector una explicación oportuna en términos de perspectiva de género, pero renunciamos a hacerlo. En su lugar, le invitamos a que medite sobre la siguiente cuestión: en el caso de que la mayor parte de los autores de este volumen fueran hombres, ¿hubiera echado también de menos nuestro suspicaz lector la correspondiente explicación? Cuando la preeminencia numérica de las aportaciones de mujeres a libros colectivos, workshops, congresos, etc., no despierte recelo alguno y cuando justificar el dominio numérico de las contribuciones masculinas constituya una exigencia académica insoslayable, habremos avanzado mucho en la protección en el ámbito académico de un valor ético y jurídico fundamental: el derecho de toda persona a la igualdad.
ÁNGELES RÓDENAS
Alicante, 12 de agosto de 2018
1 Empleo aquí el femenino —sin hacer concesiones a la gramática de la Real Academia Española— ya que la mayor parte de quienes participamos en dicho workshop fuimos mujeres.
PRIMERA PARTE
Presupuestos y fundamentos
¿Puede ser cosmopolita una concepción política de
los derechos humanos?
Marisa Iglesias Vila*
I. INTRODUCCIÓN
El discurso de los derechos humanos es hoy en día un lugar común en cualquier análisis crítico de la actividad institucional. La noción de derecho humano es, sin embargo, uno de esos conceptos normativos que siempre está en disputa, tanto por su importancia radical para nuestra visión de la justicia como por la facilidad con la que el lenguaje de los derechos puede ser capturado por un determinado proyecto o programa político. Después del florecimiento de los derechos humanos tras la segunda guerra mundial, el proyecto liberal es sin duda el que ha dejado mayor impronta en nuestra forma de entenderlos. Por esta razón, la concepción ético-liberal, que percibe los derechos humanos como derechos preinstitucionales que toda persona posee por su mera humanidad, es también el objeto de la mayoría de críticas que recibe el status quo discursivo. Aunque las objeciones al proyecto liberal tienen ya un largo recorrido, voy a centrarme en dos líneas de crítica a su forma de aproximarse a los derechos humanos. La primera nos habla de la cara oculta de este discurso; la segunda, de sus problemas de operatividad.
En lo que afecta a la primera línea de críticas, se ha insistido mucho en que la visión liberal, a pesar de su narrativa de progreso, no ha ido en la dirección progresista, emancipadora y liberadora que prometía, al facilitar tanto programas neoliberales que se resisten a las reformas de carácter redistributivo como agendas neoimperialistas que utilizan una retórica de liberación para justificar el dominio de la civilización occidental1. Podemos encontrar una amplia literatura crítica que denuncia esta captación desde líneas de argumentación diversas, pero aquí sólo me detendré en dos reflexiones.
Ratna Kapur objeta que la pretendida universalidad y neutralidad de los derechos humanos tiene una cara oculta que resulta discriminatoria. Las afirmaciones sobre la universalidad de estos derechos esconden, a su juicio, la realidad de aquellos a quienes representa y en nombre de los que habla, “disclaiming their histories and imposing another’s through a hegemonising move2”. Esta universalidad discriminatoria permite usar el propio discurso de los derechos humanos contra el “otro” que queda fuera de esta asimilación (pensemos, por ejemplo, en la apelación a la igualdad de género o a la dignidad para prohibir el uso del velo islámico)3.
Costas Douzinas, por su parte, ha insistido en que la naturalización liberal de los derechos humanos tiene el efecto de despolitizar los conflictos, eliminando la radicalidad original que acompañó a estos derechos. En sus términos:
“The rights claimant is the opposite of the revolutionaries of the early declarations, whose task was to change the overall design of the law. To this extent, his actions abandon the original commitment of rights to resist and oppose oppression and domination. The “excessive” subjects, who stand for the universal from a position of exclusion, have been replaced by social and identity groups seeking recognition and limited redistribution. In the new world order the right-claims of the excluded are foreclosed by political, legal, and military means. Economic migrants, refugees, prisoners of the war on terror, the sans papiers, inhabitants of African camps, these “one use humans” are the indispensable precondition of human rights but, at the same time, they are the living, or rather dying, proof of their impossibility”4.
De ahí que, para este autor, los derechos humanos se muevan en la ambivalencia permanente. Apelar a ellos permite aflorar situaciones de opresión y dominación pero, al mismo tiempo, la forma en que se conciben genera dominación al constreñir las posibilidades de resistencia a un marco de remedios jurídicos individuales5.
La segunda línea crítica se ha centrado en los déficits de operatividad de una concepción ético-liberal de los derechos humanos. Desde que John Rawls apuntó en The Law of Peoples su idea política de estos derechos, muchos teóricos se han sumado a un giro político o funcional en la manera de entenderlos6. A pesar de sus diferencias, estas propuestas coinciden en objetar que la concepción ético-liberal (en adelante, concepción ética) tiene claros problemas de operatividad para orientar normativamente el sistema internacional de los derechos humanos7. Dos de sus objeciones merecen especial atención.
Un primer problema de operatividad vendría por la disonancia entre derechos. Es cierto que en los documentos internacionales encontramos trazos de esta visión ética. A pesar de ello, numerosos derechos humanos incorporados en estos textos (y también muchos de los que son objeto de reivindicación tanto en el discurso como en el activismo internacional) no coinciden con derechos morales preinstitucionales. Muchos de ellos sólo tienen sentido dentro de un contexto de instituciones8. Otros no reflejan de manera obvia intereses básicos y urgentes, asociables a derechos morales que las personas poseen por su mera humanidad (i.e., el derecho a unas vacaciones pagadas)9. A su vez, los instrumentos jurídicos que los reconocen suelen incorporar cláusulas de limitación, que establecen en qué condiciones el Estado puede limitarlos sin incurrir en una violación. La posibilidad de que los derechos humanos estén sujetos a balances con razones de interés público nos conduce a derechos relativamente débiles desde un punto de vista moral, algo que no parece casar bien con el peso que tradicionalmente se ha atribuido a los derechos humanos desde una concepción ética. La disonancia también se produce en dirección inversa. Hay bienes muy valiosos para las personas, como el amor de los allegados, que no constituyen ni derechos morales ni derechos humanos, y hay derechos morales que no tienen cabida en el elenco de derechos humanos, como el derecho a que no nos mientan o al cumplimiento de las promesas10.
Un segundo déficit de operatividad proviene de un problema de asimetría. Dada su naturaleza, la concepción ética tiende a concentrarse en los beneficiarios de estos derechos y en las razones últimas que justifican su disfrute universal, sean éstas condiciones mínimas de agencia o vida decente, capacidades para funcionamientos básicos o la dignidad humana en general11. La comprensión ética presta en cambio poca atención a los obligados por estos derechos y a las razones que justifican atribuir deberes de respeto, protección y satisfacción a agentes determinados12. Esta asimetría encaja mal con pensar los derechos humanos como razones que imponen límites a la soberanía estatal y justifican la acción internacional, idea que es central en la dinámica de la práctica internacional13. Los derechos morales universales no tienen por sí mismos la fuerza práctica adecuada para realizar esta función justificatoria, ni siquiera cuando los asociamos a las necesidades o intereses personales más elementales. Como categoría normativa, los derechos humanos dependen de un cúmulo de razones y factores institucionales que son relevantes para valorar críticamente la acción dentro de la práctica internacional14.
Estas dos líneas de crítica al discurso liberal han ido acompañadas de reacciones muy diversas. Algunos teóricos han optado por una perspectiva escéptica en torno a los derechos humanos y su fundamento, ya sea minimizando el rol justificatorio que éstos pueden desempeñar o insistiendo en la acción política y la democracia radical como único mecanismo emancipatorio15. Otros, buscando suplir estas deficiencias de la concepción ética sin renunciar al fundamento moral, han propuesto versiones corregidas o mixtas que, desde metodologías diversas, revisan la forma en que los derechos universales que poseemos por nuestra mera humanidad se transforman en derechos humanos. En una línea similar a la conocida concepción dualista, que en nuestro entorno defendió principalmente Gregorio Peces-Barba, muchas de estas teorías ubican los derechos humanos dentro de la historia, defienden que su naturaleza les orienta a la traducción jurídica, asumen que las contingencias sociales y las razones de viabilidad los limitan conceptualmente o proponen contemplar los derechos humanos como concreciones contextualizadas de derechos morales más abstractos16.
En este trabajo no voy a examinar el acierto ni la consistencia interna de estas diversas aproximaciones híbridas, que pretenden ser a la vez éticas y políticas. Mi objetivo será más bien conceptualizar los derechos humanos como razones de moralidad política que justifican la acción internacional, valorando si esta línea de trabajo podría ser una buena alternativa a la que ofrece la tradición ético-liberal, una vez asumimos las críticas que he mencionado.
II. REVISANDO LA NOCIÓN DE DERECHO HUMANO
La concepción política y las aproximaciones híbridas comparten dos ideas acerca de los derechos humanos que las distinguen de una concepción puramente ética. En primer lugar, asumen que, a diferencia de los derechos morales naturales, los derechos humanos poseen un carácter dinámico17. Estos derechos pueden variar a lo largo del tiempo porque son fruto de una mezcla entre razones y contingencias. Identificar qué derechos humanos poseemos y, también, una vez identificados, cuál es su fuerza relativa frente a otros fines que sea valioso perseguir, involucra cuestiones como las siguientes: 1) qué tipo de amenazas afectan actualmente a bienes humanos fundamentales,18 2) cuál es el modo más efectivo de enfrentarlas en función de los instrumentos institucionales de los que disponemos o podemos disponer, 3) qué agentes, a los que sea razonable exigir su protección, están mejor situados para ello, y 4) hasta qué punto contamos con instituciones lo suficientemente imparciales y confiables para salvaguardar el respeto a estos bienes en un mundo cultural y políticamente plural19. Si tenemos en cuenta estos factores, los derechos humanos no encajan ni con la idea de derechos absolutos ni con la comprensión de los derechos como triunfos o barreras, algo que la concepción ética ha tendido a asumir y que, como hemos visto, contribuye a sus problemas de operatividad20.
En segundo lugar, los derechos humanos tienen una vocación práctica que requiere su paulatina plasmación jurídica. Un derecho humano debe ser susceptible de positivización a través del Derecho, es decir, ser apto para actuar como estándar jurídico que orienta la dinámica institucional. Como observa Jürgen Habermas en este sentido, los derechos humanos están conceptualmente orientados hacia su reconocimiento positivo por los cuerpos legislativos21. Joseph Raz lo expresa incluso de forma más rotunda. Para este filósofo, la calificación de derechos humanos se reserva para ciertos derechos morales que deberían ser protegidos e implementados por el Derecho; es en el medio jurídico donde pueden desempeñar su función de establecer límites a la soberanía estatal22.
Sin embargo, la concepción política que voy a defender va más allá de las aproximaciones híbridas, y es un desafío más profundo a la concepción ética de los derechos humanos que las propuestas político-prácticas de Raz o Beitz. Las aportaciones de ambos autores, a pesar de ofrecer una poderosa argumentación contra la perspectiva ética, podrían ser criticadas por terminar sirviendo al statu quo internacional. Raz ha defendido una comprensión de los derechos humanos sin una teorización profunda acerca de sus fundamentos y, en algunos aspectos, su aproximación resulta muy apegada al funcionamiento efectivo del sistema internacional23. Beitz, también desde una línea de apego a la práctica, y reivindicando aquí el agnosticismo en el debate filosófico sobre la justicia global, contempla los derechos humanos como una categoría sui generis, que no es ni puramente moral ni puramente jurídica, pero sin dejar muy claro de qué categoría se trata24. La posibilidad que examinaré para otorgar una base política más robusta a este concepto normativo parte de que los derechos humanos, además de ser dinámicos y protegibles jurídicamente, son derechos especiales cuya existencia, por tanto, requiere algún tipo de relación previa que justifique exigir la protección de ciertos bienes. En contraste con los derechos morales generales, los derechos humanos son un tipo de derechos especiales de carácter asociativo que forman parte de las relaciones de justicia. De un lado, se originan y adquieren cuerpo como razones de justicia dentro de marcos de interacción institucionalizada. Sin estructura social quizá podamos seguir poseyendo derechos morales, pero no derechos humanos. De otro lado, son demandas con las que evaluamos el funcionamiento de las estructuras institucionales en aquello que atañe a intereses y bienes humanos básicos25.
Así, diría que el punto de inflexión para distinguir una concepción política de una aproximación híbrida, o de otras propuestas de revisión del concepto tradicional, es la respuesta a la cuestión de si la ausencia de estructura social afectaría no sólo a la materialización efectiva de derechos humanos sino también a su identidad como tales. Parto de que una concepción genuinamente política no supone un desafío profundo a la visión ética porque entienda que los derechos humanos son el producto de un balance entre razones y contingencias, algo que también admitiría, por ejemplo, un defensor de la perspectiva ética tradicional como John Tasioulas. Lo que separa a una concepción política de la visión ética no es entonces su carácter interpretativo, funcional o práctico, sino la tesis de que los derechos humanos son logros de estructura social que se concretan en demandas de justicia relacional26.
En línea con la idea de los derechos humanos como derechos especiales, algunas propuestas recientes (pienso, por ejemplo, en las de Joshua Cohen o Jean Louis Cohen27) entienden que estos derechos tienen su base en la relación de membrecía en la comunidad política. Los derechos humanos constituyen exigencias mínimas de inclusión política que se justifican por la presencia del vínculo de membrecía y, también, para asegurar su continuidad. Ignorar los intereses asociados a estos derechos supone negar las condiciones mínimas que permiten ser ciudadano y, por tanto, es como expulsar a los individuos de su calidad de miembros de la comunidad nacional o, en la terminología de Hannah Arendt, privarles de su derecho a tener derechos.28 Cuando un estado niega de este modo a una parte de su población deja de poseer legitimidad para usar el argumento de la soberanía estatal como escudo en la esfera internacional29.
Ésta sería una posibilidad para dar cuenta de los derechos humanos como límites a la soberanía de los Estados que refleja aspectos centrales de la interacción institucional dentro la práctica internacional. Sin embargo, asociar el carácter especial de estos derechos a la inclusión en la comunidad política es muy problemático. En general, nos conduce a una concepción estatista de los derechos humanos que constriñe en exceso la respuesta a la pregunta acerca de cuál es el origen de estas demandas de justicia, al tiempo que limita sin justificación el rango de instituciones a las que podríamos asignar responsabilidad directa por su respeto y protección. Un enfoque estatista asume que los deberes de respetar, proteger y satisfacer derechos humanos recaen en los estados, pero también que la responsabilidad básica de cada estado es proteger los derechos humanos de sus propios ciudadanos30. Esta última idea está conectada con dos presuposiciones, de un lado, que es en el seno de un estado democrático donde los derechos humanos pueden florecer y, de otro lado, que la legitimidad institucional depende del elemento democrático. De ahí que el control externo sea percibido como una interferencia sospechosa en la relación de ciudadanía. El rol limitado que se atribuye aquí a la esfera internacional suele ir también unido a un estatismo que tiende a resaltar el valor ya sea instrumental o intrínseco de la autonomía de las comunidades políticas, desconfiando de la interferencia externa por ser paternalista, e insistiendo en el riesgo de que las instituciones internacionales sean capturadas por estrategias hegemónicas31.
Para el estatismo, la comunidad internacional, ya sea interfiriendo o asistiendo, sólo debería entrar en escena por defecto. El rol de las estructuras globales se limita a garantizar que los estados cumplan sus obligaciones en tanto miembros de la comunidad internacional, esto es, que los estados no impidan con la violación de derechos humanos la continuidad de la relación política de ciudadanía. Este planteamiento explica que desde una lógica estatista se haya defendido que el derecho a tener derechos es el único derecho humano de carácter eminentemente internacional, porque la responsabilidad primaria del orden internacional es garantizar que las comunidades políticas, en cuyo interior se hacen efectivos los derechos humanos, no excluyan a sus miembros de la condición de ciudadanos32.
A mi juicio, a pesar del atractivo de manejar una lógica relacional, el estatismo que subyace al fundamento de la membrecía en la comunidad política no da cuenta del rol justificatorio que los derechos humanos pueden desempeñar en la práctica internacional. Cabría observar, primero, que la salvaguarda de intereses primarios como la vida o la seguridad personal, o la protección contra la tortura, para poner algunos ejemplos, es exigible más allá de la relación doméstica de ciudadanía33. Segundo, la concepción estatista debilita o incluso desdibuja las obligaciones extraterritoriales de los estados en materia de derechos humanos34. Tercero, este fundamento ni siquiera casa con muchas declaraciones, documentos oficiales y diseños institucionales que encontramos en el sistema internacional. Como han insistido, entre otras, Cristina Lafont y Margot Salomon, estos documentos proclaman el objetivo de la comunidad internacional de asegurar, de forma cooperativa, la protección efectiva y el respecto universal de los derechos humanos, algo que va más allá de establecer límites a la soberanía estatal35. Cuarto, el estatismo conduce a una priorización no instrumental del ámbito doméstico en la protección de estos derechos. La intervención internacional se acaba concibiendo como un instrumento para asegurar la continuidad del vínculo de ciudadanía, la única relación moral que se considera verdaderamente relevante desde esta visión. Tal aproximación diluye la distinción funcional entre derechos constitucionales y derechos humanos y, en suma, dificulta la comprensión del carácter global de estos últimos36. Por último, la asociación no instrumental entre Estado y derechos humanos es peligrosa porque puede derivar en una crítica reaccionaria al discurso internacional de los derechos humanos, en la que éstos se contemplan, en palabras de Kapur, “as a corrosive tool that has eroded the legitimacy conferred or exercised through sovereignity, and threatened national and social cohesion”37.
Para que una concepción política se ajuste mejor al sistema internacional de los derechos humanos en sus dos dimensiones, supervisora y cooperativa, debería encontrar un fundamento más amplio. Mi sugerencia en el próximo apartado es expandir este fundamento desde una concepción política que denominaré “cooperativa” de los derechos humanos.
III. LOS DERECHOS HUMANOS DESDE UNA PERSPECTIVA COOPERATIVA
Hoy en día, pocos negarían que haya otras relaciones relevantes de moralidad política además de la relación de ciudadanía. La globalización y el pluralismo de entramados institucionales que actúan en todos los niveles, por encima, por debajo y paralelamente al Estado, también conforman estructuras sujetas a estándares de justicia relacional38. Estas dinámicas de interacción, que se imponen a los individuos, están tamizadas por una multiplicidad de actores e instituciones, con objetivos muy diversos, y cuyo efecto en la vida de las personas es obvio. Esta relación global institucionalizada ha sido utilizada por muchos autores como origen y fundamento de demandas de justicia global. Trayendo a colación algún ejemplo, Thomas Pogge la ha usado para justificar deberes de acción en el marco de la pobreza extrema, Charles Beitz para extender del principio de la diferencia más allá del estado o Iris Marion Young para globalizar la responsabilidad por las consecuencias de la opresión39.
Este enfoque relacional puede resultar prometedor en la comprensión de los derechos humanos, aunque, a mi juicio, para constituir una buena alternativa a la visión estatista debe ir más allá de una concepción institucional de los derechos humanos como la que, por ejemplo, ha manejado Pogge para enfrentar problemas de justicia global. Pogge considera que las demandas de protección de derechos humanos están vinculadas a los daños injustos producidos por el funcionamiento del sistema de interacción mundial. Se trataría, empleando los términos de Kenneth Baynes, de derechos que se activan por la imposición de estructuras globales injustas40. La no satisfacción de bienes básicos pasaría a ser una vulneración de derechos humanos solo cuando estas estructuras entorpecen injustificadamente el acceso seguro a estos bienes. Ello es así, para Pogge, porque alguien puede tener acceso seguro a un bien básico en un contexto institucional que no está organizado para proveer de acceso seguro a ese bien, y alguien puede no acceder a un bien básico en un marco institucional bien organizado para asegurar el acceso a ese bien. Sólo en el primer escenario estaríamos ante un problema de derechos humanos. Podemos ilustrar esta idea con el siguiente ejemplo: alguien puede ser víctima de una agresión en un contexto institucional muy eficiente contra el crimen y puede, también, tener la fortuna de no ser agredido en una estructura donde no hay una buena protección frente a estos delitos. Para la perspectiva institucional de Pogge, sólo la segunda situación resulta objetable en términos de derechos humanos, es decir, lo objetable no es que alguien reciba una agresión sino que carezca de una protección razonablemente alta frente a las agresiones41.