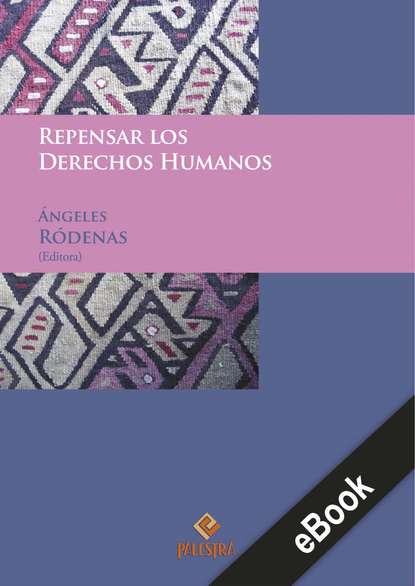- -
- 100%
- +
Aunque la posición de este autor puede ser útil para ampliar responsabilidades institucionales ante algunos problemas de justicia global, esta forma de asociar derechos humanos y deberes de protección resulta débil. Tal aproximación al vínculo entre instituciones globales y derechos humanos mira el orden mundial sólo desde su potencial para generar daños impuestos de los que se debe responder. La importancia moral de estas estructuras puede, sin embargo, ir más allá de la justicia compensatoria, fijándonos también en su potencial para mejorar el acceso a bienes básicos. Ambas potencialidades me parecen decisivas cuando pensamos en la relación global que puede dar fundamento a los derechos humanos como demandas de justicia. Mi sugerencia, en este sentido, es comprender los derechos humanos desde una base de justicia relacional que permita definirlos como exigencias de inclusión en el sistema internacional como un todo y pueda, por tanto, otorgarles un carácter eminentemente global42. Este paso podemos darlo cuando consideramos que la interacción mundial posee una mezcla compleja de tres condiciones que involucran relaciones de justicia: interdependencia, institucionalización y cooperación43. Tanto a nivel regional como planetario, estas condiciones se dan en un grado suficiente y con la estabilidad necesaria para dar cuerpo a algunas demandas de inclusión equitativa en el orden global. Quizá sea cierto, como muchos han argumentado, que estos niveles de interacción no bastan para justificar un esquema igualitario de justicia distributiva, pero sí pueden justificar exigencias suficientaristas de inclusión, esto es, niveles mínimos, razonables o decentes en términos de bienestar, oportunidades e intereses de todas las personas44. Lo que propondría es entender los derechos humanos desde este tipo de demandas aunque, como explicaré, son exigencias basadas en un umbral de suficiencia que no tiene por qué quedar fijado en un punto determinado; puede ir aumentando en profundidad y amplitud45. En esta visión más amplia, los Estados, en lo que atañe a los derechos humanos, desempeñarían un papel instrumental básico. En un orden global dividido en Estados, garantizar la membrecía nacional es indispensable para la satisfacción de derechos humanos. Pero el sistema internacional y transnacional como un todo, que incluye también a las instituciones nacionales, no constituye solo otro instrumento de protección. La existencia de un orden mundial sería el origen de los derechos humanos como razones de justicia global, y este orden también sería el destinatario de las responsabilidades de satisfacción.
Si adoptamos la aproximación cooperativa que sugiero, la salvaguarda de estos derechos condiciona la legitimidad interna del sistema internacional e involucra, aunque de maneras diferentes, a todos sus actores (comunidades políticas, instituciones de derechos humanos, organismos y agencias internacionales, ongs, actores económicos y poderes fácticos). Por esta razón, las responsabilidades de la comunidad internacional no pasan necesaria ni meramente por la posibilidad de interferir en la soberanía estatal porque no es el estado la única fuente relevante de interacción.
No entraré ahora en cuáles podrían ser estas responsabilidades y cómo deberían distribuirse en una división del trabajo institucional entre lo doméstico, lo regional y lo global. Lo que me interesa destacar es que si estas responsabilidades se ignoraran sistemáticamente, la consecuencia para los individuos no sería sólo su expulsión de la membrecía nacional: se les estaría negando la inclusión en el orden global en tanto estructura con elementos de interdependencia, institucionalización y cooperación. De este modo, el rol justificatorio que los derechos humanos desempeñan en la práctica internacional, en tanto ámbito de moralidad política, va más allá del que una visión estatista asumiría. Su función es asegurar las condiciones mínimas de membrecía y standing de las personas en el orden global, no sólo a través de su vínculo doméstico, sino desplegando todos los mecanismos de garantía disponibles. Las personas son tratadas como miembros de un orden global que les afecta y en el que están inmersas, que se les impone y del que también dependen, cuando sus intereses cuentan, y las razones de derechos humanos identifican, tomando prestada la idea de Joshua Cohen, bienes que son socialmente fundamentales porque son exigencias de inclusión46. Cumplir con estas demandas asegura tratar a todas las personas como sujetos de derecho dentro de un contexto asociativo tan amplio como es la humanidad en su conjunto. La no satisfacción de estos intereses, entonces, pasa a ser un problema de derechos humanos cuando erosiona la inclusión de los individuos en el orden global.
Esta comprensión normativa de los derechos humanos permite ofrecer una lectura no estatista de la idea de Arendt de un derecho a tener derechos. Pero, a la vez, busca una lectura menos densa moralmente que la que plantea Seyla Benhabib desde una ética discursiva cosmopolita47. Arendt afirmaba lo siguiente:
“This new situation, in which “humanity” has in effect assumed the role formerly ascribed to nature or history, would mean in this context that the right to have rights, or the right of every individual to belong to humanity, should be guaranteed by humanity itself. It is by no means certain whether this is possible. For, contrary to the best-intentioned humanitarian attempts to obtain new declarations of human rights from international organizations, it should be understood that this idea transcends the present sphere of international law which still operates in terms of reciprocal agreements and treaties between sovereign states; and for the time being, a sphere that is above the nations does not exist”48.
Arendt percibe el derecho a tener derechos desde el efecto devastador que la expulsión de la comunidad política tuvo en el mundo dividido en estados-nación del período entre guerras del siglo xx. De esta experiencia, Arendt extrae el sinsentido de pensar los derechos humanos fuera de lo político. Pero mi idea es que la evolución del sistema internacional desde entonces, a pesar de sus contradicciones y complejidades, conduce a un orden global que puede ir adquiriendo parte de esta responsabilidad garantista que Arendt menciona, y que también proclama el artículo 28 de la Declaración Universal49.
En suma, la concepción cooperativa de los derechos humanos contempla estos derechos como razones para la acción internacional y da cuenta de las tesis comunes a una concepción política. Por una parte, refleja el origen institucional de estos derechos pero atiende a un marco amplio de interacción institucionalizada que afecta a todos los seres humanos y que, como he indicado, involucra a todas aquellas estructuras y actores que intervienen, directa o indirectamente, en el orden global. Por otra parte, entiende que estos derechos están históricamente situados y son el producto de un balance entre razones y contingencias sociales que permean una práctica con plasmación jurídica. La lógica inclusiva no es opaca a las consideraciones de viabilidad, efectividad y legitimidad institucional, y el Derecho es un instrumento indispensable para asegurar la inclusión.
¿Pero resulta razonable una concepción cooperativa de los derechos humanos? Aunque no desarrollaré este punto en profundidad, la viabilidad de esta aproximación puede ilustrarse respondiendo a algunas de las críticas que Pogge ha vertido a la línea de trabajo que está siguiendo Mathias Risse, con la que la concepción cooperativa tiene algunas afinidades. Risse percibe los derechos humanos como derechos de membrecía en el orden global desde diferentes fundamentos, uno de los cuales está vinculado al tipo de interacciones que encontramos a nivel mundial. Risse menciona diversas justificaciones que, conjunta o separadamente, servirían para dar fundamento a su idea de los derechos humanos: la propiedad común de la tierra, el autointerés reflexivo, la interconexión global y otras consideraciones morales como el deber natural de ayuda o los deberes de rectificación50.
Pogge ha planteado varias objeciones a la posibilidad de que el proyecto de Risse pueda constituir una alternativa a su perspectiva institucional de los derechos humanos (centrada en la lógica de los deberes de rectificación).51 Entre otros extremos, Pogge critica a Risse que entender los derechos humanos como derechos de membrecía en el orden global: a) se aleja del discurso habitual de los derechos humanos, que los asocia a derechos morales que poseen universalmente todas las personas por el hecho de serlo, b) desvincula las responsabilidades de satisfacción del nexo causal, y c) ofrece una base demasiado débil para dar fundamento a los derechos humanos y captar su importancia moral. A mi modo de ver, la crítica de Pogge, aunque sería aplicable a alguno de los fundamentos que Risse utiliza, no sería determinante para la visión que estoy defendiendo. Por una parte, ya he comentado que la idea de que los derechos humanos son aquellos que poseen todas las personas por su mera humanidad resulta muy problemática para dar cuenta de estos derechos como razones para la acción en la esfera internacional. Es cierto que, desde el enfoque que sugiero, al igual que desde la propuesta de Risse, los derechos humanos serían sólo contingentemente universales, pero cualquier concepción que no sea la comprensión ética tradicional requiere matizar la universalidad de estos derechos haciéndola compatible con consideraciones espacio-temporales, históricas y de viabilidad. Al mismo tiempo, la posibilidad de una regresión, esto es, que los Estados y otras instituciones relevantes estén cada vez menos dispuestos a atender las exigencias globales y, en consecuencia, a trascender los intereses internos a la relación de ciudadanía u otras relaciones sectoriales, no comporta que sus responsabilidades internacionales se diluyan; más bien al contrario. Como volveré a comentar, las relaciones de interdependencia, institucionalización y cooperación se retroalimentan en términos normativos. De este modo, si los niveles de interdependencia e institucionalización demandan cooperación global en lo que atañe a derechos humanos, no emprenderla supone una vulneración de los deberes vinculados a estos derechos52.
Por otro lado, aun cuando también la concepción cooperativa asume que las responsabilidades de satisfacción van más allá de la responsabilidad causal y de las razones de justicia compensatoria, esto no me parece un déficit de esta posición, ya que, como he indicado, es la propuesta de Pogge la que resulta demasiado restrictiva. Pogge plantea el siguiente escenario en réplica a Risse. Imaginemos que un régimen opresivo viola los derechos humanos de sus ciudadanos pero las reglas y prácticas del orden global no contribuyen a que este régimen sobreviva (no lo reconocen internacionalmente ni permiten que venda sus recursos internos, impiden su financiación externa y no se usa el soborno para asegurar inversiones dentro de ese estado)53. En este escenario, Pogge diría que, a diferencia de la responsabilidad que posee el régimen opresor, las instituciones externas y el orden global no poseen una obligación de intervenir basada en derechos humanos. Desde mi perspectiva, en cambio, la comunidad internacional no queda aquí liberada de sus responsabilidades en la protección de los derechos humanos de los habitantes de ese Estado porque, en un contexto mundial de clara interdependencia, marcos institucionales desarrollados y amplias posibilidades de cooperación, hay suficientes mecanismos que pueden ser utilizados (y, por tanto, deben ser utilizados) para forzar los cambios necesarios en ese régimen opresor o para buscar otras alternativas, siempre las menos coercitivas posibles, para proteger a sus ciudadanos.
Por último, el fundamento de justicia relacional que estoy manejando es más robusto de lo que Pogge parece presuponer y no resta valor moral a los derechos humanos. De un lado, la moralidad asociativa es más restrictiva en sus condiciones de aplicación que las consideraciones generales de justicia, con lo que también puede justificar un entramado más sólido de derechos y deberes. De otro lado, centrarse en las exigencias mínimas de inclusión no implica rechazar que los seres humanos posean valor intrínseco. Es precisamente este valor intrínseco el que otorga sentido a la moralidad en general, y es asimismo este valor de los seres humanos el que permite considerar que las relaciones que involucran a la humanidad en su conjunto están sujetas a parámetros de moralidad especial de carácter asociativo54.
Hasta aquí he tratado de apuntar por qué la aproximación cooperativa de los derechos humanos es defendible. En adelante resaltaré algunas de sus principales ventajas frente a las concepciones ética y estatista para orientar normativamente la interacción institucional dentro de la práctica internacional de los derechos humanos.
IV. LA CONCEPCIÓN COOPERATIVA Y LA LEGITIMIDAD ECOLÓGICA
Lo primero que destacaría de la concepción cooperativa es que parece resistir mejor que la concepción ético-liberal las críticas habituales a la doctrina de los derechos humanos que comentaba al inicio, i.e., el carácter parroquiano, la cara oculta imperialista y su encaje con el programa político del capitalismo neoliberal. La visión cooperativa está menos abierta a estas críticas porque se mueve en el ámbito de la moralidad especial y no presupone ningún posicionamiento concreto en torno a los fundamentos últimos de los derechos humanos. La lógica inclusiva es en este sentido filosóficamente modesta; su pretensión es extraer demandas de justicia en la forma de derechos de las relaciones de interacción global que afectan a los individuos. Por esta razón, esta caracterización de los derechos humanos podría ser compatible con diferentes puntos de vista acerca del fundamento de los derechos morales y de la moralidad en general, siempre que se admita que nuestras estructuras de interacción global, dada su dinámica, están sujetas a algunas demandas mínimas de justicia relacional vinculadas a bienes básicos de las personas. Al mismo tiempo, la concepción cooperativa no se pronuncia ni sobre otras cuestiones de justicia global (las vinculadas, por ejemplo, a principios igualitarios de justicia comparativa), ni sobre otros aspectos de moralidad humana (pienso en deberes personales que están involucrados en los problemas globales55), ni tampoco sobre otras funciones que los derechos humanos puedan desempeñar además de constituir razones para la acción internacional56.
Pero me detendré en otro tipo de ventajas funcionales de la concepción cooperativa con respecto a las visiones ética y estatista que le permiten enfrentar mejor algunos problemas de legitimidad en la esfera internacional57. La primera está vinculada con la propia comprensión de la legitimidad institucional dentro de un sistema de derechos humanos. Desde una aproximación estatista, las consideraciones de legitimidad se pueden reducir a la idea de legitimidad democrática, lo que posibilita colocar al Estado en el centro de las instituciones con legitimidad para adoptar decisiones sobre derechos humanos. La opinión de Samantha Besson en torno al papel secundario que los tribunales internacionales deberían desempeñar dentro del sistema internacional de derechos humanos refleja bien esta visión. Así, observa esta autora, refiriéndose al principio de subsidiariedad, que los tribunales internacionales de derechos humanos deberían tener el rol de “facilitators of the self-interpretation of their human rights law by democratic States: they help crystallize and consolidate democratic States’ interpretations and practices of human rights”58. También enfatiza, en este sentido, que “the justification of human rights subsidiarity is democratic, (…) but not in the way subsidiarity is usually justified in a democratic polity of polities. There is indeed only one democratic polity at stake in human rights subsidiarity: the domestic one”59.
La concepción de los derechos humanos que defiendo conduce a una idea de legitimidad distinta de la que el estatismo propugna. Las razones de derechos humanos demandan una división cooperativa del trabajo entre las instituciones que adquieren responsabilidades de protección, con lo que estos derechos también condicionan la legitimidad institucional a que se produzca una cooperación efectiva entre órganos diversos, vertical y horizontal, doméstica y transnacional. En esta línea, Allen Buchanan nos habla de una legitimidad ecológica en los sistemas de derechos humanos. Para este autor, “the legitimacy of an institution is an ecological matter. One cannot determine whether a particular institution is legitimate simply by looking at the characteristics of the institution itself. Instead, one must understand how it interacts with other institutions”60. Siguiendo esta tesis, podríamos afirmar que la legitimidad ecológica valora la autoridad moral de cada institución en función de cómo interacciona con el resto de instituciones relevantes en una empresa con objetivos compartidos (en este caso un proyecto de inclusión universal a través de una mínima protección de bienes humanos básicos), y se pregunta qué tipo de relación y distribución funcional contribuye a reforzar y mejorar la legitimidad de cada institución involucrada61. La concepción estatista, a mi juicio, además de promover la imagen westfaliana del sistema internacional, es demasiado sesgada para contribuir a este planteamiento porque: a) coloca el foco solamente en una de las partes de esta relación institucional, b) asume que las autoridades nacionales poseen legitimidad primaria e independiente, y c) considera que el elemento democrático es una condición necesaria para la legitimidad institucional, algo que podríamos rechazar desde la idea de legitimidad ecológica62.
En otro trabajo he combinado la concepción cooperativa de los derechos humanos con la noción de legitimidad ecológica para articular una teoría normativa del principio de subsidiariedad en el marco de la aplicación del Convenio Europeo de Derechos Humanos63. Allí he pretendido mostrar la importancia de este punto de partida axiológico para alcanzar una conclusión convincente acerca de la división de responsabilidades que corresponde a estados y tribunales internacionales en un sistema regional de derechos humanos. Me remito a este artículo, entonces, para reflejar utilidades y ventajas más específicas de esta aproximación a los derechos humanos64.
Pero la concepción cooperativa aporta un elemento adicional en la comprensión de los derechos humanos que es importante para reforzar su papel de razones para la acción institucional en un contexto de instituciones sujetas a parámetros de legitimidad ecológica. Antes he comentado que una concepción política y una aproximación híbrida a los derechos humanos comparten la idea del carácter dinámico de estos derechos. Esta idea puede interpretarse de dos formas, una fáctica y otra normativa. Como cuestión fáctica, he indicado que los derechos humanos están históricamente situados y que su contenido puede variar en función de las circunstancias sociales y el tipo de amenazas a bienes básicos de las personas. Sin embargo, una concepción cooperativa de los derechos humanos va más allá de esta cuestión fáctica y percibe el dinamismo como una exigencia normativa, esto es, demanda un incremento progresivo en los niveles de profundidad y alcance protector. En lo que sigue me referiré brevemente a este rasgo adicional de los derechos humanos.
V. EL COSMOPOLITISMO ELEMENTAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
La comprensión de los derechos humanos que se ha sugerido, además de propugnar una división del trabajo entre lo local, lo regional y lo global, contribuye a entender la importancia de una dinámica incremental en las exigencias de protección efectiva. La presencia estabilizada (no puntual) de relaciones de interdependencia, institucionalización y cooperación otorga forma a un discurso universal de los derechos humanos, abriendo paso a una lógica de inclusión en la sociedad internacional como un todo. Pero estas razones de moralidad política se alimentan mutuamente. A una interdependencia cada vez mayor corresponde la necesidad de una mayor institucionalización, la cual posibilita, a su vez, mejorar la cooperación para este propósito. Por su parte, el incremento de las posibilidades de cooperación institucional justifica elevar de modo progresivo nuestras exigencias en torno a la capacidad del sistema para asegurar los intereses básicos de las personas. Ello origina nuevas responsabilidades de justicia vinculadas a derechos humanos, lo que permite consolidar y ampliar demandas de respeto y protección.
Este razonamiento se incardina bien en un orden global complejo y diversificado, en el que encontramos niveles muy distintos de protección y estructuración institucional, así como diferentes tiempos en el desarrollo de una cultura pública de los derechos humanos. Explica, de un lado, por qué los documentos internacionales atienden a esta realidad compleja, graduando tiempos, formas de cumplimiento y niveles de responsabilidad. Esa implementación gradual es también esencial en términos de equidad dado el pluralismo existente. Impide que la agenda de los derechos humanos esté dominada solamente por unos países o partes del mundo en función de su perfil histórico, circunstancias y condiciones sociales65. De otro lado, permite sujetar el orden global a una dinámica inclusiva que es path-dependent en lo que atañe a derechos humanos. Orienta normativamente la práctica internacional hacia una exigencia progresiva en la realización de estos derechos, que no desconozca las realidades regionales y la diversidad cultural o política existente, pero sin que la comunidad internacional deje de impulsar ese pluralismo hacia mejores consensos y reformas estructurales.
Eva Brems resalta con acierto que una de las principales dificultades en la protección internacional de derechos humanos es que muchos órganos supranacionales con funciones de monitorización y supervisión tienen la tendencia, por una parte, a controlar las violaciones desde el umbral de un estándar mínimo mientras que, por otra parte, son indiferentes al grado de protección de derechos humanos tanto por encima como por debajo de este umbral66. Tal tendencia no motiva a los Estados a hacer más de lo que es internacionalmente exigido, y la falta de incentivos puede redundar en un estancamiento de los derechos humanos, no sólo por falta de recursos o porque los estados también persiguen otros bienes valiosos, sino por resistencias culturales internas que frenan el progreso de los derechos humanos. En este escenario internacional, a los Estados les resulta fácil evitar el coste político de reducir las resistencias culturales. A juicio de Brems, la alternativa a este enfoque “violación/minimalista” no es adoptar el maximalismo en el control de violaciones sino dirigirse hacia una dinámica de realización progresiva.
Para la concepción ética de los derechos humanos, la idea de progreso paulatino resulta extraña. Si estamos pensando en derechos morales que poseemos por nuestra mera humanidad, y éstos generan deberes universales de protección, parecería que sólo la imposibilidad fáctica, la ausencia de recursos o la afectación de otros derechos humanos evitarían que la falta de satisfacción plena constituyese una violación. De este modo, la concepción ética se ajusta mejor a una visión de máximos67. Para la concepción estatista, la idea de progreso paulatino resulta difícilmente aceptable si se adelanta a los consensos domésticos. Por esta razón, el estatismo buscaría una visión de mínimos, claramente pactados, y con un control externo deferente con el criterio nacional. Desde la concepción cooperativa, en cambio, una visión de mínimos pero incremental, permite armonizar pluralismo y unidad en la división del trabajo global que los derechos humanos requieren, sin renunciar al objetivo de protección efectiva68.
VI. CONCLUSIONES
En este trabajo he sugerido que la concepción de los derechos humanos que he denominado “cooperativa” podría ser una buena alternativa tanto a la comprensión ético-liberal como a la concepción política de carácter estatista. Respecto a la primera, la concepción cooperativa está mejor equipada para salvar las críticas que comenté al inicio del trabajo. Primero, la universalidad de los derechos humanos se vincula a exigencias de justicia relacional. De ahí que la pregunta sobre quién está siendo excluido de los mecanismos de protección en un marco global de relaciones de interdependencia, institucionalización y cooperación pasa a ser una cuestión central desde esta perspectiva. Segundo, la percepción de que estos derechos son metas sociales que involucran múltiples niveles y esferas de estructura institucional no conlleva una despolitización de los conflictos. Los jueces no son los únicos responsables de implementar y controlar la protección efectiva y el proceso individualizado no es el único canal para movilizar la estructura social en la dirección adecuada. Por último, el carácter institucional, dinámico y ponderable de los derechos humanos les dota de operatividad como razones para la acción internacional, algo que no sucede con la idea de derechos preinstitucionales que poseemos por nuestra mera humanidad.