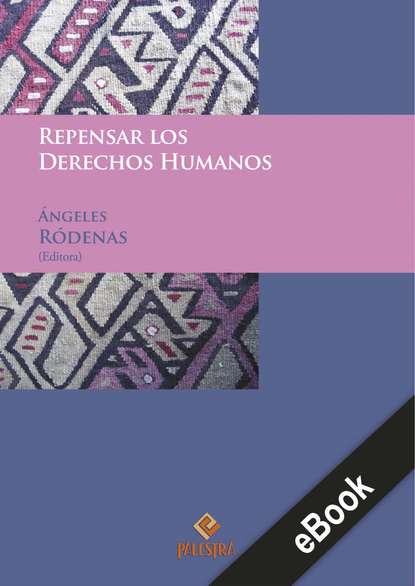- -
- 100%
- +
34 Véase LAFONT, C., ob. cit., pp. 23-24. En sentido contrario, BESSON, S., “Human Rights: Ethical, Political…”, ob. cit.; MONTERO, J., ob. cit., pp. 474-476.
35 LAFONT, C., ob. cit., pp. 39-43, SALOMON, M., Global Responsibility for Human Rights, Oxford, Oxford University Press, 2007, cap. 1.
36 Vistos como demandas morales, diría que los derechos constitucionales están vinculados a la legitimidad interna del estado con respecto a sus propios ciudadanos. Son exigencias internas a una relación especial de moralidad política (la relación de ciudadanía). Los derechos humanos, en cambio, afectan también, y especialmente, a su legitimidad externa, a los límites de su soberanía o inmunidad frente a la injerencia internacional, y afectan, asimismo, a la legitimidad interna del propio sistema internacional. Estas diversas legitimidades pueden complementarse pero no son idénticas. Ciertamente, ambos tipos de derechos tienen muchas similitudes de contenido por su carácter de exigencias de moralidad política, pero actúan en ámbitos justificatorios diferenciables, lo que posibilita que su contenido y alcance no coincidan. De ahí que la pérdida de inmunidad del Estado en nombre de los derechos humanos dependa de cuestiones de legitimidad externa y otros factores que no pasan necesaria ni exclusivamente por la vulneración de los derechos constitucionales de sus ciudadanos. Véanse, en este sentido, RAZ, J., “Human Rights Without Foundations”, ob. cit., p. 330; TASIOULAS, J., “On the Nature of Human Rights”, ob. cit., pp. 48-50. Sobre la importancia de distinguir entre derechos constitucionales y derechos humanos véanse, también, RAWLS, J., ob. cit., pp. 78-81, LAFONT, C., ob. cit., pp. 20-21. En sentido contrario véase, por ejemplo, WALDRON, J., “Human Rights: A Critique of the Raz/Rawls Approach”, New York University Public Law and Legal Theory Working Papers, 2013, pp. 14-15.
37 KAPUR, R., ob. cit., p. 669. Véase también la explicación arendtiana de la influencia que tuvo esta visión reaccionaria en la transformación del significado de los derechos humanos en el siglo xix hacia una lógica de protecciones individuales invocadas superficialmente frente al creciente poder del estado y la inseguridad de la revolución industrial, para luego pasar en el período entreguerras del siglo xx a unir los derechos del hombre con la idea de nación y los derechos nacionales. Para un buen estudio del recorrido histórico que traza Arendt, véase FONTÁNEZ, E., ob. cit., cap. 6.
38 Sobre los diversos tipos relacionales y no relacionales de demandas de justicia véase RISSE, M., On Global Justice, Princeton, Princeton University Press, 2012, cap. 1.
39 Véanse POGGE, Th., ob. cit.; BEITZ, Ch., Political Theory and International Relations, Princeton, Princeton University Press, 1979; YOUNG, I. M., “Responsibility and Global Justice: A Social Connection Model”, Social Philosophy and Policy, vol. 23, nº. 1, 2006, pp. 102-130.
40 BAYNES, K., ob. cit., pp. 381-382.
41 Véase POGGE, Th., ob. cit., cap. 2, esp. 44-46, 64-67.
42 Esta idea más amplia de inclusión está latente en la concepción de Joshua Cohen, aunque este autor se acaba decantando, a mi modo de ver erróneamente, por vincular estos derechos a la relación de membrecía en la comunidad política. Véanse COHEN, J., “Minimalism About Human Rights…”, ob. cit.; COHEN, J., “Is There a Human Right to Democracy?”, ob. cit.; COHEN, J. y Ch. Sabel, “Extra Rempublicam Nulla Justitia?”, Philosophy & Public Affairs, vol. 34, nº. 2, 2006, pp. 173-174.
43 Sobre estas condiciones y su vínculo con las relaciones de justicia véase COHEN, J. y Ch. SABEL, ob. cit., pp. 158-174. Sobre este vínculo entre justicia e interdependencia y cooperación globales ya había insistido Beitz a finales de los años setenta del siglo pasado. Véase BEITZ, Ch., Political Theory and International Relations, ob. cit.
44 Véase COHEN, J. y Ch. SABEL, ob. cit., p. 154. El alcance de la justicia igualitaria es una cuestión diferente y mucho más controvertida. Para estos autores, estas tres condiciones dan origen a exigencias de justicia que son más fuertes que las de carácter humanitario pero no tienen por qué ser tan fuertes como las exigencias igualitarias de justicia distributiva que podemos justificar en el seno de la relación de ciudadanía. En este sentido, “egalitarian justice is the internal morality of the association of equals that is formed by a legal order in which the subjects of the law are represented as its authors”. (Ibídem, p. 161). La cuestión, no obstante, es si los límites de las demandas igualitarias de justicia distributiva coinciden con los límites fronterizos de los estados.
45 La vinculación que aquí se establece entre justicia relacional (que presupone una práctica previa de interacción social) y las exigencias suficientaristas que he mencionado requiere asumir que, desde los parámetros de la justicia relacional, podemos justificar no sólo demandas comparativas de justicia sino, también, demandas no comparativas, que serían las que yo asociaría a las razones de derechos humanos. Cabe recordar que los principios de justicia comparativos justifican derechos y expectativas individuales a partir de comparar la situación de ventaja o desventaja social de unos individuos o grupos respecto a otros, mientras que los no comparativos justifican derechos y expectativas individuales sin tener en cuenta la relativa situación de otras personas y sus derechos. Para esta distinción véanse, especialmente, MILLER, D., Principles of Social Justice, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1999, pp. 4-5, 19; FEINBERG, J., “Noncomparative Justice”, Philosophical Review, vol. 83, 1974, pp. 297-338. Ello no implica que, en mi perspectiva, las razones de derechos humanos no puedan concretarse en demandas estructuralmente comparativas, como sería por ejemplo el principio de no discriminación. Lo que sí supone es que el fundamento de derechos humanos de estas demandas reside en un argumento no comparativo de condiciones mínimas de inclusión en el orden global. En este sentido, una discriminación claramente arbitraria y continuada de un grupo social respecto a otros grupos en el acceso a bienes básicos puede tener el efecto de excluir de este orden a los que sufren tal discriminación, además de poder ser injusta por otras razones. Así, lo que no estaría asumiendo aquí es que alguien posee un derecho humano a la libertad de expresión (para poner otro ejemplo) porque otros poseen este derecho o en la media en que otros también lo posean. Al mismo tiempo, que un principio sea no comparativo y suficientarista en ningún momento implica que no pueda ser dinámico, y que la exigibilidad en torno al nivel de protección y satisfacción de este derecho no pueda ir aumentando.
46 COHEN, J., “Minimalism About Human Rights…”, ob. cit., p. 198.
47 Véase BENHABIB, “Universalism: On the Unity and Diversity of Human Rights”, Proceedings and Addresses of the American Philosophical Association, vol. 81, nº. 2, 2007, pp. 7-32.
48 ARENDT, H., ob. cit., p. 298.
49 El artículo 28 reza como sigue: “toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos”. Declaración Universal de Derechos Humanos, ONU: Asamblea General, 10 Diciembre 1948, 217 A (III).
50 Véase RISSE, M., “What are Human Rights? Human Rights as Membership Rights in the Global Order”, HKS Faculty Research Working Paper Series RWP08-006, Febrero, 2008.
51 POGGE, Th., “Comment on Mathias Risse: A Right to Work? A Right to Leisure? Labor Rights as Human Rights”, Law & Ethics of Human Rights, vol. 3, nº. 1, 2009, pp. 39-47.
52 Para que las demandas de derechos humanos dejaran de tener sentido, deberíamos estar ante un desmantelamiento radical de nuestras estructuras institucionales. Podríamos imaginar aquí una vuelta a un hipotético estado de naturaleza global. De este modo, hay un recorrido importante entre tener instituciones injustas, que éstas sean cada vez más injustas, y dejar de tener instituciones.
53 POGGE, Th., “Comment on Mathias Risse...”, ob. cit., p. 43.
54 Asumir que hay una relación asociativa tan amplia que abarca a la humanidad en su conjunto tampoco supone rechazar la posibilidad de un ámbito de moralidad general y de derechos morales de carácter general. Además de que el arco moral no termina en la relación entre humanos, el razonamiento que estoy siguiendo es agnóstico respecto a la posibilidad de una esfera de moralidad general no reducible a relaciones de moralidad especial.
55 Como apuntaba antes al hablar del institucionalismo de Pogge, la concepción cooperativa parte de un enfoque dualista en la caracterización de los derechos humanos (esto es, asume que son los entramados institucionales y no los individuos los destinatarios directos de los deberes vinculados a estos derechos) porque se pretende dar cuenta del rol justificatorio primario que los derechos humanos desempeñan en la práctica internacional. Ahora bien, ello es compatible con defender una teoría de la justicia global que también asigne deberes personales a los individuos frente a problemas de escala global. No estoy presuponiendo en ningún momento que las demandas de justicia global se agoten en el respeto a los derechos humanos ni que la moralidad global se agote en demandas de justicia institucional. Ni todos los derechos morales son derechos humanos ni todas las responsabilidades que podemos asignar a los seres humanos en problemas de escala global son de carácter institucional. Para una crítica al enfoque institucional de Pogge en este sentido, defendiendo la necesidad de tratar el problema global de la pobreza extrema desde un “complementarismo” entre exigencias institucionales y exigencias interaccionales que se dirigen directamente a los individuos, véase, IGLESIAS VILA, M., “La pobreza extrema en tiempos de crisis: ¿Contribuye el institucionalismo a nuestra inestabilidad moral?”, en GASCÓN, M., M. C. GONZÁLEZ y J. CANTERO (eds.), Cuestiones de derecho sanitario y bioética, Valencia, Tirant lo Blanch, 2011, pp. 1170-1190. Sobre la distinción entre dualismo y monismo véase, especialmente, MURPHY, L., “Institutions and the Demands of Justice”, Philosophy & Public Affairs, vol. 27, nº. 4, 1999, pp. 254-255.
56 Esta propuesta de caracterización no excluye que los derechos humanos tengan otras funciones en la práctica internacional o, como diría Raz, en un orden global emergente. Siguiendo a Raz, podríamos afirmar que los derechos humanos tienen otras tres funciones importantes: 1) expresar el valor de los seres humanos, 2) hacer que la agenda global tenga otras preocupaciones más allá de las relaciones intergubernamentales o el beneficio de las grandes corporaciones y 3) legitimar a los individuos y a las asociaciones para presionar políticamente e influir en el orden internacional. Véase RAZ, J., “Human Rights in the Emerging World Order”, ob. cit., p. 46. Sobre las diversas funciones que los derechos humanos pueden desempeñar véase, también, NICKEL, J., “Are Human Rights Mainly Implemented by Intervention?”, en MARTIN, R. y D. REIDY (eds.), Rawls’ Law of Peoples. A Realistic Utopia?, Oxford, Blackwell, 2006, p. 270.
57 De forma genérica, entiendo que una institución con poder coactivo es legítima cuando posee autoridad moral para adoptar decisiones vinculantes.
58 BESSON, S., “Subsidiarity in International Human Rights Law-What is Subsidiarity about Human Rights?”, The American Journal of Jurisprudence, vol. 61, nº 1, 2016, 100.
59 Ibídem, p. 107.
60 BUCHANAN, A., The Heart of Human Rights, Oxford, Oxford University Press, 2013, p. 219.
61 Buchanan habla de una legitimación recíproca entre tribunales internaciones de derechos humanos y estados porque la función que ejercen los primeros contribuye a la legitimidad de los estados (refuerzan la implementación de derechos domésticos y mitigan defectos de las democracias), y estos últimos contribuyen a la legitimidad de los tribunales internacionales al participar en estas estructuras que mejoran su propia legitimidad. Al mismo tiempo, los estados contribuyen a la legitimidad del control externo porque la externalización hacia los estados tanto de la creación normativa como de las funciones de ejecución evita que estos tribunales vayan más allá de lo que son capaces de hacer, algo que disminuiría su legitimidad. Ibídem, pp. 197-198 y 217. En sentido parecido, véase, también, FØLLESDAL, A., “Much Ado about Nothing? International Judicial Review of Human Rights in Well Functioning Democracies”, en FØLLESDAL, A., J. Schaffer y G. Ulfstein, The Legitimacy of International Human Rights Regimes, Cambridge, Cambridge University Press, 2014, pp. 272-299.
62 Véase, en especial, BUCHANAN, ob. cit., pp. 193-195.
63 Véase IGLESIAS VILA, M., “Subsidiariedad y tribunales internacionales de derechos humanos: ¿Deferencia hacia los estados o división cooperativa del trabajo?”, Derecho PUCP, nº 79, 2017 pp. 191-222.
64 En ese trabajo desarrollo los elementos principales de una división cooperativa del trabajo entre los estados y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (tedh), que podría mejorar la legitimidad ecológica de todos los actores involucrados en la estructura regional. Para ello, defiendo, por una parte, una doctrina racionalizada del margen de apreciación estatal y la lógica del incrementalismo como recursos que el tedh debería usar para ajustarse a su rol de actor subsidiario dentro del sistema de Estrasburgo. Por otra parte, menciono tres responsabilidades cooperativas de los Estados dentro de esta estructura institucional de protección de derechos humanos: a) el deber de imparcialidad o neutralidad frente a su pluralismo interno, b) el compromiso con una cultura de la justificación, y c) la adopción de una perspectiva convencional.
65 En palabras de Brems: “The countries of the global North and West have always dominated the human rights agenda; and they put certain issues on the agenda when they are ready for them; i.e. when cultural change in their societies has either been accomplished or is well on track”. BREMS, E., “Human Rights: Minimum and Maximum Perspectives”, Human Rights Law Review, vol. 9, nº. 3, 2009, p. 367.
66 Desde esta concentración en el control de violaciones y de mínimos, una violación seria cuenta igual que una violación muy seria o una violación menos intensa. De forma paralela, por encima del umbral de violación, el estado cumple con su obligación internacional sin importar el nivel de protección que alcance, lo que resta importancia a distinguir entre registros decentes, buenos y excelentes. Véase Ibídem, pp. 353-354.
67 Como ya indiqué en una nota anterior, una forma de evitar esta conclusión tan estricta desde una concepción ética sería considerar que los derechos humanos no tienen fuerza práctica por sí mismos o asumir, como hace por ejemplo Amartya Sen desde la misma visión ética, que los derechos humanos sólo justifican otorgar una consideración razonable a las acciones que dirigen a satisfacer el derecho. Véase SEN, A., “Elements of a Theory of Human Rights”, Philosophy & Public Affairs, vol. 32, nº. 4, 2004, pp. 322-323 y 338-345. Pero este debilitamiento de los derechos humanos como razones no cuadraría con el papel que pretendemos que desempeñar en la práctica internacional. También Beitz asigna a los derechos humanos un carácter débil similar cuando considera que son razones para un international concern. Véase BEITZ, Ch., The Idea of Human Rights, ob. cit., p. 109.
68 Aunque son temas que no podré examinar en este trabajo, también sería interesante analizar el rendimiento de esta concepción para dar cuenta de los denominados “nuevos derechos humanos” (i.e., derecho al medio ambiente, al desarrollo, a la paz, a la autodeterminación de los pueblos y al patrimonio común de la humanidad) en tanto derechos que van de la mano de la consolidación del orden global como estructura de interdependencia, institucionalización y cooperación. Sobre los nuevos derechos humanos véase, por ejemplo, RODRÍGUEZ PALOP, M. E., La nueva generación de derechos humanos: origen y justificación, 2ª ed., Madrid, Dykinson, 2010.
Derechos humanos, universalidad y cosmopolitismo
Isabel Turégano*
I. INTRODUCCIÓN
Si hace escasas décadas asistíamos, por fin, a un proceso que parecía irreversible hacia la institucionalización de una justicia global, mediante el avance progresivo hacia un orden jurídico internacional y el afianzamiento de estructuras supranacionales plurales, desde 2001 asistimos a un retroceso conforme al que los planteamientos críticos de la realidad social y política se formulan desde posiciones metodológicas ancladas en los presupuestos normativos del Estado y el repliegue hacia lo interno. Y, en consecuencia, gran parte del debate sobre la universalidad sigue estando centrado en el conflicto ético con el relativismo ante realidades sociales imparablemente multiculturales. Pero la reflexión, al mismo tiempo, debería ser un debate sobre los propios límites internos y externos de las comunidades políticas en las que los derechos cobran fuerza y se traducen en garantías. Los graves desequilibrios territoriales que sitúan en circunstancias muy diversas a cada comunidad política y la persistente estratificación social intrínseca a nuestras sociedades, especialmente en relación con los no nacionales, siguen convirtiendo el discurso de la universalidad en un discurso necesario. No obstante, el uso del discurso universalista debe evitar los riesgos de uso hegemónico e ideológico del que nos ha alertado el pensamiento postmoderno, adoptando una posición de prudencia y respeto a la diversidad. Evitar simultáneamente los riesgos de un enfoque metodológico nacionalista o particularista y un planteamiento igualitarista abstracto insensible a las realidades concretas de opresión y sufrimiento, supone embarcarse en la reflexión sobre un universalismo abierto al pluralismo. Es necesaria una relación reflexiva entre los principios y los contextos y posiciones concretas que evite que el modelo universalista sea sin más la proyección de una perspectiva particular. En palabras de Habermas, se requiere un universalismo en el que “se relativiza la propia forma de existencia atendiendo a las pretensiones legítimas de las demás formas de vida, que se reconocen iguales derechos a los otros, a los extraños, con todas sus idiosincrasias y todo lo que en ellos nos resulta difícil de entender, que uno no se empecina en la universalización de la propia identidad, que uno no excluye y condena todo cuanto se desvíe de ella, que los ámbitos de tolerancia tienen que hacerse infinitamente mayores de lo que son hoy”1.
El universalismo sigue siendo necesario para superar la resignación frente a lo existente. Afirmar la universalidad de los derechos supone afirmar su capacidad de crítica orientada a la transformación desde la creencia en la posibilidad de encontrar un horizonte universal que englobe las aspiraciones de los otros y las nuestras2. Si, como afirma Sally Engel Merry, los derechos humanos canalizan las denuncias sociales hacia la esfera más segura del Derecho3, su vocación de universalidad implica la idea radical de avanzar hacia la consolidación de modos supranacionales o transnacionales de protección de los intereses, bienes y valores de todos los individuos desde sus posiciones y circunstancias plurales de sumisión y discriminación.
Pensar ese avance hacia la institucionalización del orden global en términos universales ha sido la vocación del cosmopolitismo. Esta secular doctrina moral y política, asociada esencialmente con la gran tradición del universalismo moral, que se opone a los nacionalismos y las rigideces identitarias, aboga por la apertura de nuestras instituciones y normas a las necesidades e intereses de todos por igual. Pero la validez y eficacia de una propuesta cosmopolita depende de cómo sea capaz de hacer frente al reto de tener que ofrecer una reivindicación universalista y ser consciente, al mismo tiempo, de las dificultades que ello entraña4. El rasgo universalista de todo cosmopolitismo habría de salvar su instrumentalización en aras de intereses locales y su tendencia a la homogeneidad y la unidad para conformar la base de un cosmopolitismo crítico y complejo capaz de enfocar valorativamente una realidad tan plural como la actual. Para ello, el cosmopolitismo debería dejar de ser concebido solo como una doctrina sobre principios trascendentes o una teoría política sobre un orden global unitario y pensarse, fundamentalmente, como una teoría sobre la justicia que ha de regir, en general, las relaciones sociales de todo tipo que se producen dentro, fuera y a través de las fronteras estatales. El cosmopolitismo nos habla sobre el modo de aspirar universalmente a la justicia en un contexto atravesado por una pluralidad de estructuras de poder.
En lo que sigue pretendo mostrar que es posible pensar en un modelo de cosmopolitismo que maneje un fundamento universalista conociendo y evitando las dificultades que implica. Para ello distingo en la primera parte del trabajo diferentes concepciones del universalismo. Como muchos debates morales, la controversia acerca del cosmopolitismo se debe en parte a una confusión conceptual. Lo que se pretende defender cuando se habla de universalidad varía enormemente de unos textos a otros. Pero la finalidad del elenco de concepciones que propongo no es solo la claridad terminológica sino el intento de separar un sentido del universalismo que sea suficientemente sensible a la diversidad y la pluralidad de modos de discriminación y subordinación. En la segunda parte del trabajo me refiero a una versión renovada del cosmopolitismo que ofrece una versión propia del modo en que la reflexión sobre la justicia resulta más igualitaria e inclusiva si se reconsideran las premisas individualistas, racionalistas y universalistas de un cosmopolitismo extremo.
II. CONCEPCIONES DEL UNIVERSALISMO
La ambigüedad de la expresión “universalismo” puede convertir los debates éticos, políticos y jurídicos acerca de los derechos y la justicia en confusos o estériles. Lo que se quiere decir cuando se afirma que los derechos son universales varía enormemente de unos autores a otros. Me refiero, a continuación, a algunas de las concepciones acerca de la universalidad que pueden distinguirse analíticamente, sin pretender elaborar una relación exhaustiva ni definir concepciones excluyentes.
2.1. Universalismo lógico
Los derechos humanos se atribuyen a todos y cada uno de los individuos del planeta o de una clase determinada. La universalidad supone la necesidad lógica de ampliar las pretensiones morales en las que consisten los derechos a todos los individuos que comparten las mismas características relevantes, entendiéndose, pues, como igual titularidad. Luigi Ferrajoli conceptualiza los derechos fundamentales como universales por definición en este sentido, como técnica normativa especialmente adecuada para expresar y proteger exigencias que no son alienables ni negociables en cuanto que son conferidos a todos por definición. Al contrario de los derechos patrimoniales, los derechos fundamentales son precisamente aquellos derechos que se atribuyen a “todos” los sujetos de una clase específica (personas, ciudadanos, los capaces de actuar) y tutelan o son una garantía de cada uno frente a todos. Esta concepción lógica se puede vincular también con la idea de aplicabilidad general adscrita normalmente a los derechos humanos, que implica la ausencia de cualquier criterio que restrinja su aplicación dentro de un grupo. Esto es, universalidad significa absoluta inclusividad.
Esta concepción formal del universalismo realmente cumple una función sustantiva, en la medida en que sirve de base para la igualdad. Pero no solo en ese sentido. La universalidad implica el carácter inalienable e indisponible de los intereses sustantivos y necesidades fundamentales que están en la base de los derechos y que no pueden ser negados a ningún ser humano. Pero si esta concepción lógica no se acompaña del reconocimiento de la complejidad radical que entraña la determinación de cuáles son esos intereses y necesidades y cómo pueden interpretarse y traducirse desde posiciones diferentes, corre el riesgo de cerrarse en sí misma5. Como se preguntaba Javier de Lucas, ¿cómo es posible sostener la universalidad de un concepto que varía profundamente en contextos sociales diferentes6? Aunque los derechos puedan considerarse una técnica especialmente idónea para expresar reivindicaciones, transformarlas en normas jurídicas válidas y para identificar garantías, esto es cierto cualesquiera puedan ser, sin tener en cuenta el modo en que decidamos qué derechos deben reconocerse, cómo deban interpretarse y cuáles hayan de ser los deberes correlativos. Parece asumirse que los constituyentes han tenido una posición privilegiada para acceder y formular las “leyes de los más débiles”. La concepción lógica del universalismo es insuficiente sin una aproximación a los problemas relativos al modo en que deba determinarse el contenido de los derechos fundamentales en un mundo plural. Problemas que Ferrajoli presume cuando reconoce el fundamento histórico de los derechos promulgados en las distintas cartas constitucionales, siempre reconocidos tras luchas o revoluciones que han roto el velo de una precedente opresión o discriminación7.