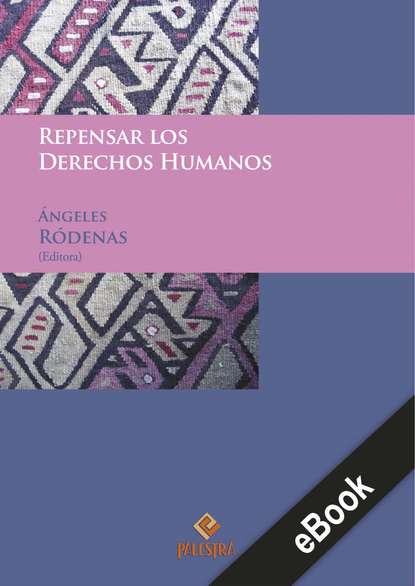- -
- 100%
- +
2.2. Universalismo sociológico
Los derechos humanos son universalmente compartidos. Los mismos valores básicos son de hecho asumidos por diferentes grupos y culturas e ideologías en todo el planeta. De modos diversos, esta concepción de la universalidad está presente en la idea de que los principios subyacentes a la noción de derechos humanos se han desarrollado de modo paralelo en muchas culturas. También late, en ocasiones, esta versión sociológica del universalismo en la idea de que diferentes culturas, creencias o perspectivas han contribuido a forjar el concepto internacional de derechos humanos. La participación plural de personas situadas en diferentes tradiciones culturales o religiosas o personas pertenecientes a minorías diversas en los comités de elaboración de los grandes textos internacionales sería la base para afirmar empíricamente que tales textos expresan un consenso transcultural.
No obstante, comunitaristas y pluralistas han manifestado que la presunción de que las declaraciones de derechos son realmente compartidas desde posiciones plurales cumple una función ideológica. Denuncian que esas declaraciones representan los valores y concepción de vida occidentales y critican la falta de consenso, no ya acerca de su fundamentación, sino acerca de su valor. Asumen que el universalismo puede ser empleado para exaltar valores supuestamente compartidos por todos, pero que son en esencia monoculturales. En este sentido, combina respeto y hegemonía. Lo universal se presenta como una aportación desde todas las perspectivas o desde cualquier perspectiva. Pero lo cierto es que cualquier versión de lo universal refleja la influencia de su localización social y tradición cultural. “Los modos en que toda persona se abre a la comprensión o valoración de los otros son específicos y nunca agotan todos los modos posibles”8. De este modo, la idea de universalidad de los derechos difícilmente se puede entender como una contribución histórica de una pluralidad de tradiciones o culturas, sino más bien como la convicción desde una concepción particular de la justicia de que aquellos tienen un fundamento universal.
2.3. Universalismo axiológico
El universalismo es concebido a menudo en un sentido axiológico basado en un cognoscitivismo moral; esto es, referido al carácter objetivo, racional y autoevidente de los valores expresados por los derechos humanos. Se sostiene que existen algunos estándares morales que se aplican a todas las personas en todo tiempo y lugar. Esa homogeneidad es posible a partir de una concepción metafísica de los individuos y la sociedad que fundamenta la idea de unidad de creencias, al margen de los conflictos políticos, culturales y sociales que la traspasan. En este sentido, el universalismo es una tesis moral. Como tal, puede defenderse frente a los cargos mencionados en el apartado anterior señalando que el origen de una doctrina o idea no dice nada acerca de su validez o justificación.
El universalismo axiológico asume que existe o puede existir una aproximación desde la que se puede apreciar el ideal racional, que excluye o deja fuera aquello que no se adecúa a ese modelo. En su versión monológica, esta concepción de la universalidad genera un concepto de sujeto al que desnuda de todo lo que le aporta sentido y lo reduce a una pura abstracción. Joseph Raz reconoce, por ello, cierta verdad en el particularismo, en cuanto que nos alerta de los peligros de que cada uno de nosotros conciba el universal en sus propios términos, un peligro que es particularmente grave cuando el otro es un extraño en nuestro país, cuando nosotros estamos en nuestro hogar y él no9. La pretensión de universalizar la doctrina de los derechos humanos en tanto que dotada de un fundamento objetivo y racional abstracto es una pretensión antiliberal, idónea para avalar lo que Danilo Zolo denomina un “fundamentalismo humanitario”10. Estas son las razones principales por las que muchos han mantenido una actitud de cautela frente al concepto de universalidad.
2.4. Universalismo como prioridad
Se puede pensar que uno de los aspectos centrales de la universalidad de los derechos humanos es que los argumentos basados en derechos tienen prioridad sobre otros argumentos normativos11. Esta idea está presente en la tesis dworkiniana de los derechos como triunfos, de acuerdo con la cual las necesidades o intereses individuales fundamentales preceden a los fines colectivos. Los derechos no son solo un argumento más a tener en cuenta en el razonamiento práctico sino un argumento que se antepone a otras razones normativas relevantes. Detrás de esta idea puede encontrarse uno de los elementos esenciales de la universalidad: si se otorga prioridad a los derechos es porque se considera que es esencial que esos intereses se reconozcan a todos y cada uno de los individuos en la medida en que toda persona es merecedora de respeto en virtud de su común humanidad. Esta idea de prioridad inherente al rasgo de la universalidad estaría también presente en la idea de supremacía de las normas positivas que reconocen derechos sobre otras normas positivas.
El argumento de la prioridad descansa en la previa determinación de cuáles sean los intereses humanos básicos. Supone otorgar, en abstracto, prioridad a los derechos frente a otras consideraciones normativas relevantes. En este sentido, ha sido objeto de críticas por parte de quienes argumentan que la positivación de los derechos constriñe el debate político en asuntos que deberían discutirse en la arena democrática. Algunas objeciones a la idea universalista de los derechos fundamentales denuncian que estos generan un discurso político que es “de confrontación, antagonista, perentorio, sin dejar lugar a la negociación, el compromiso y la posibilidad de hacer juicios contextuales sobre las prioridades”12. Pero la necesidad de la política para determinar el contenido y alcance de los derechos no creo que deba suponer, como afirma María José Añón, la posibilidad de ponderar en el foro público los derechos con cualquier criterio de interés u objetivo invocado por las instituciones sino solo los intereses o fines legítimos capaces de competir con un derecho en la ponderación13. En todo caso, creo que esta idea de prioridad o jerarquía de criterios normativos quizá se vincule en mayor medida a otros rasgos de los derechos distintos de la universalidad, especialmente a su carácter absoluto, como argumenta Ángeles Ródenas14.
2.5. Universalismo fundamental (o el papel de la política)
El universalismo axiológico asume la posibilidad de justificar de modo absoluto estándares normativos uniformes que deben asumirse como mínimo ético. Pero el universalismo no tiene por qué significar necesariamente uniformidad. Se puede interpretar de un modo flexible conforme al que las exigencias morales básicas admiten diferentes interpretaciones y desarrollos. El modo de mostrar respeto por ciertos valores fundamentales varía de acuerdo a las circunstancias y convenciones sociales. La determinación de cuál es el modo adecuado para satisfacer derechos abstractos es una cuestión de derechos específicos en circunstancias particulares15. En este sentido, Joseph Raz argumenta que lo universal y lo particular son complementarios. En el multiculturalismo late el reconocimiento de que los valores universales se realizan en una variedad de modos diferentes en diferentes culturas y que todos son igualmente merecedores de respeto16. Es una idea presente en la noción de Scanlon de “universalismo paramétrico”17 o la de universalismo “minimalista”18. La encontramos también en algunos bien conocidos cosmopolitas. La propuesta de cosmopolitismo de Martha Nussbaum es sensible a la especificidad cultural, proporcionando las nociones de capacidades humanas y funcionamientos los principios comunes subyacentes19. Simon Caney distingue entre un principio y las implicaciones sustantivas del mismo, haciendo referencia con éstas a lo que el principio significa en realidad para los titulares de los derechos y las obligaciones20.
En este sentido, conforme nos movemos desde lo abstracto a lo específico, podemos y debemos dejar margen a la diversidad contextual21. El universalismo puede también asumir un grado de relativismo consistente con criterios morales comunes y objetivos en un sentido diferente. Las personas en circunstancias sociales o culturas diferentes pueden tener razones para adoptar diferentes principios, establecer diferentes prioridades entre ellos o definir deberes correlativos diferentes. Además, la interpretación de los valores fundamentales puede cambiar en diferentes épocas y lugares, de modo que concretar los términos de la justificación moral es una tarea interminable22.
El modo en que las consideraciones abstractas sobre derechos humanos se adaptan a contextos diversos es a través de la mediación de la acción política. Una aproximación estrictamente política de los derechos humanos va más allá y los concibe en el contexto de prácticas institucionales y no como la mera aplicación de una idea filosófica independiente23. Esta concepción de los derechos se interpreta, en ocasiones, de modo que sea complementaria con la dimensión moral: por una parte, los principios normativos abstractos se pueden considerar cruciales en la identificación y articulación de las condiciones normativas aceptables para cada contexto; y, por otra, los principios abstractos contribuyen al diseño y desarrollo de procedimientos factibles y fines para la acción política. En consecuencia, los principios fundamentales son, al mismo tiempo, sensibles a las circunstancias políticas existentes y críticos con cualquier concepción apresurada de los mismos como principios fijados de modo absoluto e indefinido24. Pero, en otros casos, los derechos humanos son concebidos exclusivamente en el contexto político e institucional. En este sentido, Marisa Iglesias afirma que los derechos humanos se originan y adquieren cuerpo como razones de justicia solo dentro de marcos de interacción institucionalizada25.
Algunas de las críticas al universalismo como fundamento de principios trascendentes previos a la acción política proponen la posibilidad de proceder mediante la comparación de alternativas sin necesidad de principios preinstitucionales. La identificación de modelos ideales fundamentales no se considera ni necesaria ni suficiente para evaluar órdenes políticos posibles o existentes. Amartya Sen considera que la idea de que podemos ordenar alternativas en términos de su respectiva proximidad al ideal no nos conduce muy lejos. Encontraremos problemas de inviabilidad de lograr el consenso sobre un modelo ideal, redundancia e indeterminación en su aplicación. Su propuesta de comparar la deseabilidad de las diversas realizaciones sociales particulares adopta una perspectiva pragmática a fin de tratar con problemas reales de la sociedad que demandan alternativas realizables26.
Entre el modelo de la especificación de una teoría ideal en circunstancias reales y el modelo comparativo de Sen, para quien un modelo ideal no es necesario para determinar lo que mejor promueve la justicia, considero que resultan preferibles las tesis intermedias que proponen un universalismo desarrollado desde la interacción práctica. Se puede argumentar que la opción al universalismo abstracto podría ser la posibilidad de acuerdos prácticos generales sin que exista convergencia en los fundamentos morales. Un universalismo “arraigado” sería solo alcanzable desde las conversaciones con “extraños particulares”27. El universalismo no es algo preexistente, sino el logro cambiante e incompleto de la acción política, que debería tender a lograr un modelo progresivamente incluyente. La introducción del elemento político en la definición de la universalidad es relevante en cuanto que no se refiere solo a la necesidad de concretar o especificar los principios abstractos en contextos comunitarios, sino también a la necesidad de que en ese proceso participen todos los miembros de esa comunidad. Quienes residen en una sociedad sin tener capacidad de configurar el significado que en la misma tienen los derechos son excluidos como ciudadanos y como personas, vulnerando el más básico sentido de reciprocidad del universalismo28. Es la pertenencia a comunidades políticas diversas, que no se excluyen necesariamente, la que convierte a los individuos en ciudadanos con capacidad para reivindicar y resignificar los derechos en contextos particulares.
2.6. Universalismo consensual
Desde las éticas del discurso y el constructivismo moral, favorecidas por el reconocimiento de la diversidad como hecho, la universalidad puede ser entendida como consenso general acerca del valor de los derechos humanos. Por tanto, los derechos son universales en el sentido de que son generalmente aceptados. La objetividad es sustituida por la intersubjetividad. Pero el consenso se puede interpretar de modos diferentes.
En primer lugar, el universalismo consensual puede referirse a la aceptación formal: los derechos son universales si las normas internacionales que reconocen derechos son aceptadas por todos o casi todos los Estados del mundo. Bobbio pensaba que el problema del fundamento de los derechos humanos no es ya el problema más urgente al que nos enfrentamos en relación con los derechos en cuanto que se puede entender ya resuelto. La adopción generalizada por los Estados de la Declaración Universal de Derechos Humanos “representa la manifestación de la única prueba por la que un sistema de valores puede ser considerado humanamente fundado y, por tanto, reconocido: esta prueba es el consenso general acerca de su validez. Los iusnaturalistas habrían hablado de consensus omnium gentium o humani generis”29.
Esta versión del universalismo resulta problemática, en tanto los derechos humanos no serían universales si algunos Estados no suscriben una declaración internacional30. En todo caso, es demasiado ingenua, en la medida en que la mayoría de documentos internacionales de derechos no pasan de ser un Derecho superficial, existiendo una laguna relevante entre su reconocimiento formal y la existencia institucional y real de instrumentos de garantía. “[L]a aceptación formal no es universal, las reservas son una práctica extendida, la ratificación es fragmentaria y a menudo cínica, la supervisión es selectiva, y su cumplimiento es, en el mejor de los casos, desigual”31.
En segundo lugar, la universalidad puede apelar al consenso alcanzado mediante la convergencia en valores comunes. Esta interpretación es, en parte, coincidente con el significado sociológico al que antes me he referido: la idea de que los presupuestos que subyacen a los derechos humanos tienen paralelos en la mayoría de las culturas del mundo. El universalismo implica la posibilidad y deseabilidad de la convergencia y tiene un carácter dinámico y potencial, dependiendo de la capacidad para ampliar el consenso. Si las tradiciones y culturas se conciben como internamente heterogéneas, pueden abrirse a procesos de intercambio y transformación mutua, identificando lo que es común o susceptible de coordinación o complementación. Por el contrario, la idea de inconmensurabilidad de tradiciones y culturas impediría la posibilidad de integración de la pluralidad y la innovación32.
En tercer lugar, el consenso puede concebirse como aceptación ideal. Los derechos humanos, por las oportunidades que ofrecen para satisfacer necesidades e intereses relevantes, tienen una pretensión legítima a ser universalmente compartidos. Esto es, existen criterios que fundamentan los derechos y que se consideran aceptables por cualquiera, por lo que toda persona debería reconocer y respetar tales derechos. La base de la universalidad es su aceptabilidad general. Podría entenderse esta concepción en el sentido de la teoría del “punto de vista moral”, como universalización o posibilidad de encontrar el asentimiento general que podemos encontrar en Habermas. Esta tesis no implica necesariamente la idea racional de una aceptación ideal de carácter monológico, sino que puede entenderse como la pretensión u objetivo de lograr acuerdos progresivamente ampliados.
Por último, en cuarto lugar, el consenso se puede interpretar como aceptación funcional. Los derechos humanos representan una respuesta efectiva a una variedad de amenazas a la dignidad humana que las economías de mercado y la organización estatal han generalizado a lo largo del planeta33. En cierto modo, esta connotación está relacionada con lo que se ha denominado un “universalismo mínimo” referido a la necesidad moral y práctica de organizar la sociedad para prevenir los grandes males y cubrir las necesidades básicas. Las personas de todo el mundo, pero especialmente aquellos que sufren, experimentan la necesidad de la protección que ofrecen los derechos humanos y el valor de apelar a ellos. En este sentido, la universalidad reclama la creación y aceptación de mecanismos de garantía de los derechos humanos con alcance global34.
2.7. Universalismo procedimental
Para salvar la dicotomía entre consenso y relativismo, implícita en el reconocimiento del desacuerdo, el universalismo puede ser pensado como acuerdo acerca de los procedimientos para el diálogo o la negociación y acerca de la consolidación de espacios comunes para la interacción y la cooperación. El universalismo, en este sentido, tiene que ver con el modo en que desarrollar “marcos, instituciones y procesos que promuevan la coexistencia, coordinación y cooperación en una situación de amplias y profundas diferencias de creencias arraigadas que difícilmente podrán ser sometidas a un consenso mediante un debate y persuasión racionales en un futuro próximo”35. El universalismo implica la existencia de prácticas, instituciones y mecanismos procedimentales para tratar conflictos y crear espacios para la interacción de perspectivas plurales.
Las cuestiones sustantivas relativas a los rasgos humanos o los valores universales son sustituidas por una cuestión procesal relativa a cómo justificar universalmente exigencias normativas diversas. A tal cuestión se dirigen las propuestas a lo Rawls o Habermas de modelos de racionalidad que formalicen la universabilidad de cualquier pretensión moral. Igualmente respondería a esa cuestión la propuesta de un derecho básico a la justificación, conforme a la que, al margen de que exista una idea abstracta de lo que significa ser un “ser humano”, existe al menos una pretensión fundamental moral humana: la demanda incondicionada a ser respetado como alguien a quien se debe dar razones por las acciones, reglas o estructuras a las cuales él o ella están sujetos36. Esta exigencia no puede ser negada sin violar el respeto a los otros como seres con su propia perspectiva, necesidades e intereses. Esa idea de respeto está también presente en la noción de un universalismo de trayecto o de método que aspira al diálogo con otros postulando un horizonte universal “por más que esté claro que jamás voy a tratar con categorías universales, sino únicamente con categorías más universales que otras”37.
Como una forma de universalismo, esta concepción no debería entenderse como una justicia procedimental pura. Los valores son criterios independientes para evaluar la justicia del resultado, pero el propio procedimiento no garantiza que se pueda llegar a un resultado justo. La universalidad es una pretensión, un fin a alcanzar. Es un fin último que quizá nunca pueda alcanzarse pero al que es posible aproximarse.
2.8. Universalismo contextual
El universalismo abstracto ha sido criticado por fundar la idea de derechos en un individuo autónomo, aislado y abstracto que no es
real38. Se le acusa de sustituir las experiencias reales de los sujetos por la situación abstracta de un individuo o grupo específico de individuos como caso paradigmático de lo humano. Este “universalismo sustitucionalista” sirve para ocultar formas de exclusión39. En este sentido, el pensamiento universalista encubre un discurso más profundo acerca de la definición de lo humano desde el que se pretende asegurar la supremacía de ciertas categorías o grupos40. Las grandes transformaciones del siglo xx han supuesto para el pensamiento crítico la necesidad de reformular lo universal desde un contexto de crisis del sujeto universal por el surgimiento de una pluralidad de nuevos actores sociales, que habían permanecido encubiertos, con reivindicaciones propias. Como sostiene Silvina Alvárez en este mismo volumen, usando palabras de Siobhán Mullally, el problema con las ideas vigentes sobre los derechos humanos no es que sean intrínsecamente limitantes, sino que han operado en un universo limitado. El discurso de los derechos humanos es un discurso abierto y dinámico que las teorías críticas deberían transformar en lugar de abandonar, poniendo en relación al sujeto de los derechos con su entorno y peculiaridades41.
Atender lo concreto permite incluir la diversidad de modos en que puede manifestarse lo humano, asumiendo que la dignidad de cada ser humano no depende de su pertenencia a un género sino de su singularidad. La diversidad no es un reto para el universalismo sino una posibilidad de reforzarlo. Un universalismo contextual emerge de las experiencias locales y las reivindicaciones particulares. No se considera que haya un consenso acerca de lo que debería y no debería ser un reclamo de universalidad. Para que el reclamo funcione, para que concite consenso, debe experimentar un conjunto de traducciones a los diversos contextos retóricos y culturales en los cuales se forjan el significado y la fuerza de las reivindicaciones universales. Esto implica que ninguna afirmación de universalidad tiene lugar separada de un contexto o un lenguaje cultural42. En este marco, cobra especial sentido la necesidad de especificación y concreción de los derechos, cuya vocación de denuncia y protección no puede realizarse al margen de las realidades y situaciones particulares en que se encuentran los sujetos. La realización de los principios se traduce en una diversidad de exigencias normativas en función de la pluralidad de situaciones de opresión, discriminación o privación.
El universalismo de los derechos humanos no es, pues, el punto de partida, sino de llegada; es, en el mejor de los casos, un proyecto, no algo dado. Se puede entender, en este sentido, como una lógica de expansión ilimitada del contenido normativo de los derechos desde el encuentro con los otros, en un proceso de continua disputa y resignificación. Como afirma Costa Douzinas, “los derechos humanos pueden crear nuevos mundos, empujando y expandiendo continuamente las fronteras en la sociedad, la identidad y el derecho. Continúan transfiriendo sus pretensiones a nuevos dominios, campos de actividad y tipos de subjetividad (legal), construyen sin cesar nuevos significados y valores, defienden la dignidad y la protección de sujetos nuevos, situaciones y gente diferentes”43. En el reconocimiento de la prioridad de los otros, que nos abre a la intersubjetividad, radica la universalidad en este sentido44. Esta concepción es crítica con la exclusión que suponen modelos de universalismo que, incurriendo realmente en un particularismo hegemónico, niegan, suprimen o neutralizan la alteridad o la otredad, con lo que el problema de la universalidad se traduce en un problema de exclusión, debiéndose identificar aquello que queda fuera de la universalidad real o asumida45. Reconocer el riesgo de absolutización e intolerancia de las ideologías universalistas supone ser conscientes de la responsabilidad de quienes actúan o deciden en el lenguaje de la universalidad46. Por ello, el universalismo debería ser “prudencial”, dada la dificultad de “articular proyectos universales comprensibles y comprensivos”47.
Lo que subyace en muchas ocasiones a esta versión contextual del universalismo es la idea de que es la ubicuidad de la injusticia la que otorga sentido a la nota de universalidad. Esta se basa en la amplitud de experiencias de personas oprimidas o que sufren privación. Apela a la experiencia común de sufrimiento y sujeción de la que afloran las exigencias morales que traducen y denuncian los derechos. Desde esta perspectiva, los derechos fundamentales cambian y evolucionan mediante la contestación y la reivindicación. El sentido contextual se entremezcla con una versión disidente o de protesta y reivindicación de los derechos humanos como arraigados en la larga historia de luchas sociales48. La universalidad de los derechos no supone que su contenido se derive de un a priori axiológico sino de un proceso simultáneo de reivindicación y definición.
Este sentido del universalismo supone una concepción histórica de los derechos humanos. No se trata solo proteger y garantizar derechos ya existentes, sino de conquistarlos y afirmarlos en un proceso de definición permanente. La realidad de los derechos positivizados, que hace difícil fundarlos en una filosofía abstracta y coherente, es una compleja “historia de reacciones a contingencias históricas particulares, idealismo genuino, oportunismo, amplias negociaciones (no siempre sin presiones), compromisos, ajustes y política del poder”49. Baidou escribió que el “universalismo no está dado en el mundo: es un acontecimiento. En cierto sentido, siempre es algo que se propone contra el mundo regido normalmente por códigos desigualitarios. Por tanto, tenemos una lucha, una contradicción y un conflicto entre el surgimiento de nuevas posibilidades universales dirigidas a todos y el mundo tal y como es”50.