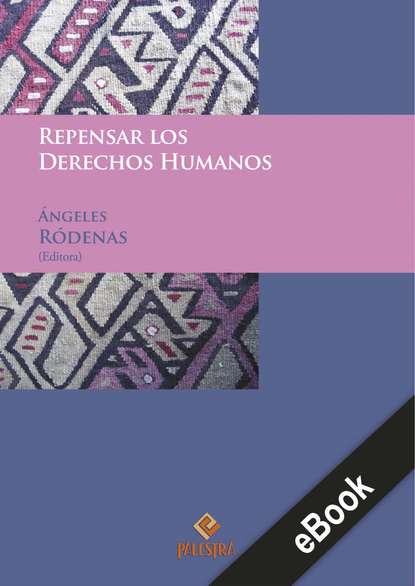- -
- 100%
- +
* * *
El somero repaso a algunas de las ideas que se atribuyen al concepto de universalidad, como he dicho, no pretende ser exhaustivo. Además, los diferentes sentidos implícitos en cada concepción pueden solaparse. En el próximo apartado propongo una versión del cosmopolitismo que puede ser identificada con algunas de las concepciones de la universalidad aquí expuestas y contraria a otras. En general, no considero que una concepción lógica de los derechos pueda separarse del discurso moral y político que hace posible determinar su contenido y fuerza. Tampoco me convence una propuesta monológica y abstracta del universalismo axiológico, en la misma medida en que no considero que existan procesos racionales que conduzcan indefectiblemente al conocimiento completo de principios objetivos y absolutos.
La acción política es esencial para la determinación o concreción de los principios, el establecimiento de prioridades y la identificación de deberes y especificación de responsabilidades51. Los requerimientos que nos mueven a conversar y buscar soluciones conjuntas, esto es, la eliminación de la opresión, la privación o el sufrimiento, son, sin duda, morales y presuponen valores objetivos, pero no hay modo de conocer todas sus formas y combatirlas sino en procesos continuos y múltiples de iteraciones democráticas en los que se reconstruyen y se añaden dimensiones nuevas a los derechos. Asumo, pues, un universalismo procedimental y las consecuencias que en tal sentido se pueden extraer del segundo, tercero y cuarto de los sentidos en que me he referido al consenso, como pretensión u objetivo de lograr acuerdos progresivamente ampliados que son necesarios y posibles desde el presupuesto de la heterogeneidad interna a las tradiciones y culturas. En esos sentidos, el universalismo se concibe con un carácter dinámico y potencial, como aspiración solo alcanzable si se actúa conforme a la máxima de respetar a cada persona como alguien a quien tenemos el deber de dar razones. Ese deber básico de justificación solo puede coherentemente traducirse en exigencias sustantivas en el encuentro con los otros, en contextos en los que se forja el significado y la fuerza de las reivindicaciones universales. En consecuencia, es también un elemento esencial del universalismo el reconocimiento de la igual capacidad de todos en la configuración del significado y la reivindicación de lo universal y, por tanto, la expansión ilimitada de la ciudadanía.
III. EL UNIVERSALISMO DE UNA TEORÍA CRÍTICA DEL COSMOPOLITISMO
Distinguir analíticamente las diferentes concepciones del universalismo es básico para avanzar en el debate moral acerca de sus implicaciones para una teoría de la justicia global. El cosmopolitismo es la propuesta normativa central asociada al universalismo. En la tradición estoica e ilustrada, el universalismo supuso abstraer el pensamiento moral de las realidades históricas y concretas para formular principios últimos y absolutos que atienden a aquello que es común a todo individuo. Implica que toda persona tiene relevancia moral, esto es, que toda persona constituye la unidad última de consideración moral para todos y que de ello derivan demandas para cada uno de los demás. Del hecho de que los principios universales de la justicia global se refieran fundamentalmente a los individuos, en cuanto merecedores de igual respeto, derivan dos consecuencias relevantes: por una parte, la idea de todo ser humano como miembro de un mismo orden moral; por otra parte, la consecuencia de que las asociaciones y organizaciones solo pueden tener una relevancia indirecta en cuanto agentes obligados a respetar, proteger y realizar derechos de los individuos. La obligación prioritaria y más fuerte de cualquier individuo es la que tiene con la humanidad. Otras obligaciones particulares son modos de alcanzar el bien universal y solo se justifican por referencia a principios universales.
Este cosmopolitismo extremo52 considera que el universalismo está amenazado por aquellas teorías de la justicia que dan relevancia moral a las solidaridades y afiliaciones particulares y a la diversidad de tradiciones y criterios valorativos. Pero el universalismo solo estaría amenazado por ellos en algunos de sus sentidos, especialmente aquellos en que se concibe en términos abstractos y como homogeneidad o uniformidad. Una concepción alternativa del cosmopolitismo, basada en una noción menos abstracta y más inclusiva del universalismo, es más adecuada para pensar la justicia en un mundo plural. La exclusión de individuos de la participación en procesos de especificación e interpretación de los derechos desde sus experiencias de injusticia es lo que puede efectivamente truncar la aspiración a la universalidad.
En las últimas décadas ha habido una fuerte sociologización del discurso cosmopolita, que ha llevado a hablar de un “nuevo cosmopolitismo”53. El término “cosmopolita” se viene empleando desde la década de los noventa no tanto como apelación a un universalismo axiológico, individualista y racional capaz de trascender las particularidades de cada contexto, sino también como preocupación por la posibilidad de lo universal desde la transformación mutua de las múltiples posiciones particulares. En esta reformulación, el cosmopolitismo se identifica con los procesos de autotransformación que se producen en el encuentro con los otros en el contexto de preocupaciones globales54 . La participación en relaciones cosmopolitas supone participación desde tradiciones y posiciones específicas que parcialmente trascienden y parcialmente incorporan otras. Esta posición de base fundamentalmente sociológica y cultural no puede separarse, sin embargo, de una concepción normativa de las relaciones sociales que asuma el valor de la diversidad y aspire a articular modelos políticos de apertura a la pluralidad que transformen las actuales estructuras sociales e institucionales.
El cosmopolitismo asociado al pensamiento ilustrado es criticado por ser insuficientemente sensible a la diversidad y la particularidad e inconsciente de las complejas relaciones de poder que traspasan los contextos plurales. Los nuevos cosmopolitas enfatizan la diversidad, la riqueza cultural y la mezcla como opuesto a la esterilidad de la uniformidad y homogeneidad universalistas. En realidad, todas las versiones del cosmopolitismo comparten algunas virtudes importantes al respecto: todas reconocen que los factores que determinan las vidas humanas no están contenidos en sociedades cerradas y separadas. Todas las versiones abordan las culturas y comunidades existentes reconociendo que son internamente complejas y que los miembros interpretan de modos diferentes la tradición y valores comunes. Y todas asumen la multiplicidad de afiliaciones y pertenencias individuales que se superponen y solapan55. Pero si en las versiones extremas el universalismo crea un imaginario cosmopolita expresado en representaciones abstractas que relegan la diversidad al ámbito privado, los cosmopolitismos alternativos convierten la diversidad en el centro de sus propuestas para la acción pública.
Lo que hace que las propuestas basadas en un universalismo reinterpretado se inserten en la tradición cosmopolita es su compromiso con la transformación mutua que permita la aproximación a soluciones comunes de problemas transnacionales y globales. Desde el reconocimiento de las posiciones múltiples en las que se encuentran las personas, su lógica es la de la expansión ilimitada, la aspiración a crear nuevas comunidades o solidaridades ampliadas. Así, esta versión del cosmopolitismo no es individualista, ni racionalista ni universalista en el mismo modo que el cosmopolitismo extremo.
3.1. Un individualismo revisado
El cosmopolitismo extremo ha sido criticado por ser excesivamente individualista. Se considera incapaz de acomodar los compromisos morales que no son un mero agregado de intereses individuales, tales como la variedad de solidaridades, identidades y relaciones que moldean las experiencias personales y condicionan el marco para la reflexión y la acción de los individuos. El ser humano es concebido como un sujeto que es lo que es al margen de su experiencia social y relaciones. Esta concepción conduce a un cosmopolitismo del desarraigo que perjudica a los menos favorecidos, porque obvia el hecho relevante de que quienes se encuentran peor situados en el proceso de la globalización pueden tener razones especiales para comprender su lugar en el mundo y organizar su acción a través de tales solidaridades56. En determinadas situaciones, los individuos han de actuar conforme a una lógica colectiva, atendiendo intereses comunes que van más allá de los individuales. Cuando la apelación a la humanidad del cosmopolitismo se hace en términos individualistas, privilegia a quienes tienen más capacidad para conseguir lo que quieren por medios individuales. Y ello supone infravalorar el modo en que otros individuos dependen de solidaridades étnicas, nacionales o comunitarias para resolver los problemas prácticos de sus vidas57.
En cierto sentido, el cosmopolitismo ha sido, en palabras de Boaventura de Sousa Santos, el privilegio de aquellos que pueden permitírselo. El modo en que propone revisar el concepto es identificando los grupos cuyas aspiraciones son negadas o hechas invisibles por el uso hegemónico del mismo, pero que pueden ser útiles para un uso alternativo. “¿Quién necesita el cosmopolitismo? La respuesta es simple: cualquiera que sea una víctima de la intolerancia y la discriminación necesita tolerancia; cualquiera cuya dignidad humana básica es negada necesita una ciudadanía mundial en alguna comunidad o nación dada. En suma, aquellos excluidos socialmente, víctimas de la concepción hegemónica del cosmopolitismo, necesitan un tipo diferente de cosmopolitismo”58. Esta alternativa, que Santos califica de “cosmopolitismo subalterno”, contiene un proyecto emancipatorio e inclusivo basado en las luchas de grupos sociales, redes, iniciativas, organizaciones y movimientos contra la exclusión económica, social, política y cultural. Homi Bhabha propone el término de “cosmopolitismo vernáculo” para describir experiencias de emancipación de las personas tradicionalmente marginadas. Ellos constituyen una comunidad concebida o imaginada en la marginalidad59. El cosmopolitismo vernáculo subraya los aspectos conjuntivos del cosmopolitismo, “el hecho de que el arraigo étnico vernáculo no niega la apertura a la diferencia cultural o el impulso de una conciencia cívica universalista y un sentido de responsabilidad moral más allá de lo local”60.
Pero el rechazo del cosmopolitismo crítico al individualismo atomista no se vincula a una ontología de los grupos como realidades o entidades acotadas. La falsa oposición entre individualismo y comunitarismo no tiene en cuenta la variedad de formas particulares de afinidades, afiliaciones, elementos compartidos o conexiones que condicionan de modos relevantes y diversos las experiencias y acciones de los individuos. Un cosmopolitismo revisado no se centra tanto en la noción de grupo como una entidad de formas fijas y límites definidos, sino en la idea de agrupaciones como una variable conceptual contextualmente fluctuante61. Esta concepción intermedia concibe, pues, a los individuos como sujetos situados, no en contextos cerrados, sino en redes de solidaridades plurales que se organizan de modos diversos y variados. En su base se encuentra un concepto heterogéneo y plural de cultura, conforme al que nuestra identidad cultural se conforma a una variedad de elementos de distintas tradiciones. Las identidades son modeladas por el conflicto y el encuentro entre realidades diversas.
El giro que se aprecia entre filósofos, sociólogos, historiadores o teóricos políticos desde la identidad a la solidaridad viene a representar el reconocimiento de la contingencia del proceso de formación de la identidad62. Este se encuentra condicionado por elementos histórico-sociales, incluido el modo en que se distribuye el poder en cualquier contexto social. Reconocer esta contingencia implica atribuir mayor valor cívico al debate abierto y respeto a la voluntad individual para decidir cuál es la identidad propia.
Para gran parte del cosmopolitismo alternativo, la autonomía individual constituye la base adecuada de la diversidad. No son las narraciones de colectividades definidas las que configuran indefectiblemente las vidas de los individuos, sino que son estos los que construyen su modo de ser y sus proyectos mediante una actitud reflexiva que desarrollan en el marco de las opciones e influencias que ofrecen las convenciones sociales. Por ello, para este cosmopolitismo, lo que tiene de valor la diversidad es lo que hace posible para la agencia humana, las posibilidades que ofrece para las elecciones humanas63. Pero, entonces, en él se revela de un modo difícilmente resoluble la tensión entre la autonomía individual y la lealtad a los vínculos de solidaridad. Mientras el cosmopolitismo extremo resuelve esta tensión interpretando que las obligaciones especiales se basan en consideraciones morales de orden general (reciprocidad, cooperación, confianza, institucionalización, coercitividad, eficiencia en la consecución del bien universal, etc.), muchos de los nuevos cosmopolitas estiman que esa interpretación pasa por alto el aspecto particular que confiere valor a las relaciones concretas y que puede generar obligaciones particulares. En muchos casos ese aspecto se interpreta en términos de actitudes o emociones64. El cosmopolitismo, lejos de ser el nombre de la solución al conflicto entre requerimientos éticos diversos, es el nombre del desafío65, es un proyecto de mediación o negociación, no de reducciones o totalizaciones66. Se enfrenta, así, a un difícil dilema entre diferentes opciones que implican diferentes concepciones del universalismo y su oposición al particularismo.
En primer lugar, el cosmopolitismo puede adoptar una concepción del universalismo fundamental de acuerdo con la cual las exigencias de la moral cosmopolita no están determinadas de modo completo a priori y es en el contexto de relaciones concretas donde una variedad de condiciones históricas, culturales e institucionales posibilitan diferentes concreciones de los principios universales.
En segundo lugar, un planteamiento cosmopolita práctico puede no aspirar a afrontar el problema de la fundamentación moral de los principios universales con el fin de lograr el más amplio acuerdo global desde distintas posiciones éticas y buscar compromisos tanto para atribuirles significado en contextos particulares como para traducirlos en acciones concretas. No se trata de “cambiar de fundamento, intercambiando un fundamento ‘ideal’ humanista-naturalista-universalista, del tipo adoptado por los teóricos de los derechos naturales, por un fundamento ‘positivo’ político-histórico-institucional, sino más bien que tenemos que abandonar la intención de ‘fundar’, sin renunciar, ciertamente (ni mucho menos) a los objetivos de una política de derechos humanos; de ahí deriva, la idea de una política de derechos sin fundamento y la idea de que los ‘derechos’ en sí mismos sin fundamentos ontológicos o trascendentales, pero con una historia polémica de conquistas y resistencias”67. La fuerza de la institucionalización de lo universal no implica la absolutización de ciertas formas institucionales en las que se corporiza, sino el hecho de que son el lugar de interminables disputas acerca de cuál es la base de sus propios principios o de su propio discurso68.
En tercer lugar, desde una determinada interpretación del universalismo contextual, que niega la posibilidad de un punto de vista abstracto, los mismos argumentos que fundan obligaciones en contextos particulares son los que han de fundar obligaciones más amplias a medida que se amplíen los vínculos sociales y los compromisos que se vayan adquiriendo. Lo que se requiere para ello es un diálogo transfronterizo en el que se avance hacia exigencias compartidas a partir de la mutua transformación de las posiciones de partida. Desde posiciones ya más cercanas al particularismo moral, el diálogo habrá de ser transcultural, pudiendo conducir a una concepción híbrida de los derechos humanos capaz de incorporar un vocabulario y significados particulares mutuamente inteligibles. En palabras de Santos, “teniendo en cuenta que el debate provocado por los derechos humanos puede convertirse en un diálogo competitivo entre diferentes culturas sobre los principios de la dignidad humana, es imperativo que tal competencia incentive a las coaliciones transnacionales a correr hacia la cima y no hacia el fondo (¿cuáles son los estándares mínimos absolutos? ¿Cuáles son los derechos humanos más básicos? ¿Cuáles son los denominadores comunes más bajos?”69.
Por último, algunos modelos de justicia global asumen una posición normativa dualista que considera que existen dos registros normativos no reconducibles a unidad: lo moral, que trata de nuestras obligaciones universales para con todos los seres humanos; y lo ético, que se refiere a las obligaciones vinculadas a nuestras relaciones densas, nuestros proyectos y nuestras identidades colectivas particulares. Los requerimientos morales débiles —lo que debemos a las otras personas en general— no agotan la existencia de deberes éticos respecto de aquellos con quienes tenemos relaciones sociales densas.
El cosmopolitismo que se mueve en cualquiera de estas coordenadas no puede dejar de ser, en la terminología de Kwame A. Appiah, un cosmopolitismo parcial70, en cuanto adoptado por quienes no dejan de sentir que forman parte de solidaridades plurales. A diferencia del pensamiento excluyente y desarraigado del cosmopolitismo extremo, los nuevos cosmopolitas asumen la posibilidad, en palabras de Ulrich Beck, de una realidad ilativa, esto es, un mundo del “no solo sino también” donde los contrarios, la identificación con lo local, lo transnacional y lo global, pueden existir dialécticamente. Y la dialéctica es posible sobre la base de la “desontologización” del otro: la diferencia del otro no es una diferencia esencial y atemporal, sino contingente e histórica. Las diferencias no son fronteras inmutables sino producto de correlaciones de poder que pueden cambiar históricamente. La localización plural de todos al mismo tiempo suprime y renueva la distinción nosotros-otros71. El otro es reconocido como igual a nosotros al mismo tiempo que diferente, sin entrar en contradicción. De esta manera, la diferencia puede atravesarse y el diálogo con el otro se hace posible.
3.2. Un racionalismo revisado
Al desconocer la relevancia de las solidaridades en la búsqueda de una justicia global, el cosmopolitismo extremo pasa por alto la dimensión emocional o afectiva de la justicia en la conformación de proyectos comunes y en la motivación para la acción ética y política. Como ya afirmara David Hume, “la razón fría e independiente, no es motivo de acción”72. En la base de las formas colectivas de identificación están las pasiones o fuerzas afectivas que permiten a las personas reconocerles sentido. “La política democrática necesita tener una influencia real en los deseos y fantasías de la gente”, y en lugar de “oponer los intereses a los sentimientos y la razón a la pasión, deberían ofrecer formas de identificación que conduzcan a prácticas democráticas”73. Pero si en Chantal Mouffe o en autores comunitaristas esa dimensión implica la indeseabilidad del cosmopolitismo74, algunos de los nuevos cosmopolitas pretenden la creación de vínculos de lealtad o afinidad en la esfera global que favorezcan los procesos de construcción política y jurídica ampliados.
Frente a la versión racionalista del cosmopolitismo, para la que las exigencias de la razón han de sobreponerse a los dictados de nuestras emociones, algunos de los cosmopolitas críticos reconocen la necesidad de estas para una ética que sea relevante para la práctica. La dificultad de trasladar las conclusiones de la reflexión racional acerca de nuestras obligaciones respecto de los otros deriva, según un cosmopolitismo sentimental, de la falta de una conexión emocional fuerte con aquellos a quienes debemos ayudar. Motivar a las personas para que contribuyan más requiere establecer esa conexión y proporcionar los medios prácticos que traduzcan los sentimientos morales en acciones racionales75. Lo que hace posible la experiencia cosmopolita no es el hecho de que compartamos valores a causa de la capacidad de razonar que tenemos en común, sino de la capacidad de abrirnos a los otros. La imaginación comprensiva y empática, que nos permite conocer cómo se ve el mundo desde el punto de vista de otras personas, es la que puede evitar defender principios o diseñar políticas comunes desde una imagen generalizada del otro76. La vía para alcanzar una mayor justicia global no ha de ser la construcción de teorías abstractas, sino la convergencia en lealtades comunes, la mutua identificación, la conformación de redes y espacios para la conversación y el intercambio que amplíen nuestro compromiso con exigencias morales comunes.
Las emociones o sentimientos que pueden ser relevantes para una justicia global (compasión, simpatía, capacidad de generar empatía con las experiencias ajenas e incorporarlas a la propia, ausencia de prejuicios, apertura y sensibilidad hacia otras culturas o modos de vida, lealtad, etc.) implican parcialidad, pero con los sentimientos de los otros, generando compromisos de alcance cada vez más ampliado. Ello supone que, puesto que es más fácil comprometerse emocionalmente con quienes se comparten experiencias comunes, el compromiso con el cosmopolitismo debe comenzar en experiencias transnacionales particulares y el compromiso de afianzarlas mediante la transformación mutua de los presupuestos de nuestros juicios morales. Quienes sostienen estas premisas no solo las consideran teóricamente más correctas sino, fundamentalmente, pragmáticamente más adecuadas.
3.3. Un universalismo revisado
Las revisiones contemporáneas del cosmopolitismo responden a la necesidad de repensarlo en la convergencia entre el universalismo y la diferencia. Son posiciones que buscan las posibilidades de un discurso universalista enfrentado a los principales desafíos que se le han formulado desde posturas críticas de la modernidad. En primer lugar, el universalismo ha sido puesto en entredicho por su tendencia a la homogeneidad y su incapacidad para hacer frente al cambio histórico, la diversidad sociocultural y el desacuerdo normativo. El nuevo cosmopolitismo argumenta, en cambio, que desde sus orígenes el sentido cosmopolita de universalidad ha respondido al reconocimiento de la diversidad y el desacuerdo que se hace evidente en momentos históricos de desintegración y crisis de las estructuras vigentes en los que el sentido de unidad es sustituido por un sentido de diversidad y cambio77. Entendido en este sentido, el cosmopolitismo universalista considera inconsistente la aspiración abstracta a la igualdad si no existe una preocupación y un respeto reales por lo que hace a cada uno diferente78. La propuesta de un universalismo contextual asume que el valor de la vida humana solo puede ser vivido y respetado en sus múltiples variaciones y particularidades. Pero, lejos del relativismo, la diferencia no se absolutiza ni se asume como inconmensurable, haciendo imposible el intercambio y encubriendo la indiferencia frente al otro detrás de la tolerancia a la diversidad.
En segundo lugar, el universalismo ha sido censurado como exaltación de valores supuestamente universales pero en esencia monoculturales. El cosmopolitismo universalista, como cualquier otra tradición cultural, étnica o nacional, se ha considerado una concepción particular sobre el mundo, no una visión desde ninguna parte o desde cualquier parte79. En este sentido, cualquier forma de cosmopolitismo es vista como un proceso particular, aunque potencialmente amplio, de producción cultural e interconexión social, no como un proceso trascendente80. Esta parcialidad del cosmopolitismo, además, se considera que ha sido instrumentalizada con fines políticos y económicos, encubriendo formas imperialistas de dominación y modelos económicos neoliberales que han producido enormes injusticias81.
Y, en tercer lugar, el universalismo se ha criticado por constituir un modelo normativo despreocupado de su traducción práctica. Es pensado fundamentalmente en su carácter conceptual más que político. La comprensión filosófica de lo universal en términos racionales ha sido históricamente compatible con la exclusión y la dominación políticas. El cosmopolitismo no debería quedarse en una idealización teórica, sino que debería servir para responder a los grandes retos normativos y prácticos de nuestra realidad compleja.