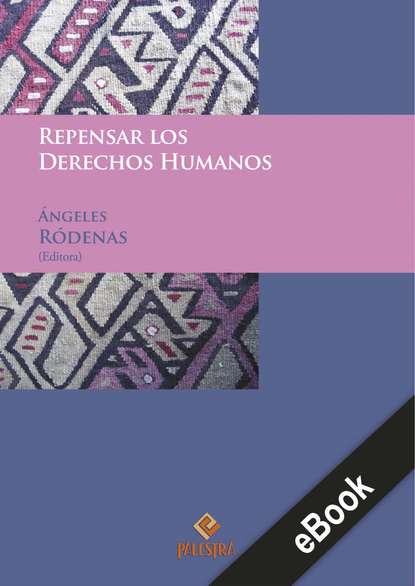- -
- 100%
- +
34 BREMS, Eva, Human Rights: Universality and Diversity, ob. cit., p. 10.
35 TWINING, William, General Jurisprudence, ob. cit., p. 131.
36 FORST, Rainer, “El derecho básico a la justificación: hacia una concepción constructivista de los derechos humanos”, Estudios Políticos, nº 26, 2005, pp. 27-59.
37 TODOROV, Tzvetan, Nosotros y los otros, ob. cit., p. 97.
38 Carol GOULD contrapone el universalismo abstracto a un universalismo concreto de base hegeliana y marxista en Globalizing Democracy and Human Rights, Cambridge, Cambridge University Press, 2004, pp. 52-65 y “A Social Ontology of Human Rights”, en CRUFT, R., LIOA, S. M. y RENZO, M. (eds.), Philosophical Foundations of Human Rights, Oxford, Oxford University Press, 2015, pp. 191-194.
39 BENHABIB, Seyla, “The Generalized and the Concrete Other: The Kolberg-Gilligan Controversy and Feminist Theory”, en Situating the Self: Gender, Community and Postmodernism in Contemporary Ethics, Nueva York, Routledge, 1992, pp. 148-177.
40 BADIOU, Alain, “La potencia de lo abierto: universalismo, diferencia e igualdad”, Archipiélago. Cuadernos de crítica de la cultura, nº 73-74, 2006, p. 24.
41 ALVAREZ MEDINA, Silvina, “Derechos humanos emergentes. Fundamentación, contenido y sujetos, desde una perspectiva de género”, en este mismo volumen: Repensar los derechos humanos, A. RÓDENAS (ed.), Palestra Editores, 2018.
42 BUTLER, Judith, “Reescinificación de lo universal: hegemonía y límites del formalismo”, en J. BUTLER, E. LACLAU y S. ŽIŽEK (eds.), Contingencia, hegemonía, universalidad. Diálogos contemporáneos en la izquierda, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2004, p. 42.
43 DOUZINAS, Costas, “El fin(al) de los derechos humanos”, Anuario de Derechos Humanos, Nueva Época, vol. 7, tomo 1, 2006, 309-340, p. 337.
44 Levinas escribió acerca de “la responsabilidad del uno-para-el-otro, a través de la cual, en lo concreto, los derechos humanos se manifiestan a la conciencia como derecho del otro y del que debo responder” (LEVINAS, Emmanuel, “Los derechos humanos y los derechos del otro”, en Fuera del sujeto, Madrid, Caparrós Editores, 1997, pp. 131-140).
45 ŽIŽEK, Slavoj, “Multiculturalismo, la lógica cultural del capitalismo multinacional”, en F. JAMESON y S. ŽIŽEK (eds.), Estudios culturales. Reflexiones sobre el multiculturalismo, Buenos Aires, Paidós, 2008, p. 186.
46 BALIBAR, Étienne, “Sobre el universalismo. Un debate con Alain Badiou”, disponible en http://eipcp.net/transversal/0607/balibar/es (última consulta 19/11/2017).
47 DE LUCAS, Javier, “Para una discusión de la nota de universalidad de los derechos”, ob. cit., pp. 281, 295.
48 BALIBAR, Etienne, “Sobre la política de los derechos humanos”, Derecho y Crítica Social, 2(2), 2016, pp. 131-150. El autor diferencia entre una “universalidad real”, una “universalidad de la ficción” y una “universalidad de un ideal” (BALIBAR, Étienne, “Los universales”, en É. BALIBAR, Violencias, identidades y civilidad. Para una cultura política global, Barcelona, Gedisa, 2006, pp. 155-186). El ideal lo identifica con su noción de “igualibertad” cuya universalidad se presenta como un esfuerzo o un conatus (BALIBAR, Étienne, “Sobre el universalismo”, ob. cit. p. 6).
49 TWINING, William, General Jurisprudence, ob. cit., p. 180.
50 BADIOU, Alain, “La potencia de lo abierto”, ob. cit., p. 32.
51 La misma concepción política y dinámica de los derechos que asumo inspira la propuesta de una concepción cooperativa de los derechos válida para la esfera global de IGLESIAS, Marisa, “¿Puede ser cosmopolita una concepción política de los derechos humanos?”, en este mismo volumen, y la propuesta de fundamentación de la prohibición de regresividad de AÑÓN, María José, “Derechos humanos y deberes: efectividad y prohibición de regresividad”, en este mismo volumen.
52 La distinción entre un cosmopolitismo extremo y uno moderado puede encontrarse en SCHEFFLER, Samuel, Boundaries and Allegiances, Oxford, Oxford University Press, 2001, pp. 115-119. El cosmopolitismo extremo es aquel para el que la moralidad cosmopolita es la única fuente de valor en el sentido de que otras exigencias morales se deben justificar por referencia a los principios y valores cosmopolitas.
53 Vid. HOLLINGER, David, “Not Universalists, Not Pluralists”, en S. Vertovec y R. Cohen (eds.), Conceiving Cosmopolitanism, Oxford, Oxford University Press, 2002, pp. 227-239; y FINE, Robert, Cosmopolitanism, Cambridge, Routledge, 2007.
54 DELANTY, Gerard, “La imaginación cosmopolita”, Revista CIDOB d’Afers Internacionals, 82-83, 2008, p. 37.
55 CALHOUN, Craig, “Belonging in the Cosmopolitan Imaginary”, ob. cit., p. 541.
56 Ibídem, p. 546.
57 Ibídem, p. 545.
58 SANTOS, Boaventura de Sousa, Descolonizar el saber, reinventar el poder, Montevideo, Trilce, 2010, pp. 46-47.
59 BHABHA, Homi, “Unsatisfied: Notes on Vernacular Cosmopolitanism”, en L. Garcia-Morena y P.C. Pfeifer (eds), Text and Nation, Londres, Camden House, 1996, p. 195. También habla de cosmopolitismo vernáculo DIOUF, Mamadou, “The Senegalese Murid Trade Diaspora and the Making of a Vernacular Cosmopolitanism”, Public Culture, 12(3), 2000, pp. 679-702.
60 WERBNER, Pnina, “Vernacular Cosmopolitanism”, Theory Culture & Society, 23(2-3), 2006, p. 497.
61 BRUBAKER, Rogers, “Neither individualism nor “groupism””, Ethnicities, vol 3(4), 2003, pp. 554-555.
62 Entre otros que podrían incluirse aquí, David Hollinger se refiere a Kwame Anthony Appiah, Seyla Benhabib, Rogers Brubaker, Amy Gutmann, John Lie y Rogers Smith en HOLLINGER, David, “From Identity to Solidarity”, Daedalus, 2006, p. 30.
63 APPIAH, Kwame Appiah, La ética de la identidad, Buenos Aires, Katz, 2007, p. 380.
64 Ibídem, pp. 324-328.
65 Ibídem, p. 335. Del mismo autor, en Cosmopolitismo, ob. cit., pp. 18-19.
66 BENHABIB, Seyla, “The Philosophical Foundations of Cosmopolitan Norms”, en R. Post (ed.). Another Cosmopolitanism, Oxford, Oxford University Press, 2006, p. 20. Como afirma David Depew, el cosmopolitismo como ideal positivo genera antinomias que socavan su coherencia interna, pero como ideal crítico esas dificultades desaparecen en gran parte en su sentido negativo que aspira a bloquear una falsa totalización (DEPEW, David J., “Narrativism, Cosmopolitanism, and Historical Epistemology”, Clio, 14:4, 1985, pp. 357-378 p. 375, citado en BENHABIB, Seyla, Dignity in Adversity, ob. cit.).
67 BALIBAR, Etienne, “Sobre la política de los derechos humanos”, ob. cit., p. 133.
68 BALIBAR, Etienne, “Sobre el universalismo”, ob. cit.
69 SANTOS, Boaventura de Sousa, “Hacia una concepción multicultural de los derechos humanos”, El otro Derecho, 28, 2002, p. 68.
70 En Cosmopolitismo, ob. cit., p. 20.
71 BECK, Ulrich, Poder y contrapoder en la era global, Barcelona, Paidós, 2004, p. 70.
72 HUME, David, Investigación sobre los principios de la moral, Buenos Aires, Aguilar, 1968, p.167.
73 MOUFFE, Chantal, En torno a lo político, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2007, p. 35.
74 En Mouffe porque supone la instauración hegemónica de un orden universal que impide la confrontación de proyectos.
75 JEFFERY, Renée, “Reason, emotion, and the problema of world poverty: moral sentiment theory and international ethics”, International Theory, 3:1, 2011, p. 172. Appiah afirma que “el cosmopolitismo sin modificaciones —tomado como una suerte de rígida abjuración de la parcialidad, como la renuncia a toda lealtad local— suena a venta agresiva. No nos llega demasiado al corazón” (En La ética de la identidad, ob. cit., p. 318).
76 NUSSBAUM, Martha. La nueva intolerancia religiosa. Cómo superar la política del miedo en una época de inseguridad, Barcelona, Paidós, 2012, pp. 175 y ss.
77 CHERNILO, Daniel, “Cosmopolitanism and the question of universalism”, ob. cit., p. 51.
78 Entendido como una homogeneidad abstracta, el universalismo contiene impulsos contradictorios: obliga a respetar al otro como igual, pero sin contener ninguna exigencia de sentir cierta curiosidad por la alteridad de los demás. No es la alteridad, sino la semejanza de los demás, la que determina la relación de nosotros con los demás. “Antes al contrario, la particularidad de los demás se sacrifica a la transformación de la igualdad universal” (BECK, Ulrich, La mirada cosmopolita o la guerra es la paz, Barcelona, Paidós, 2005, p. 72). En esta concepción universalista, la oposición entre nosotros y los otros no se utiliza como premisa para el diálogo sino para reforzar la integración de lo igual; se produce la igualación a través de la asimilación.
79 Santos habla de “globalización exitosa de un localismo dado” en Sociología jurídica crítica. Para un nuevo sentido común en el Derecho, Madrid, Trotta, 2009, p. 308.
80 CALHOUN, Craig, “Belonging in the Cosmopolitan Imaginary”, ob. cit., p. 544.
81 Han sido influyentes, en este sentido, las críticas de autores como DOUZINAS, Costa, Human Rights and Empire: The Political Philosophy of Cosmopolitanism, Nueva York, Routledge-Cavendish, 2007 o ZOLO, Danilo, Cosmópolis. Perspectiva y riesgo de un gobierno mundial, Barcelona, Paidós, 1997.
82 APPIAH, Kwame A., La ética de la identidad, ob. cit., p. 320.
83 El cosmopolitismo social o la mirada cosmopolita de Ulrich Beck suponen ese momento reflexivo, de consciencia global de la necesidad de abrirse a la alteridad de forma emancipadora. No aspira a un consenso armónico universal, sino que es un proceso dialéctico y abierto a la diferencia y al conflicto (vid. La mirada cosmopolita o la guerra es la paz, ob. cit.).
84 El universalismo reside en la capacidad real de cualquier sujeto de pensar en él más allá de sí mismo y como miembro de una especie humana común (CHERNILO, Daniel, “Cosmopolitanism and the question of universalism”, ob. cit., p. 57).
85 BENHABIB, Seyla, Dignity in Adversity. Human Rights in Turbulent Times, Cambridge, Polity Press, 2011.
86 MALCOMSON, Scott, “The Varieties of Cosmopolitan Experience”, en P. Cheah y B. Robbins (comps.), Cosmopolitics. Thinking and Feeling Beyond the Nation, Minnesota, University of Minnesota Press, 1998, pp. 233-245.
87 MIGNOLO, Walter D., “The Many Faces of Cosmopolis: Border Thinking and Critical Cosmopolitanism”, Public Culture, 12, 3, 2000, p. 744.
88 MENDIETA, Eduardo, Global Fragments: Globalizations, Latinamericanisms, and Critical Theory, Albany, State University of New York Press, 2007, p. 11.
89 MENDIETA, Eduardo, “From Imperial to Dialogical Cosmopolitanism”, Ethics & Global Politics, vol. 2, nº 3, 2009, p. 254.
90 Seyla BENHABIB ha venido desarrollando este concepto de “iteraciones democráticas” desde que lo formulara por primera vez en Las reivindicaciones de la cultura: Igualdad y diversidad en la era global, Buenos Aires, Katz, 2006 y lo desarrollara en Los derechos de los otros, cit. y en R. POST (ed.), Another Cosmopolitanism, Oxford University Press, Oxford, 2006.
91 BENHABIB, Seyla, “Democratic Exclusions and Democratic Iterations Dilemmas of ‘Just Membership’ and Prospects of Cosmopolitan Federalism”, European Journal of Political Theory, 6(4), 2007, p. 447.
92 “Es sólo cuando nuevos grupos reclaman que pertenecen al círculo de destinatarios de un derecho del que habían sido excluidos en su articulación inicial cuando llegamos a comprender cuán fundamental es la limitación de cualquier pretensión acerca de derechos en una tradición constitucional así como su validez más allá de ese contexto” (BENHABIB, Seyla, “Democratic Iterations. The Local, the National, and the Global”, ob. cit., p. 60). Frente a las críticas de Saladin Meckled-García a esta idea de Benhabib por anteponer la democracia a los derechos humanos como fuente de legitimidad (“What comes first: Democracy or Human Rights?, Critical Review of International Social and Political Philosophy, 17: 6, 2014, pp. 681-688), Benhabib argumenta que la tesis de que puede existir un rango legítimo de variación entre las democracias en la interpretación de las normas de derechos humanos no implica aceptar que estos no tengan un contenido normativo más allá de la suma total de iteraciones democráticas diversas a las que dan lugar. Mediante los procesos de interpretación y ajuste recursivo mutuos, el principio y las prácticas que lo invocan para justificarse se expanden y enriquecen (“Defending a Cosmopolitanism without illusions. Reply to my critics”, Critical Review of International Social and Political Philosophy, 17: 6, 2014, pp. 697-715).
93 FERNÁNDEZ RUIZ-GÁLVEZ, Mª Encarnación, “Derechos humanos: del universalismo abstracto a la universalidad concreta”, Persona y Derecho, 41, 1999, p. 60.
94 BOSNIAK, Linda, “Citizenship Denationalized (The State of Citizenship Symposium)”, Indiana Journal of Global Legal Studies, 7 (2), 2000, p. 450.
95 Vid. VELASCO, Juan Carlos, El azar de las fronteras, México, Fondo de Cultura Económica, 2016, pp. 109-131; y SASSEN, Saskia, Territory, Authority, Rights: From Medieval to Global Assemblages, Princeton, Princeton University Press, 2006, p. 302.
Dignidad humana ¿un caballo de troya en
el territorio de los derechos humanos?
Elena Beltrán*
I. INTRODUCCIÓN
La apelación a la dignidad humana está muy presente en el lenguaje jurídico y es inevitable cuando se habla de derechos humanos. Este trabajo es una aproximación a un tema muy complejo y sobre el que existe una bibliografía inabarcable. Es también una toma de contacto con textos jurídicos y con tratamientos filosóficos de diversa índole. La pregunta del título sirve, además, para poner en marcha otras cuestiones. Me interesa la utilización de la dignidad humana en los textos legales y en las construcciones jurisprudenciales, y me interesa especialmente porque es cada vez más frecuente su uso hasta el punto de convertirse en lo que podría considerase como una presencia obsesiva1.
Es inevitable por tanto explorar el porqué de esa presencia. El reconocimiento de los derechos humanos se plasma en los textos constitucionales y en los tratados y convenios internacionales. Los derechos humanos denominados fundamentales gozan de una protección reforzada que nos hace pensar en la existencia de un “coto vedado” a la intervención de todos aquellos que pretendan violarlos o limitarlos2. Con una única excepción, cada vez menos excepcional, en aquellas situaciones que atentan o que desafían la dignidad humana, al menos eso parece desprenderse de textos legales y de construcciones jurisprudenciales. La dignidad humana goza de un prestigio que le permite actuar como una especie de carta de triunfo que a la vez es un comodín porque es difícil situarse en una posición contraria o crítica con esta idea, aunque desde algunas construcciones de jurisprudencia constitucional se comience a cuestionar3.
El innegable atractivo de la idea de dignidad humana me sedujo inicialmente y me impulso a buscar las aproximaciones contemporáneas a la dignidad humana que me parecían más adecuadas y sugerentes, algunas reflejadas en este texto. Pero a la vez que profundizaba en autores que defienden a la dignidad humana como un valor esencial e incuestionable, los textos legales y las interpretaciones jurisprudenciales me presentaban una construcción de la dignidad humana como un valor cada vez más promocionado para servir de coartada a cambios y restricciones no consensuadas en las interpretaciones de los derechos y libertades fundamentales.
Y así poco a poco se hacían muy presentes las dos caras de la dignidad humana que aparecen una y otra vez cuando se aborda el tema. De un lado, la dignidad como autonomía, como empoderamiento, como manifestación ineludible de la agencia moral de los seres humanos y de sus derechos individuales más irrenunciables. De otro lado, la idea de dignidad como manifestación de humanidad, pero ya no de humanidad como manifestación de la agencia moral individual, sino como reflejo de la unidad de una especie humana que no atañe a los seres humanos de uno en uno sino a la humanidad como un colectivo que es mucho más que cada individuo y que por ello puede justificar las constricciones de cualquier tipo a la agencia moral individual.
En cualquier aproximación a este tema es inevitable revisar las construcciones filosóficas y también religiosas en torno a la dignidad humana, las más clásicas y algunas contemporáneas, y ver, aunque sea de un modo superficial, las conexiones y diferencias entre el pasado y la actualidad para comprobar las variaciones en el modo de entender una misma palabra que se va convirtiendo poco a poco en una palabra talismán sin que acabemos de saber del todo lo que significa, o tal vez por eso mismo.
Empezaré por una mención de textos y de jurisprudencia para hacer, a continuación, una breve alusión a algunas concepciones de dignidad humana. Me detendré un poco más en una propuesta reciente porque me interesan ciertos aspectos de la misma, sobre todo, su vinculación con la idea de igualdad. También veré cómo se puede cuestionar esta propuesta. Finalmente, volveré a algunos de los casos mencionados en el primer momento y plantearé algunas cuestiones en torno a los mismos y al papel que desempeña la dignidad humana.
II. BREVE Y MUY INCOMPLETA RELACIÓN DE TEXTOS4
Es frecuente la aparición de la dignidad humana como un valor fundamental en los sistemas legales y es todavía más frecuente la alusión a esta idea en las declaraciones y convenios internacionales. Es obligado mencionar en este punto la Declaración Universal de Derechos Humanos (dudh) de Naciones Unidas de 1948 y sus convenios asociados, el Convenio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Convenio de Derechos Civiles y Políticos, ambos de 1966. En el preámbulo de cada uno de estos instrumentos encontramos que “el reconocimiento de la dignidad inherente y de los derechos iguales e inalienables de los miembros de la familia humana es el fundamento de la libertad, la justicia y la paz en el mundo”; y en el muy conocido artículo 1 de la dudh, que “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”; pero también aparece esta idea en el artículo 22 con respecto a los derechos a la seguridad social y a los derechos económicos sociales y culturales que permiten el libre desarrollo de la personalidad; o en el artículo 23.3 en cuanto al derecho a una remuneración suficiente. En los convenios se puede destacar el artículo 13 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre educación y el pleno desarrollo de la personalidad y sentido de la dignidad; y el artículo 10 del Pacto internacional de los Derechos Políticos y Sociales acerca del tratamiento respetuoso con la dignidad inherente del ser humano.
La Unesco subraya la necesidad de respetar la dignidad humana cuando en 2005 proclama en la Declaración Universal de Derechos Humanos y Bioética en su artículo 2 d) al señalar que los objetivos de la declaración
“son reconocer la importancia de la libertad de investigación científica y las repercusiones beneficiosas del desarrollo científico y tecnológico, destacando al mismo tiempo la necesidad de que esa investigación y los consiguientes adelantos se realicen en el marco de los principios éticos enunciados en esta Declaración y respeten la dignidad humana, los derechos humanos y las libertades fundamentales”.
En los convenios y pactos europeos, como el Convenio Europeo de Derechos Humanos, sorprendentemente, la idea de dignidad humana solo aparece mencionada con tales palabras cuando se refiere a la abolición de la pena de muerte, aunque algunos afirmen que la idea está implícita en los textos5.
Si en el Convenio Europeo de Derechos Humanos no aparece mencionada la dignidad humana, si aparece profusamente en la Convención de Derechos Humanos y Biomedicina (en el boe aparece como Convenio para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano con respecto a las aplicaciones de la Biología y de la Medicina, conocido como Convenio de Oviedo, 1997, ratificado por España en 1999) cuyo artículo 1 declara que las partes firmantes “deben proteger la dignidad e identidad de todos los seres humanos”. En los Informes previos aparece claramente expuesto que la dignidad humana constituye el valor esencial que sostiene el Convenio, la base de todos los demás. Esta insistencia, sin que haya elementos para deducir que se hace el mismo énfasis en una idea de consentimiento, hace pensar en un despliegue en el que la dignidad humana es el motivo para declarar la protección a la vida humana desde el momento mismo de la concepción (incluyendo a los embriones) y para trazar el límite a decisiones que podrían considerarse individuales en principio, pero que puede estimarse que perjudican la dignidad de la persona que las toma o a la conciencia colectiva de la comunidad.
La Declaración de la onu de 2005 sobre clonación humana deja muy claro que “Los Estados miembros habrán de prohibir todas las formas de la clonación humana que sean incompatibles con la dignidad humana y la protección de la vida humana” (b); o que “Los Estados miembros habrán de adoptar además las medidas necesarias a fin de prohibir las técnicas de ingeniería genética que puedan ser contrarias a la dignidad humana” (c). 6
La presencia de la dignidad humana eclosiona en todo su esplendor en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en donde aparece la dignidad en el preámbulo como un valor indivisible y universal, el primero, seguido de la libertad, la igualdad y la solidaridad. El título I de la Carta aparece bajo el epígrafe “Dignidad” y agrupa cinco artículos de los cuales el artículo 1, “Dignidad Humana”, nos dice que “la dignidad humana es inviolable. Será respetada y protegida”. Los otros artículos de este título van encabezados por los epígrafes “derecho a la vida”; “derecho a la integridad de la persona”; “prohibición de la tortura o de las penas o los tratos inhumanos o degradantes”; “prohibición de la esclavitud y del trabajo forzado”7.
En cuanto a las apariciones de la idea de dignidad humana en las Constituciones, solo mencionaré, como muestra del papel que desempeña en algunos casos, las muy conocidas alusiones contenidas en la Ley Fundamental Alemana: “La dignidad humana es intangible. Respetarla y protegerla es obligación de todo poder público” (art. 1.1). Luego veremos algunas aplicaciones de este artículo.
En la Constitución española aparece la dignidad en el artículo 10.1: “La dignidad de la persona, los derechos humanos que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son el fundamento del orden político y de la paz social”.
III. ALGUNOS CASOS DE JURISPRUDENCIAS NACIONALES E INTERNACIONALES
Con respecto a la jurisprudencia desarrollada a partir de los tratados internacionales, hay que destacar la jurisprudencia de Estrasburgo. Pese a que, como ya se ha dicho, la cedh no menciona en su texto la idea de dignidad humana, deja claro que la idea de dignidad está implicada en el régimen de protección del Convenio: “su verdadera esencia es el respeto por la dignidad humana y por la libertad humana”8.
Una curiosa manera de interpretar ese respeto lo vemos precisamente en el caso del que procede esta cita, el caso Pretty, que consistía en la apelación de una demandante británica, seriamente impedida a causa de una enfermedad degenerativa, pero capaz de tomar decisiones, que no quería seguir viviendo y quería morir, pero no podía hacerlo sin ayuda debido a su enfermedad; pedía que su marido, su principal cuidador, no fuese condenado si le prestaba asistencia. En Reino Unido le deniegan la posibilidad y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos confirma este veredicto al negar que haya infracción de los derechos protegidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, al tiempo que declara conforme con el mismo el artículo 2.1 del Acta de Suicidio de 1961. Entienden los jueces europeos que los artículos 2, 3, 8, 9, y 14 del cedh no son violados cuando los tribunales británicos niegan su consentimiento para que a esta mujer le sea prestada una ayuda para morir pese a reconocer su sufrimiento y la devastación que la enfermedad le causaba.
Un caso diferente ante Tribunal Europeo de Derechos Humanos es el caso KA y AD v. Bélgica de 2005. Una vez más se presenta ante el Tribunal un caso relacionado con prácticas sadomasoquistas9; prácticas, en esta ocasión, especialmente violentas y dolorosas (descritas con detalle en la sentencia a partir de una filmación obtenida en un registro) entre personas adultas y que parecen consentir y de las que, se dice, no dejaron secuelas en la víctima salvo algunas pequeñas cicatrices. Ninguno de los implicados interpone demanda alguna para que se inicie el caso en los tribunales belgas. Ante el tedh se personan dos demandantes, un magistrado (la víctima es su mujer) y un médico, que piden al Tribunal un pronunciamiento acerca de la violación del artículo 8 del cedh. El tedh parte de las sentencias nacionales previas al afirmar que “el derecho a involucrarse en relaciones sexuales deriva del derecho de cada uno a disponer de su cuerpo, una parte de una noción de autonomía personal”. Asume que el consentimiento es relevante en este tipo de prácticas y por tanto el derecho Penal no ha de inmiscuirse salvo casos especiales. Esa parece ser la situación en este caso, ya que a partir de las filmaciones existen dudas acerca del consentimiento en un momento dado de una de las participantes. Son estas dudas las que permiten que el Tribunal se pronuncie considerando que no existe violación del artículo 8 del cedh. La apelación a la dignidad humana por parte de los tribunales nacionales en este caso va siempre asociada al respeto a la moralidad pública o en algún caso a la dignidad de la función a desempeñar, como cuando mencionan al magistrado involucrado.