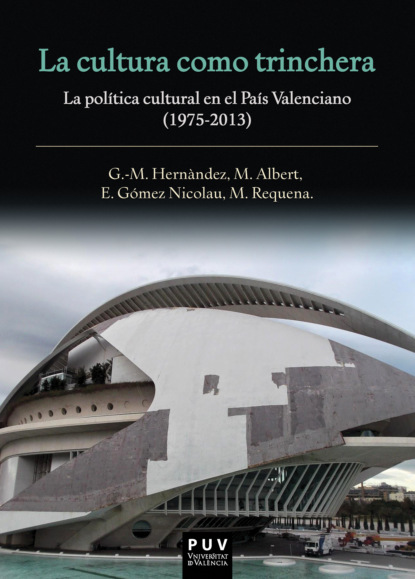- -
- 100%
- +
Durante estos años, y paralelamente a la ascensión de las grandes fiestas valencianas (en especial la de las Fallas) como expresión ritual de la identidad valenciana, apareció lo que se ha dado en llamar el «valencianismo temperamental», que alude a una «vivencia prepolítica que imagina la existencia de lazos presociales más decisivos, más auténticos y profundos que los vínculos de la estructura social» (Ariño, 1992), y que se expresa en la creencia en un «temperamento valenciano», de tipo popular, étnico y comunitario, horizontal y unitario, que afirma, a modo de religión civil, la diferencia esencial cultural valenciana, manifestada especialmente en sus fiestas populares. Por ello Ariño (1992) señala que las Fallas, que eclosionan como fiesta grande valenciana en la época de la Segunda República, se convirtieron ya entonces en una auténtica liturgia civil del valencianismo (temperamental o sentimental). Este sentido de pertenencia o valencianía, funcional en principio al regionalismo, estará también disponible para explotaciones de tipo nacionalista, si bien históricamente se vinculará al proyecto nacional español, marcando la especificidad valenciana.
En 1932, la preocupación por normalizar la lengua y cultura propias exigía la unificación ortográfica con el catalán del resto de territorios catalanohablantes, y por ello se firmaron en Castelló de la Plana las conocidas como Normes de Castelló, que desde entonces fijaría el estándar del valenciano-catalán en el País Valenciano, en coherencia lingüística con las normas fabrianas defendidas por el Institut d’Estudis Catalans. La lista de los firmantes de las Normas ya nos indican las principales instituciones culturales valencianas del momento: fueron la Societat Castellonenca de Cultura, el Centre de Cultura Valenciana, el Seminari de Filologia de la Universidad de Valencia, Lo Rat Penat, Unió Valencianista, Agrupació Valencianista Republicana, Centre d’Actuació Valencianista, Agrupació Valencianista Escolar, Centre Valencianista d’Alcoi, Centre Valencianista de Bocairent, Centre Valencianista de Cocentaina, Juventud Valencianista Republicana de Manises, L’Estel y El Camí. Las Normas también estaban firmadas por lo más granado de la intelectualidad valencianista.
Debe señalarse que justo cuando el valencianismo nacionalista intentaba aumentar su presencia se produjo la primera manifestación explícita del anticatalanismo valenciano, que jugaría un papel tan importante a partir de los tiempos de la transición a la democracia.10 En 1932 apareció el libro El perill català (El peligro catalán), de Josep Maria Bayarri, que se mostraba contrario a la unidad de la lengua valenciano-catalana, a la unificación ortográfica y a la denominación de «País Valenciano». A su vez, la revista Acció se postuló como la portadora de un nacionalismo conservador y antirrepublicano. El republicanismo blasquista (por la alusión a su fundador, el prestigioso escritor Vicente Blasco Ibáñez), de gran implantación en Valencia, también destacaba por su anticatalanismo, de modo que ya durante la Segunda República se escenificó el conflicto entre el regionalismo anticatalanista y el nacionalismo valencianista progresista (y en gran medida catalanófilo), un conflicto sobre la identidad valenciana que se reeditaría a gran escala a partir del final del régimen franquista, influyendo de pleno en las políticas culturales del País Valenciano.
En este contexto también se hizo un esfuerzo por promover la normalización pedagógica valenciana, y así, la Agrupació Valencianista Escolar, fundada en 1932, asumió un marcado carácter universitario y organizó la Universitat Popular Valencianista, donde se impartían cursos de lengua y literatura, geografía e historia del País Valenciano, disciplinas incorporadas a los planes oficiales de estudio de la Universidad de Valencia, que iba de la mano de una revisión crítica del régimen universitario centralista. Para completar la acción se iniciaron, también en 1932, las Setmanes Culturals Valencianistes. Paralelamente se fomentó el arte y literatura populares, con el telón de fondo de la reivindicación de un Estatuto de Autonomía para el País Valenciano, que finalmente truncó el estallido de la Guerra Civil.
En 1934 la revista valencianista La República de les Lletres publicó los que deberían ser los objetivos de una nueva política cultural para el País Valenciano, que se resumiría en seis grandes puntos: el primero era el reconocimiento de la unidad del idioma, respetando la autoridad en el terreno ortográfico del Institut d’Estudis Catalans, y solicitando el ingreso de una representación valenciana en él; el segundo consistía en promover la creación de un Institut d’Estudis Valencians, independiente de la Universidad y sin intromisión estatal; el tercero era la solicitud de una cátedra de lengua catalana-valenciana en la Universidad de Valencia, de la que debía ser responsable Carles Salvador, uno de los mayores poetas y lingüistas valencianos; el cuarto era el reconocimiento del derecho a recibir educación en lengua materna, posibilitado por la declaración de cooficialidad del castellano y del valenciano; el quinto punto señalaba la necesidad de responsabilizar al escritor valenciano en la tarea de normalizar el idioma como lengua cultural nacional; el sexto y último punto proponía conmemorar el 9 de octubre de 1238, fecha de la conquista cristiana de Valencia, como fiesta nacional valenciana, y el intento de preparar el VII Centenario de la fundación del País Valenciano el 9 de octubre de 1938. Para ello se proponía la organización de un Congrés de la Llengua, la creación de la Biblioteca de València, la restauración del monasterio de Santa Maria del Puig como lugar referencial de la nación valenciana, la formación del Museo de la Cerámica y la finalización de las obras de restauración del Palau de la Generalitat, además de organizar una Conferència Econòmica del País Valencià, actividades todas ellas que constituían un plan de trabajo intenso para la minoría intelectual valencianista en sus esfuerzos culturales. Simultáneamente, revistas como Proa o Nueva Cultura, esta última síntesis de planteamientos marxistas y nacionalistas, serán puntales esenciales de los intentos por plantear una política cultural valencianista para el País Valenciano.
Como también han enfatizado Aznar Soler y Blasco (1985: 95), el inicio de la Guerra Civil supuso una interrupción de la tendencia a la «normalización» cultural. A partir del 18 de julio de 1936 dio comienzo una fase de «defensa de la cultura», de manera que
la política republicana se impregna de un sentido gramsciano por lo que respecta a la lucha de valores humanos que se debaten en la guerra, donde la interpretación de la lucha popular como crisol forja las raíces de una nueva cultura, humanista y revolucionaria, dentro de la perspectiva del desarrollo de una sociedad socialista en la cual la cultura ya no será una cultura de clase, patrimonio exclusivo de la clase dominante, sino cultura socialista vinculada a los intereses de las clases populares.
Se trataba, pues, de oponer una nueva cultura, cultura popular y cultura socialista, a la cultura burguesa en descomposición, capitalista y fascista. En este marco, el intelectual nacionalista y antifascista aparece como comprometido con el destino de la República agredida, y concibe la cultura como un arma en la lucha contra el fascismo, por la libertad de los pueblos y por la defensa misma de la cultura.
Valencia se convirtió en capital provisional de la Segunda República entre el 27 de noviembre de 1936 y el 30 de octubre de 1937, y el valencianismo cultural intervino en las instituciones allá donde tenía representación oficial, desde donde intentó desarrollar una política cultural específica. Así se generó una cierta base institucional, como fue la Conselleria de Cultura del Consell Provincial Valencià (la antigua Diputación Provincial).11 Esta nueva Conselleria de Cultura, lejano antecedente de la que aparecería en los tiempos de la transición a la democracia, estaba controlada por el valencianismo de izquierdas, y fue la responsable de crear la que tenía que ser la institución cultural valenciana más importante, el Institut d’Estudis Valencians (IEV). Éste representaba la alternativa de organización de un trabajo intelectual colectivo que fundamentara sobre bases orgánicas la actividad cultural valenciana, pese a los tiempos de guerra y revolución que corrían. El 9 de febrero de 1937 un decreto del Consell Provincial creaba el IEV, que estaba dividido en cuatro secciones (Histórico-Arqueológica, Filológica, Ciencias y Estudios Económicos) y adscrita a la Sección Filológica se creaba la Biblioteca Nacional del País Valencià, también lejano antecedente de la moderna Biblioteca Valenciana, que contaría con los fondos bibliográficos de la antigua Diputación. También se había de crear un Museo de Prehistoria adscrito al IEV, perteneciente al Servicio de Investigaciones Prehistóricas. A su vez se creaba un Centre d’Estudis Econòmics Valencians, adscrito a la Sección de Estudios Económicos, con intervención de la Universidad de Valencia, el cual organizó el Arxiu General del Regne de València. Además se creaba un Centre d’Estudis Històrics del País Valencià, una Escola Model Valenciana y una Junta de Monuments Nacionals del País Valencià. Cada sección del IEV tenía un presidente, un secretario y tres vocales. Por su parte, el IEV contaba con un presidente, un secretario general y un tesorero, siendo el presidente último el conseller de Cultura del Consell Provincial Valencià. Asimismo, el Consell Provincial Valencià llegó a crear el Museu de Ciències Naturals, que estaría bajo la dirección de la sección de Ciencias del IEV. El conseller de Cultura Francesc Bosch i Morata fue el máximo artífice la ambiciosa infraestructura cultural valencianista, asociada de alguna manera a la creación del IEV.
Las peculiares circunstancias de la Guerra Civil posibilitaron también determinados hitos culturales, como la constitución en 1936 de la Aliança d’Intel·lectuals per a la Defensa de la Cultura de València, organización unitaria de la intelligentsia valenciana antifascista, o la celebración en Valencia en 1937 del II Congreso Internacional de Escritores Antifascistas (el primero se celebró en París en 1935), donde hubo por vez primera una representación del País Valenciano que defendió en una ponencia la necesaria articulación entre la defensa de una cultura universal y de una cultura nacional valenciana. Otras iniciativas culturales destacadas fueron la creación de la Casa de la Cultura de Valencia en noviembre de 1936, para acoger a los intelectuales españoles desplazados desde Madrid a Valencia, la convocatoria de los Premis Musicals del País Valencià (1937), la Exposición del Libro Antifascista (1937) o el solemne acto de celebración del VII Centenari de la Fundació del País Valencià, en el Teatro Principal de Valencia el 9 de octubre de 1938.
El comienzo de la Guerra Civil hizo que numerosas entidades culturales se pusieran claramente al servicio de la causa de la Segunda República. Algunas, históricamente en manos más o menos conservadoras, pasaron a tener directivas valencianistas de izquierdas, como fue el caso de Lo Rat Penat y el Ateneo Mercantil (este último convertido en Ateneu Popular). Por otra parte también estaba el Centre de Cultura Valenciana, creado por la Diputación de Valencia en 1915, que sostenía un concepto elitista de cultura, y estaba caracterizado por un talante académico conservador. Otras instituciones semejantes que también colaboraron fueron la Societat Castellonenca de Cultura y el Círculo de Bellas Artes de Valencia.
Dentro del valencianismo cultural todavía subsistía una diferencia entre el más culto y el más popular, aunque en el contexto bélico y revolucionario se intentó la síntesis de ambos. Así, se produjo una creciente convergencia entre los intelectuales valencianistas con los marxistas, teniendo la cuestión nacional valenciana de fondo, e incluso se manifestó por parte de algunos intelectuales un proyecto futuro de unificación con Cataluña y las Islas Baleares, antecedente de la moderna construcción política de los Països Catalans. Por ello la mayor preocupación del valencianismo cultural durante la Guerra Civil fue la defensa de la lengua propia, especialmente desde el Consell Provincial de València con su Conselleria de Cultura, que sin embargo tenía mínimas dotaciones, frente a la política del Ministerio de Instrucción Pública, que solo tardíamente (hacia 1938) se ocupó de la normalización lingüística del valenciano-catalán en el País Valenciano.
Pese a la gran cantidad de iniciativas y proyectos emanados del valencianismo cultural durante la Guerra Civil, las circunstancias del momento redujeron en gran medida los recursos humanos y materiales para la puesta en práctica de la política cultural valencianista, que merece tal nombre por su coherencia interna y sus propósitos específicos (potenciar una recuperación cultural valenciana en clave nacionalista y revolucionaria) (Aznar Soler y Blasco, 1985). Además, el proceso de centralización experimentado por el sitiado Gobierno de la República, como estrategia para la victoria bélica, todavía dificultó más el proyecto cultural valencianista, al margen de que también existían sensibilidades mayoritarias no muy proclives al valencianismo, como era el caso del anarquismo o de gran parte del republicanismo. Como afirman los autores:
El más fuerte impedimento para la extensión del valencianismo cultural fue, obviamente, la falta de poder efectivo del valencianismo, tanto en la esfera política como en el de la cultura, carencia que comportaba una total insuficiencia económica (p. 235).
2.3El franquismo y la cultura valenciana
La instauración del nuevo Estado franquista, al igual que sucedió en Cataluña y Baleares, que vieron erradicados sus derechos como nacionalidad histórica, «implantó una idea de regionalismo empobrecedor y sumiso, caracterizado como la promoción de las manifestaciones culturales folklóricas y la castellanización» (Sevillano, 2008: 150). La cultura valenciana fue presentada como parte de la empresa de la forja de la nación y de la cultura española. Pero, a diferencia de Cataluña y Baleares, las autoridades franquistas no suprimieron totalmente las entidades culturales regionalistas, que continuaron su actividad, caso de Lo Rat Penat o el Centre de Cultura Valenciana. Además, y pese a la ingente política de castellanización cultural y lingüística, las restricciones al uso del valenciano no fueron tan estrictas y sistemáticas como las impuestas en Cataluña. Esta cierta tolerancia se produjo a resultas de la convicción de que la lengua no era un medio de reivindicación nacionalista en el País Valenciano, donde ya se ha visto que el nacionalismo era minoritario respecto a una identidad mayoritaria regionalista forjada en tiempos de la Renaixença. Este hecho posibilitó que, aunque el valencianismo quedara reducido al ámbito familiar, también se reflejara en actos públicos como los Juegos Florales, los actos festivos (como en la fiesta de las Fallas) o en algunas publicaciones festivas y culturales (caso de Pensat i Fet, de temática fallera). Pese a todo, las limitaciones fueron muy serias.
Según Mira (1997), la victoria franquista supuso el regreso del bloque social hegemónico en la Restauración, el mismo que había propiciado la construcción de la identidad regionalista valenciana dominante. Pero, además, la etapa franquista supuso, por primera vez,
la ruptura parcial de la inèrcia ètnica que fins aleshores havia mantingut quasi inalterada la valencianitat de les classes populars: el castellà arriba activament fins els darrers racons i s’imposa cada vegada més com a llengua de relació urbana, la pressió ideològica i social castellanitzadora arriba al punt més alt, la immigració acabarà submergint les perifèries urbanes, i un folklore «nacional» espanyol pràcticament oficialitzat s’imposa ràpidament sobre les formes tradicionals i pròpies de la cultura popular (p. 208).
Efectivamente, los referentes culturales generacionales que se imponen a través de las nuevas industrias culturales (radio, cine y televisión) durante el franquismo, lo hacen desde la visión dominante de la españolidad y la identidad nacional española, aumentando, por tanto, el abismo entre la potencia institucional de la cultura en castellano y española y la debilidad en este aspecto de las culturas y lenguas periféricas, desprovistas de cualquier espacio público propio de promoción y difusión (Ariño, Castelló, Hernàndez y Llopis, 2006). Este desajuste, especialmente visible en el caso del País Valenciano, será uno de los aspectos básicos a tener en cuenta a la hora de abordar la puesta en marcha de las políticas culturales a partir de la transición a la democracia.
Como ha subrayado Baldó (1990b), el franquismo no dejó la cultura «a su aire», como a veces se ha afirmado, sino que intervino en ella a fondo. La dominación política se había de servir de la ideológica y la política cultural era el instrumento, mediante una orientación, respecto a los últimos tiempos de la Segunda República, claramente reaccionaria. De manera que el modelo cultural que impuso la dictadura franquista respondía perfectamente a las necesidades de dominio del bloque social vencedor. En este sentido,
la política cultural del franquisme desenvolupa dos mecanismes: el primer és coercitiu i actua contra les manifestacions culturals que poden perjudicar l’hegemonia ideològica: l’altre, pel contrari, promou aquelles expressions culturals que estan d’acord amb el fonament de l’Estat (p. 402).
Como consecuencia se impuso el silencio, la censura y la persecución de la cultura crítica, disconforme o alternativa a la oficial del régimen, razón por la cual el erm (yermo) sustituyó la fértil creatividad de las décadas anteriores y la concepción unitaria de la cultura acabó con cualquier veleidad de pluralismo cultural considerado «disolvente» de la sacrosanta unidad española. Por ello se impusieron el conservadurismo y el nacionalcatolicismo con ribetes fascistizantes, que sólo empezarían a quebrarse en el período del llamado desarrollismo, cuando tanto el acelerado desarrollo económico como la consiguiente apertura de costumbres minaron progresivamente las bases sociales y culturales de la dictadura.
Por otra parte, y en el marco de las fiestas populares, tan instrumentalizadas por el régimen franquista (Hernàndez, 1996), a imitación de sus regímenes totalitarios europeos, el ya mencionado valencianismo temperamental evolucionó tras 1939 hacia su consolidación, apelando constantemente a un cierto carácter sagrado y transcendente, que situaría el credo valencianista como parte «sentimental» de la ortodoxia festiva (especialmente en las Fallas), auspiciada oficialmente y plasmada en una especie de fervor emocional, bien visible en grandes actos festivos de masas. Al no existir ya un valencianismo político y al ser muy débil el cultural, encajaría perfectamente la defensa temperamental de Valencia en la política regionalista y paternalista del régimen respecto a todo lo valenciano. La misma reconstrucción, consolidación y expansión de las Fallas correría paralela tras 1939 al desarrollo y perfeccionamiento del valencianismo temperamental, que articulado por el valencianismo festero, hacia la década de los años 70 comenzó a tornarse más visceral y agresivo, como base y semillero sentimental del posterior movimiento anticatalanista de la transición, también conocido como blaverisme.12
A partir de los años cuarenta, mientras se imponía la cultura oficial del régimen franquista (falangista, nacional-católica y castellanizadora), se produjo el exilio cultural de muchos intelectuales y artistas progresistas valencianos, que emigraron fundamentalmente a Latinoamérica, si bien el motivo de exilio no habría sido tanto su adhesión al valencianismo como al republicanismo, la masonería o las izquierdas. Para determinados sectores valencianistas en el exilio fue tomando cuerpo la idea moderna de Països Catalans, como proyecto de futura unificación política de Cataluña, Islas Baleares y País Valenciano. Como mínimo se creía en la necesidad de reforzar y cultivar la unidad lingüística del catalán en los diversos territorios donde se hablaba, así como en la colaboración cultural, si bien también se matizó la singularidad y se afirmó la personalidad de las tierras valencianas.
En el interior también se desarrolló toda una disidencia intelectual, en gran medida vehiculada por un valencianismo nacionalista resistente, interesado en impulsar las relaciones culturales con Cataluña e Islas Baleares. Un esfuerzo de recuperación y promoción del valencianismo fue paulatinamente impulsado desde distintas instituciones, sobre todo a partir de finales de los años cuarenta. A ello contribuyó especialmente la entidad Lo Rat Penat, con la creación de los Cursos de Llengua, que promovieron una nueva generación de valencianistas que pasarían a tener un importante protagonismo cultural pocos años después. Otras instituciones públicas de interés fueron el Aula Me diterráneo, creada desde la Facultad de Filosofía y Letras de Valencia, para la difusión de la literatura; la Institución de Estudios Valencianos Alfonso El Magnánimo, a modo de centro de estudios locales creados a imitación de otros institutos provinciales por la Diputación de Valencia bajo la tutela del CSIC en 1948; y, particularmente, el Instituto de Literatura y Estudios Filológicos, creado dentro de la Institución de Estudios Valencianos, y entre cuyos colaboradores estaba el filólogo Manuel Sanchis Guarner (1911-1981), uno de los máximos exponentes del valencianismo cultural del siglo XX. Otras iniciativas a destacar en la época fueron la creación del Premio Anual de Literatura de la Diputación Provincial de Valencia en 1949, o la presentación del Diccionari Català-Valencià-Balear por Sanchis Guarner en el Ayuntamiento de Valencia en 1951.
En este marco de debilidad del valencianismo cultural e imposición de una visión imperial de la cultura castellana-española irrumpió en escena la obra de Joan Fuster (1922-1992), ejemplificada en las emblemáticas Nosaltres els valencians y El País Valen ciano, ambas publicadas en 1962, y consideradas, sobre todo la primera, auténticos revulsivos sobre la reflexión al respecto de la cuestión identitaria valenciana. El ensayo Nosaltres els valencians tenía como motivo, básicamente, la clarificación urgente y objetiva de la identidad del pueblo valenciano, rechazando explícitamente el posicionamiento dominante de carácter regionalista, españolista y conservador, y apostando por la construcción de una identidad nacional valenciana inserta dentro de un proyecto cultural y político de catalanidad compartida con Cataluña y las Islas Baleares (Països Catalans). Como ha señalado Mira (1997: 208), «la obra de Joan Fuster, a comienzos de los años sesenta, supuso el primer intento, coherente y destacado, de construir una visión del País Valenciano radicalmente independiente de la única impuesta y permitida». Ello implicaba romper con toda la visión regionalista dominante de las oligarquías valencianas y apostar por un valencianismo incompatible con el españolismo franquista y cada vez más cercano a las fuerzas izquierdistas antifranquistas que se iban perfilando en el horizonte político del tardofranquismo.
El impacto de la obra de Fuster y otros intelectuales críticos impulsó una importante transformación cultural, que ha sido definido como el redreç (enderezamiento) de la cultura valenciana tras los tiempos del erm (Baldó, 1990b). Ello se advirtió, además de en la literatura y el ensayo (Joan Fuster, Vicent Andrés Estellés, Manuel Sanchis Guarner, Juan Gil-Albert, Enric Valor), en otros campos como las artes plásticas (Joan Genovés, Eusebio Sempere, Andreu Alfaro, Grup Parpalló, Equip Crònica, Equip Realitat, Joaquim Michavila, Antoni Miró), la música (Joaquín Rodrigo, Amando Blanquer, Raimon, Ovidi Montllor, Al Tall y la Nova Cançó) o el cine (Luis García Berlanga y la publicación Cartelera Turia). En suma, queda claro que las propuestas de Fuster ayudaron a generar un nuevo valencianismo, minoritario, progresista y conformado sobre todo por profesores y estudiantes universitarios, que impregnó el antifranquismo valenciano de reivindicaciones nacionalistas valencianas y que, por tanto, se convirtió en un factor crucial en la convulsa transición democrática.13