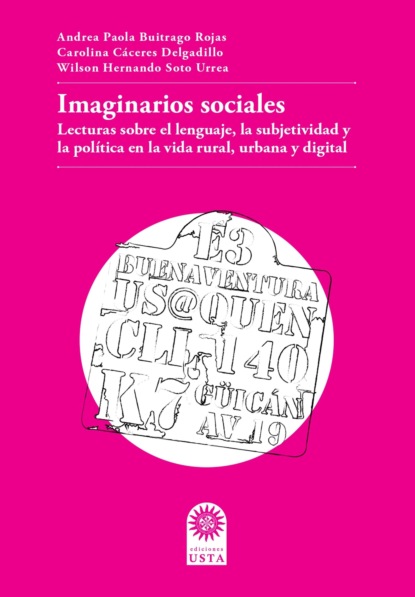- -
- 100%
- +
CASTORIADIS, Hecho y por hacer. Pensar la imaginación
Este capítulo está dividido en dos partes. En la primera, se registra un estudio teórico de delimitación conceptual de la categoría de imaginarios sociales desde la expresión histórico-social, a partir de la propuesta de Castoriadis y Charles Taylor, revisando las principales características del término y su aplicación en la identificación de los imaginarios sociales en sociedades modernas y contemporáneas. Esto permite determinar la importancia de ubicar el orden moral como eje desde el cual se construye el discurso político y social de los derechos humanos, retomando una exposición epistemológica de la modernidad que no permite la legitimidad, ni la afirmación de derechos en sociedades cuya organización y comprensión del sistema-mundo no se identifican con el ideal moderno de orden moral. En este lugar, tiene sentido y vigencia el estudio de los derechos humanos desde la categoría de imaginarios sociales, en la medida en que permite la identificación y caracterización de otras formas de cimentación social de diversos grupos sociales. Esta perspectiva ha sido trabajada para comprender e identificar el estudio de los movimientos sociales como sujetos políticos e históricos desde los cuales es posible re-crear e imaginar el mundo, la historia, la política y sobre todo el sistema jurídico universal de derechos humanos. Tarea con la que se culmina y se propone a modo de reflexión.
En la segunda parte, se hace una aplicación de la teoría de imaginarios sociales desde un enfoque de derechos étnicos, a partir de los resultados de dos investigaciones paralelas de comunidades étnicas colombianas, que son: las comunidades negras del Corregimiento N.° 8 de San Marcos, Buenaventura; y los pueblos indígenas, específicamente la Nación U’wa. En cada una de ellas, se registra un contexto histórico-social donde es posible registrar las variables del imaginario radical: imaginario social instituido e imaginario social instituyente (categorías que son expuestas en la primera parte de este trabajo, parte teórica). A su vez, se exponen dos casos paradigmáticos para comprender la importancia de transformar los derechos humanos a partir de una integración de imaginarios sociales, por fuera del orden moral moderno, desde los cuales sea posible garantizar la vida colectiva y cultural de ambos grupos. Por el contrario, se identifican en común prácticas de resistencia a partir del lenguaje y la narración, desde las cuales es posible identificar distintos imaginarios sociales, en los que el discurso y la resistencia inscriben la formación de la sociedad en la espiritualidad, eje que da sentido a la cosmovisión y a las prácticas culturales, a la vida comunitaria.
La imaginación: una vía para el estudio de la sociedad y el Derecho
Los imaginarios sociales hacen parte de una categoría de análisis de las ciencias sociales y humanas desde la cual se apuesta por pensar la conformación de las sociedades como resultado de la imaginación del ser humano en un contexto histórico y social. Esta categoría parte del significado de la imaginación como palabra, que de acuerdo con la Real Academia Española (RAE) denota: “Facultad del alma que representa las imágenes de las cosas reales o ideales” (2014), lo que implica una capacidad humana de pensar imágenes, palabras, sonidos, símbolos existentes o inexistentes que existieron (en este sentido, la imaginación se convierte en un ejercicio de memoria), que existen en un tiempo presente o que aún no existen, pero que se pueden imaginar y por lo tanto podrán existir en un tiempo futuro.
La imaginación se convierte en una categoría que permite pensar la sociedad del pasado, el presente y el futuro a partir de las posibilidades que un grupo colectivo inventa, recrea y piensa sobre su identidad. Este postulado corresponde a la propuesta que los estudios sociales han formulado desde dicha categoría, específicamente Castoriadis. Sin embargo, esta noción conceptual ha sido retomada por otros autores como Taylor, con el fin de ubicar el eje central sobre el cual se ha imaginado y, por ende, se ha edificado la sociedad moderna, contemporánea, occidental y actual, tal y como se mostrará más adelante.
Autores como Leonardo Cancino Pérez (2012), Juan Luis Pintos de Cea (1995), Martín Retamozo (2009), y Mauricio Archila y Mauricio Pardo (2001), entre otros, muestran la pertinencia del estudio de los imaginarios sociales para fundamentar los movimientos sociales desde Castoriadis, a propósito de la lectura de la historia como autocreación humana; esto permite otra lectura de las organizaciones sociales y su finalidad, aplicable a la comprensión de los movimientos sociales como colectivos que persiguen la autocreación social, respondiendo a escenarios de conflictos, injusticias, desigualdades, donde el cambio social da sentido a la autoorganización:
Existe acuerdo entre autores y enfoques de los movimientos sociales en que estos promueven alteraciones o cambios sociales (Gusfield, 1994; Parra, 2005; Pastor, 2006; Retamozo, 2006); estas transformaciones se dan en procesos o zonas de conflictos específicas, donde se puede observar una dimensión negativa respecto a lo que no se quiere —percepción de injusticia— (Chihu, 1999; Ibarra, 2000b) y una dimensión positiva referida a lo que se quiere, a la construcción de otra realidad posible a la que se percibe como hostil (Ibarra, 2000); es en esta dimensión positiva de los cambios sociales promovidos por los movimientos sociales donde queremos poner énfasis, como afirma Touraine: “Para que se originen estos movimientos no basta con que se opongan a determinada forma de dominación, por el contrario, que reivindiquen también ciertos atributos positivos” (1999: 56). (Cancino, 2012, p. 10)
Una lectura de los derechos humanos en clave de imaginarios sociales permite diferentes posibilidades de investigación. En los estudios realizados sobre la materia, se identifican tres tipos de trabajo: 1) imaginarios sociales sobre los derechos humanos como concepto y categoría; 2) el contenido de las cartas, declaraciones y convenciones sobre derechos humanos y la idea de imaginarios sociales propuesta por Castoriadis; y 3) estudios de casos sobre imaginarios sociales en víctimas que han sufrido algún tipo de delitos y violaciones a los derechos humanos.
Esto permite inferir que a la fecha no se ha desarrollado ningún tipo de trabajo sobre imaginarios sociales y derechos humanos en el que se pueda ubicar la relación propuesta por Castoriadis bajo la categoría de “imaginario radical = imaginario social instituyente/imaginario social instituido”; es decir, en la lectura de una confrontación de los derechos humanos entre sociedades con modelos de organización que corresponden a imaginarios sociales instituidos frente a sociedades que poseen modelos de organización que corresponden a imaginarios sociales instituyentes. Esto permitiría una lectura en clave de una apuesta por la comprensión de los derechos humanos como resultado de las luchas de resistencia lideradas por movimientos sociales que buscan la autocreación y renovación del derecho, la justicia y la sociedad, con la finalidad de reconocer la identidad de grupos colectivos. Lo anterior ha sido propuesto desde una lectura por fuera de la teoría de los imaginarios sociales por autores como B. Rajagopal (2005), Boaventura de Sousa Santos (1991), Peter Fitzpatrick (2010) y Buitrago et al. (2018), pero el contenido mismo de la teoría se complementa con los trabajos de Castoriadis. Esta también es una de las labores que dejó Taylor al ubicar el orden moral como el imaginario social de las sociedades modernas, contemporáneas y occidentales, dejando pendiente la tarea de ubicar el imaginario en culturas no occidentales:
¿Estamos ante un fenómeno único, o debemos hablar más bien de ‘múltiples modernidades’, un plural que reflejaría el hecho de que culturas no occidentales han encontrado sus propias vías de modernización, y no se pueden comprender debidamente desde una teoría general pensada originalmente a partir del caso de Occidente? […] Según esta perspectiva, la modernidad occidental resulta inseparable de cierto tipo de imaginario social, y las diferencias que existen entre las múltiples modernidades actuales deben ser comprendidas en términos de los diferentes imaginarios sociales implicados. (Taylor, 2004, p. 13)
Se propone, con este trabajo, construir un cuarto tipo de estudio sobre derechos humanos e imaginarios sociales, en el cual se ubiquen los derechos humanos como imaginario radical en sociedades que no sean modernas, que no sean occidentales, donde la defensa de los derechos humanos se expresa desde una cosmovisión diferente a la formulada por las cartas de derechos humanos de las sociedades modernas, contemporáneas y occidentales para afirmar la vida, la identidad, la resistencia y la autocreación colectiva de movimientos sociales en la actualidad colombiana.
Cornelius Castoriadis, elucidación de los imaginarios sociales
Cornelius Castoriadis propone el estudio de la categoría “imaginarios sociales” a partir de un análisis crítico de las teorías marxistas, en las que la crítica al contrato social se afianza en una lectura de la lucha de clases a lo largo de la evolución histórica de la sociedad capitalista. Es importante mencionar los trabajos previos que permitieron a Castoriadis cimentar el proyecto sobre los imaginarios sociales: los estudios del marxismo (1946 a 1965), cuyo eje fueron las implicaciones y los aportes del socialismo en la comprensión de la sociedad. Castoriadis elaboró una crítica (en el periodo de 1946 a 1952) a las teorías marxistas, específicamente al trotskismo, a la concepción leninista del partido, a la concepción del trabajo en Marx y al capitalismo burocrático y al totalitarismo. Resultado que terminaría en una aproximación por la vía del anarquismo desde la búsqueda de la autogestión. De acuerdo con Méndez y Vallota:
[…] la autogestión es un proyecto o movimiento social que, aspirando a la autonomía del individuo, tiene como método y objetivo que la empresa y la economía sean dirigidas por quienes están directamente vinculados a la producción, distribución y uso de bienes y servicios. Esta misma actitud no se limita a la actividad productiva de bienes y servicios sino que se extiende a la sociedad entera, propugnando la gestión y democracia directa como modelo de funcionamiento de las instituciones de participación colectiva. (2006, p. 61)
Esto permitió al autor ubicar la categoría de la imaginación como concepto relegado de los estudios marxistas:
Tomar en cuenta la imaginación como elemento constituyente de lo real habría de permitir luego el desarrollo de un nuevo pensamiento sobre la historia, que se desenvuelve fuera del marco restrictivo del materialismo histórico: una filosofía de la historia concebida como creación, o sea, para decirlo con una fórmula de Castoriadis habrá de utilizar a partir de la década de los 70 ‘la historia como autocreación de la humanidad’. Con esta frase, Castoriadis inaugura la obra “La institución imaginaria de la sociedad” donde desarrollará los conceptos de imaginario radical, instituyente e instituido. (Poirier, 2006, p. 42)
Este planteamiento parte de una aproximación a la obra de Martin Heidegger ante la imposibilidad de pensar la filosofía en tiempos finales, y emplea la Metafísica de Aristóteles, partiendo de los significados del ser, “ser se dice de muchas maneras”, pluralidad que va a permitir la coexistencia ontológica del ser. Es así como Castoriadis ubica cinco estratos del ser:
1. el ser primero, que refiere al caos, al abismo, al flujo incesante;
2. el ser viviente, en este reposa el origen de la imaginación como potencia creadora;
3. el ser psíquico, en el que se da la aparición de la imaginación abierta y disfuncional; “El ser psíquico constituye la primera ruptura en el orden del para sí en cuanto define un tipo de ser a la vez particular: el ser humano” (Poirier, 2006, p. 70);
4. el ser histórico-social,
[…] producto de una forma ontológica en cada instancia particular como conjunto de instituciones y de las significaciones que esas instituciones encarnan de lo ‘social’, y que, como tal, está embarcado en un proceso de alteración temporal (histórico). En cuanto define sociedades que son todas diferentes entre sí, el ser histórico-social expresa la diversidad de las formas de la humanidad. (Poirier, 2006, p. 73);
5. el ser-sujeto, “afirmación de la autonomía radical de la subjetividad humana pensada como re flexibilidad. El ser-sujeto constituye la forma última del para sí, en la cual el imaginario está liderado como potencia de creación autónoma explícita” (Poirier, 2006, p. 74).
A su vez, estos cinco estratos del ser corresponden a ciencias o disciplinas específicas: el ser primero corresponde a la ontología; el ser viviente, a la biología y a la filosofía de lo viviente; el ser psíquico, al psicoanálisis; el ser histórico-social, a la sociología, la antropología y la historia; y el ser sujeto, al pensamiento político. De tal forma, es posible afirmar que la obra de Castoriadis sobre el imaginario radical compone el modo del ser del individuo, plano de la psiquis, y el plano social relacionado con la historia; ambos son condiciones individuales y sociales para pensar el plano de la libertad en el proyecto de autonomía, fin último perseguido por Castoriadis:
Para Castoriadis el psicoanálisis, la filosofía y la reflexión sobre el lenguaje marcan el recorrido de lo que llama su ‘elucidación’, pues cualquier pretensión de teoría pura sería ficción. De igual forma advierte que lo que algunos llaman ‘imaginario’ como ‘imagen de’ no se corresponde con su concepción de imaginario: “Lo imaginario del que hablo no es imagen de. Es creación incesante y especialmente indeterminada (histórico-social y psíquica) de figuras/formas/imágenes, a partir de las cuales solamente puede tratarse de ‘alguna cosa’. Lo que llamamos ‘realidad’ y ‘racionalidad’ son obras de ello” (Castoriadis, 2007:12). Castoriadis cuestiona esa idea de ‘imagen de’ pues convierte a la teoría en una ‘mirada’ sobre lo que es. Así evita denominar teoría a su trabajo y prefiere denominarlo ‘elucidación’ entendida como “el trabajo por el cual los hombres intentan pensar lo que hacen y saber lo que piensan” (2007:12). Esa es una de sus primeras consideraciones, pues Castoriadis plantea que toda ‘elucidación’ es histórico-social, y no puede aspirar ser abarcadora tal como la teoría tradicionalmente se justificaba. Por tanto, todo conocimiento es un proyecto histórico y político. (Cegarra, 2012, p. 8)
El concepto imaginario radical surge del principio lógico de no causalidad, según el cual la importancia de estudiar la historia de cada sociedad nos permite explicar y comprender la relación causa-efecto. La historia entonces es el plano de la autocreación, no causa de la sociedad; es así como Castoriadis explica la autocreación de la sociedad, fijando una nueva regla, la invención de la sociedad: “La historia es una creación inmotivada, postulación primera de significados a partir de los cuales las sociedades pueden crear su mundo y organizarlo en cuanto realidad histórico-social singular” (2004, p. 58). Explica el autor que lo imaginario no es la imagen de las cosas, sino que es una creación constante, incesante que renueva la esencia que tenemos de la sociedad. Lo imaginario nos permite pensar la sociedad misma, nos permite recordarla y recrearla:
Entonces, antes de ir más lejos quisiera decirles dos palabras acerca de por qué yo insisto sobre los términos imaginación, imaginario y radical. En primer lugar, la palabra imaginación tiene dos connotaciones fundamentales. Por un lado, su relación con imágenes en el sentido más general, es decir, con formas —recordemos que, en alemán, imagen se dice de bild, e imaginación, einbildung—. Y luego la conexión con la idea de invención o, incluso mejor todavía, de creación. Yo utilizo la palabra radical, en primer lugar, para oponerla a la imaginación secundaria, es decir, a la imaginación simplemente reproductiva o combinatoria. Y, en segundo lugar, para subrayar la idea de que la imaginación de la que hablo está antes de la distinción entre lo real y lo ficticio. Para decirlo brutalmente, es porque hay una imaginación radical que hay para nosotros una realidad. Esas dos consideraciones se aplican también al imaginario social entendido como imaginario radical instituyente. Y es radical porque crea ex nihilo —lo cual no quiere decir in nihilo y tampoco cum nihilo—. Evidentemente, no crea imágenes en el sentido visual, pero sí crea formas que son imágenes en el sentido general. (Castoriadis, 2016, pp. 268-269)
El imaginario social asume dos posibilidades, un imaginario instituyente y un imaginario instituido, que respectivamente corresponden a la creación colectiva humana de significados que renuevan las formas sociales e históricas de existencia colectiva y al producto de aquello que ha sido instituido, es decir, a las instituciones que manifiestan las significaciones instituidas que existen materialmente e inmaterialmente en la sociedad, como las reglas, las técnicas, el lenguaje, las normas, etc. El imaginario radical expone la relación y la disputa que existe entre imaginario social instituido e imaginario social instituyente, ya que este es el campo histórico-social que permite ver la constante invención social:
Ninguna sociedad puede existir sin instituciones explícitas de poder (imaginario instituido) pero debe —en el sentido de necesidad ontológica— plantear al mismo tiempo la posibilidad de su automodificación (imaginario instituyente), sea que lo reconozca como tal (sociedades autónomas), sea que lo niegue (sociedades heterónomas). (Castoriadis, 2004, p. 321)
El imaginario social instituyente se concibe entonces como el origen, el campo de creación social, ya que en este escenario se ubica el hecho de instituir en la historia de una sociedad algo específico que permita comprender un código específico. Ahí reside su importancia y el sentido de protegerse, en la medida en que nos permite ubicar lo que no existe en la realidad material, imaginario social instituido. De este modo, es posible ubicar los retos constantes de cada sociedad, las tareas que faltan por hacer y por definir en una sociedad. El imaginario radical surge como la comprensión de la disputa de la invención y la creación de la sociedad humana, pero también de la destrucción en la medida en que lo instituido y lo instituyente se disputan por mantener y destruir la identidad de una sociedad.
Derechos humanos y orden moral: imaginario social moderno en Charles Taylor
Taylor (2004) plantea que ha existido un problema en la ciencia social moderna y es la construcción de una ciencia desde la modernidad misma, dado que esto implica tanto insatisfacciones como formas específicas de entender la vida, pues el trasfondo es la pregunta por la existencia de una única y exclusiva modernidad o de una multiplicidad de modernidades, llevándolo al campo de las culturas que no son occidentales, las cuales han encontrado sus propias vías de modernización. Es así como afirma Taylor (2004) que el estudio de los imaginarios sociales es inseparable del estudio de la modernidad occidental, ya que el estudio de una multiplicidad de imaginarios sociales corresponde a una multiplicidad de modernidades no occidentales; para Taylor, el imaginario social no es un conjunto de ideas, sino “algo que hace posible las prácticas de una sociedad al darles sentido”. De esta forma, Taylor argumenta que el imaginario social de Occidente es el “orden moral social” al determinar “los caminos de modernización contemporánea” (2004).
El orden moral social es una concepción que se originó en el siglo VIII con las guerras de religión, las cuales permitieron la concepción del derecho natural que propone Hugo Grocio para quien el orden normativo emerge de la sociedad política, dada la naturaleza de los seres humanos que constantemente buscan incorporarse en la sociedad política tras la búsqueda de la colaboración mutua, el beneficio mutuo y sobre todo la construcción de derechos y deberes aplicables a los individuos que conforman este tipo de sociedad. Muestra Taylor (2004) que John Locke incorpora en su propuesta el análisis de Grocio e incluye la justificación de la revuelta, desde una comprensión de derechos civiles que emergen en escenarios de reivindicación de poder, donde se manifiesta la soberanía popular. Es este escenario de derechos y obligaciones donde el contrato social surge como expresión de la soberanía popular, y es allí donde se refugia el orden moral:
[…] queda muy claro que un orden moral es algo más que un conjunto de normas; también incluye lo que podríamos llamar un componente ‘óntico’, por el que identifica los aspectos de mundo que vuelven efectivas las normas. El orden moral heredero de Grocio y de Locke no se realiza así mismo en el sentido invocado por Hesíodo o Platón, o por las reacciones cósmicas ante el asesinato de Duncan. Resulta tentador pensar que nuestras nociones modernas de orden moral carecen por completo del componente óntico. Pero sería un error hacerlo. Existe ciertamente una diferencia importante entre unas y otras concepciones, pero la diferencia consiste en que este componente se refiere ahora a los seres humanos, y no a Dios o al cosmos, más que en una supuesta ausencia de dimensión óntica. (Taylor, 2004, p. 23)
La teoría contractualista de la sociedad, explica Taylor (2004), se puede ver legitimada en las cartas de derechos, ya que allí se describe con mayor expresión la forma en que se suscriben este tipo de contratos en los Estados. Es una noción en la que el orden moral ha tenido una influencia en la sociedad y en la política, pasando de ser una creación teórica del pasado a ser una práctica, más específicamente el imaginario social de las sociedades contemporáneas. Para Taylor, el orden es algo por lo que vale la pena luchar. En este punto, es importante la distinción que propone el autor entre utopía y orden moral: la utopía es el “estado de cosas que tal vez se realizaron con condiciones que todavía no se dan”, por eso aparece como algo ideal; mientras que el orden moral tiene una “realización plena en el aquí y ahora” (Taylor, 2004, p. 32), porque puede que no se haya realizado pero la existencia misma de lo social exige su realización o concreción material. En esta dimensión, el orden moral pasa de lo teórico al imaginario social, de lo hermenéutico a lo prescriptivo, diría Taylor.
El orden moral tiene entonces como objeto el gobierno de las relaciones sociales, de la organización política, de la supervivencia social y económica. Es por ello que no se puede limitar a un escenario de conocimiento y aceptación social, sino que requiere una manifestación de prácticas en el mundo, donde la acción humana o la vida misma permitan registrar y ubicar las normas que guiarán el orden moral desde una perspectiva de justicia, adecuada a cada contexto, otorgando una explicación del sentido y de la importancia de conseguir su realización. Taylor propone la siguiente definición de imaginario social:
Es el modo en que imaginan su existencia social, el tipo de relaciones que mantienen unos con otros, el tipo de cosas que ocurren entre ellas, las expectativas que se cumplen habitualmente y las imágenes e ideas normales más profundas que subyacen a estas expectativas. (2004, p. 36)
Esta idea de orden social viene de la explicación que da Aristóteles acerca de la relación entre jerarquía social y jerarquía del cosmos; expone Taylor (2004) que las alteraciones del orden social afectan y amenazan el orden de la naturaleza. Sin embargo, Taylor afirma que estas concepciones de orden vienen de los presocráticos para quienes el orden moral es algo que revela el conjunto de normas ónticas que permiten dar sentido a la esencia de la existencia de las cosas; por ello la reflexión moderna de lo ontológico termina por racionalizarla y ubicarla en las leyes naturales. Básicamente, se plasma una idea de orden normativo, de orden natural y de orden moral que responda al respeto mutuo, al servicio mutuo de los individuos de la sociedad, cuyos fines son la vida, la libertad, el sustento y la propiedad: “El individualismo moderno llegará a abrirse camino, no solo en el nivel de la teoría sino hasta el mundo de representar en el imaginario social y transformarlo” (Taylor, 2004, p. 32).