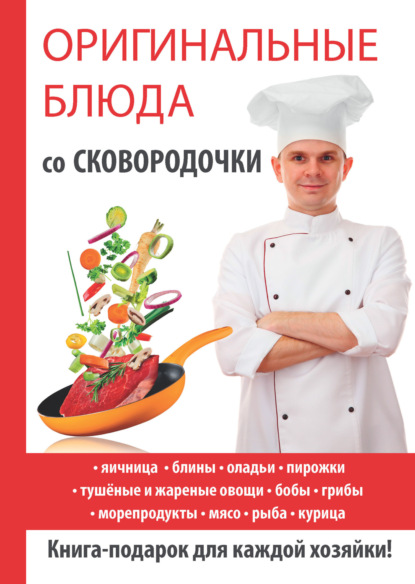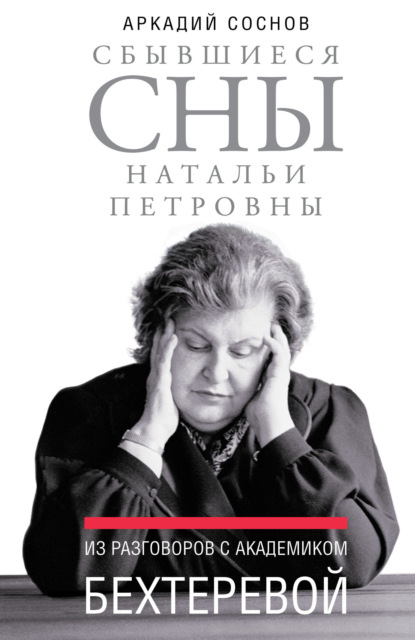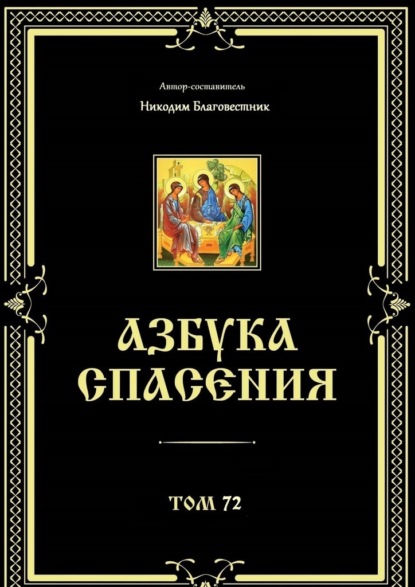- -
- 100%
- +
Alexánder aprovechó de bañarse en ese lugar. Estuvo cinco horas hasta que salió el bus. Desde ahí le tomaría un día y medio para llegar a Rumichaca, en Ecuador. Según le había adelantado Fernando, ese era uno de los peores tramos, por lo sinuoso del camino. Unos días antes de salir, le contó una anécdota de su viaje, para prepararlo. Le habló de un señor que iba sentado a su lado, que había pasado a Colombia por el río y que se había ido todo el trayecto con los zapatos y los pantalones mojados hasta la rodilla. En la noche el señor se vomitó encima por el mareo y ocupó el baño para hacer caca. Como eso no estaba permitido, tomó el mojón con un calcetín y lo arrojó a la ruta.
—Pobre hombre —dice Alexánder, haciendo una mueca de asco—. Estos viajes están llenos de publicidad engañosa. Generoso me pintó todo bonito: el transporte, el baño, las comidas, el aire acondicionado y el wifi. Al lado mío se sentó una muchacha que venía con una niña. Yo estaba un poco estresado cuando la vi, porque todavía no nos montábamos en el bus y la niña ya estaba llorando y gritando.
Durante la madrugada de ese 8 de julio, Alexánder y Fernando discutieron por primera la posibilidad de cruzar a Chile por un paso no habilitado:
Fernando: Acabo de hablar con la gente y cobran 200 (dólares) para que pases. Toca trochita, rey. Eso lo hace un chileno, el mismo que te va a recibir en Lima. El chamo me dijo que desde allí el pasaje a Tacna cuesta 45 dólares y que de Arica a Santiago son 70 dólares más. Todavía nos faltan como 320 dólares.
Alexánder: Verga, sí, ¿no habrá alguien que cobre más barato?
Fernando: No, ¿estás loco? Estoy asustado con esto del cruce. Lo barato cuesta caro.
Alexánder: ¿Por esos 200 dólares igual tengo que ir al desierto?
Fernando: Claro, es la trocha: taxi y caminas como una hora. El riesgo es que te paren y te regresen.
Alexánder: Pero si me regresan, ¿ellos me pasarían otra vez? Pregúntale a cuántas personas han pasado.
Fernando: Me dice que es seguro, que confíe. Ahorita estaba hablando con un amigo y me dijo que iba a hablar con una tía, a ver si nos cuadraba 60 mil pesos. Faltarían 140 mil. Le dije que hablara con un prestamista amigo suyo, para ver si nos puede pasar.
Alexánder: ¿A quién más le debes? Tengo que vender el teléfono para ayudarte. Tú ya has hecho mucho.
Fernando: Deja de inventar, que no puedes quedar sin teléfono. Gracias por pensar en eso, pero no puedes. ¿Cómo vas? ¿Ya te dieron almuerzo?
Alexánder: Sí, ahora comí pan.
Fernando: Trata que eso te dure, porque la comida está asegurada hasta Lima.
Al amanecer, recuerda Alexánder, comenzó a hacer mucho calor y el chofer dijo que el aire acondicionado no funcionaba. Abrieron la escotilla y el sol le pegó en la cara. Viajó como cinco horas así. Se tomó una foto y se la envió a Generoso, quien se excusó: “Coño, mi pana, esto se me escapa de las manos”. A las dos de la tarde del día siguiente llegó a Rumichaca, en la frontera con Ecuador.18 Allí lo esperaban unos “asesores” de la agencia, otros como Generoso, que lo ayudaron con su trámite migratorio y, cuando estuvo del otro lado, lo subieron a un bus con destino a Lima.
El viaje por Ecuador fue el más tranquilo y el más rápido: un día y medio. El bus paró una sola vez para que todos los pasajeros se ducharan. El paisaje era verde, rodeado de matas de plátano, con montañas frondosas y tropicales. Al día siguiente, 10 de julio, al llegar a Huaquillas, el último pueblo ecuatoriano antes de pasar a Perú, Alexánder tuvo su primer problema. Desde el 15 de junio habían comenzado a exigir visa y pasaporte a todos los venezolanos que ingresaban al país como turistas y él no tenía ninguno de los dos documentos. Los “asesores” de la agencia dividieron el grupo en dos: los que tenían papeles y los que no. Los primeros pasaron sin problemas y a los otros les explicaron que si no querían perder el bus debían pagar 50 dólares para cruzar. Alexánder les dijo que el pasaje estaba pagado hasta Perú y fue entonces que escuchó esa palabra por primera vez:
“No, papi, esto no está pago, porque usted está ilegal”.
Llamó a Fernando para contarle lo que pasaba y este escaló el reclamo a Generoso, quien no hizo mucho por solucionar el problema: “Ellos quieren que les dejes tu teléfono”, le dijo.
—Me negué, les dije que me iban a enviar dinero y me ofrecieron que me quedara en su casa hasta el día siguiente. Eran dos venezolanos y uno era barbero. Vivían en una pensión que era como un galpón de un piso, con quince habitaciones, una cocina y un baño feísimo, donde vivían muchos venezolanos. Yo me quedé en la pieza de los asesores, tenían una sola cama y las cosas tiradas en el piso.
Esa noche Alexánder cenó con ellos y se bañó. Sería la última ducha hasta Tacna. Luego les arregló un notebook y, como sabía algo de redes, hackeó las claves del wifi de la pensión para que no tuvieran que gastar dinero por el internet. Fue su forma de pagar por el hospedaje. Más tarde, Fernando le habló con urgencia: “En las noticias están pasando un informe sobre los venezolanos ilegales, está rudo”, le dijo.
No hacía falta que se lo advirtiera, lo estaba viviendo. Al día siguiente, el 11 de julio, Fernando le envió 45 dólares. Con ese dinero Alexánder pagó el viaje hasta Lima y a un coyote para que lo cruzara a Perú. Le explicaron que se subiría a un bus, que pasado unos minutos, antes del control fronterizo, debía bajar y ponerse a correr por un campo, y que más adelante lo esperaría el chofer. A las 22:15 bajaron treinta personas del bus. Desde ahí comenzó su travesía como indocumentado. Un estatus sobre el cual nunca tuvo muchas posibilidades de decidir. Estando allí, en la mitad del camino a Chile, no le quedó otra que seguir bajando hacia el sur del continente. Alexánder describe las escenas de esa noche como si estuviera relatando la trama de un película de acción:
—No se veía nada. Era subida y bajada. El asesor dijo que corriéramos, y corrimos, y pasaron quince minutos y nos ordenó agacharnos. Las mujeres gritaban. El muchacho les decía que no hicieran bulla, porque estábamos en una hacienda. Ladraban los perros. Llegamos a una parte donde vimos la camioneta [bus], como a cuatrocientos metros, con las luces parpadeando, y comenzamos a correr más rápido, sin saber por dónde pisábamos, pero al llegar a la calle ya no estaba. Entonces nos sentamos debajo de un puente. El asesor llamó al chofer y le dijo que iba a mandar otra camioneta. Esperamos, pero pasaron tres horas y nos comenzamos a estresar. En eso se paró una alcabala [control policial] arriba nuestro. Se bajó un policía. Estaba todo negro. Las luces [balizas] alumbraban el entorno y nosotros pegados al suelo. Tiesos, en silencio, apenas respirando. Luego de treinta segundos se fueron, y cuando se perdieron en la noche salimos corriendo a las montañas, alejándonos del camino. Llegamos a un criadero de caballos, estábamos asustados. El guía dijo que iba a llamar un carro para irse, porque la camioneta no iba a volver. Muchas mujeres empezaron a llorar, otros chamos se pusieron a discutir y había una joven que se había desmayado como cuatro veces. Así pasamos las siguientes dos horas. Algunos se quedaron dormidos y el guía dijo que fuéramos hacia un pueblo. Entonces, el chofer del bus nos contactó para decirnos que nos estaba esperando más adelante. Corrimos como cuarenta minutos más y en un momento el guía paró al grupo para contarnos: había diez personas menos. Él se devolvió a buscarlas y regresó media hora más tarde. En un momento apareció la camioneta, como a doscientos metros, y nuevamente todos nos echamos a correr, como si estuviésemos en los últimos metros de una maratón. Hasta que logramos subirnos. Eran como las cuatro de la mañana del 12 de julio.
Le mandó a Fernando una foto de ese momento: él arriba del bus, sudado y con la ropa sucia. A la mañana siguiente le relató con detalle todo lo que había pasado y Fernando le hizo un comentario que, lejos de tranquilizarlo, lo inquietó aún más: “Imagínate cómo será el cruce para acá”.
Durante ese día planearon el viaje desde Lima a Tacna y conversaron de aquellos sueños triviales que esperaban cumplir en Chile. Tal vez para sentir que aún había futuro, luego de que todo había estado al borde de fracasar.
Alexánder: ¿Sabes que Manuelerod19 va a estar en Chile en septiembre? Te voy a regalar la entrada para ir a verlo. Fernando: ¿Sabes quién estuvo por aquí el otro día y la gente estaba como loca? Alexánder: ¿Quién? Fernando: Rihanna20 Alexánder: ¡Que eres mentiroso! Fernando: En serio. Alexánder: Yo veo a Rihanna, María, y ¡ahhhhhhh! Fernando: Sí, yo imaginé eso cuando escuché a la gente hablando de ella. Alexánder: ¿Cuándo fue? Fernando: Hace como 10 días. Alexánder: ¡Verga! De pana, ahí yo me muero… “Ooh nana, what’s my name? Ooh nana, what’s my name?”. Escucho eso y quedo muertico en el acto. Fernando: Aquí vas a ver muchas cosas, tonto. Ya vas a ver que echarás para adelante. Alexánder: Los dos.
Alexánder llegó a Lima a las once de la noche del 12 de julio. Durmió en el terminal y al día siguiente Fernando le envió 70 dólares, que se había conseguido como adelanto en su trabajo, para el pasaje a Tacna: “Debo el hígado”, le puso en un mensaje. Alexánder gastó 45 dólares en el boleto y el resto en comida. Partió al mediodía del 13 de julio. Ese fue el último bus que tomó. Muy distinto, recuerda, de todos los otros. Tanto así que le sacó una foto al baño y se la mandó a Fernando: “Nunca voy a superar este bus. Me acaban de traer un refresco y un agua. Hace rato fui a orinar y era tan bonito que hasta hice del dos”, le escribió.
Esa fue la primera noche, desde el 7 de julio, en que Alexánder durmió de corrido hasta las ocho de la mañana. Habría seguido de largo si es que la policía peruana no hubiese bajado a todos los pasajeros en Moquegua, a dos horas de Tacna, para revisar los bolsos.
—Estaba asustado, me pidieron los papeles y no los tenía. Les dije que iba a Chile y me dejaron pasar. Me advirtieron que si me veían en Tacna me iban a tomar detenido, pero acá estoy —dice, parado frente al consulado, que está rodeado de policías que intentan poner orden en las filas. Vuelvo al tema de los 180 dólares.
—Solo te puedo pasar 100 —le digo.
Esa noche, Alexánder se pondrá de acuerdo con el coyote para cruzar al día siguiente.
17 de julio, conversación por WhatsApp
(18:04) Alexánder: Niño, ya voy saliendo. Tenemos que llegar y esperar a que se haga de noche para irnos. Voy con varias personas, así nos apoyamos. No escribas nada de esto a nadie. Tampoco a mi mamá. Tú eres muy nervioso. Espera a que yo te escriba. Fernando: Cuídate, por favor. Me avisas apenas puedas.
(22:24) Fernando: Apenas puedas me escribes. Si estoy dormido, me mandas varios mensajes para despertarme. No le pares a la hora. Me escribes, me repicas, lo que sea. Todo va a estar bien.
(23:27) Fernando: ¿Ya estás cruzando? ¿Estás cerca de Arica? Alexánder: … Fernando: Niño, responde, por fa. Alexánder: Te llamo cuando llegue, reza por mí. Fernando: ¿Dónde están ahoritas? ¿No han comenzado a cruzar? Alexánder: No empieces a preguntar. De pana que me voy a estresar. Fernando: Me dicen que es por las vías del tren por donde caminan, ¿verdad? Pero que por los lados también pueden, porque no hay bombas ahí. Alexánder: Sí, pero hoy los locos están rudos. Nos paró la policía peruana y una señora lloró y nos dejaron tranquilos, pero vamos a esperar. Te escribo cuando pueda. Fernando: Cuídate mucho. Voy a estar pendiente. Todo va a salir bien.
(02:58, 18 de julio) Alexánder: Fernando, ¿estás por ahí? Nos devolvieron a Tacna. Fernando: Ay, niño, ¿en serio? ¿Quién los agarró? Alexánder: Los de la PDI. No nos hicieron nada, nos regresaron y ya. Mañana el señor resuelve. Fernando: ¿Qué señor? Alexánder: Al que le pagamos. Yo le di 40 dólares. Fernando: Otro día perdido ahí, Alexánder. Alexánder: Tranquilo, niño, tranquilo.
20 de julio
A cincuenta metros de la estación del tren que une Tacna con Arica está la primera hilera de carpas, en paralelo a las vías del ferrocarril. A una cuadra, y doblando, está el consulado de Chile. Todas las mañanas, a las seis, el autovagón 261 suelta un pitido estruendoso, que se escucha a varias cuadras. El sonido no solo espanta el sueño de los campistas, también las ilusiones. Ver pasar el tren rumbo a Chile, oír el zumbido de la máquina desplazándose sobre los rieles, se ha convertido en una tortura para quienes llevan allí casi dos meses.
—Tanta gente que hay allá —dice un funcionario de la estación, apuntando al campamento.
Son las 5:30 de la madrugada. El lugar es una vieja instalación de madera forrada con latas de zinc. El ferrocarril fue construido en 1856 y hoy está bajo la administración del gobierno regional de Tacna. En sus 62 kilómetros de extensión tiene seis estaciones, las dos terminales y otras cuatro que están abandonadas. Aunque hay gente que lo ocupa como medio de transporte, para ir y volver entre ambas ciudades, el servicio más bien parece estar enfocado al turismo. Hay trenes antiguos exhibidos como piezas de museo, entre ellos una locomotora a vapor, y una gráfica invita a conocer lugares emblemáticos de la ciudad y a probar los platos típicos de la gastronomía peruana. A un costado de la boletería hay un pendón que promociona el viaje y los requisitos: “Extranjeros: cédula de identidad y/o pasaporte vigente”.
—¿Viajan muchos venezolanos en el tren? —le pregunto al funcionario.
—No, porque no tienen los papeles.
El vagón tiene capacidad para 48 personas. Visto desde afuera parece un bus, que se mueve a tirones. Comienza a amanecer en Tacna. El cielo está pintado de un color gris elefante. La máquina atraviesa la ciudad. Atrás deja el consulado, el centro y más adelante irrumpe en la periferia, donde predomina el color café de la autoconstrucción. La vía férrea es una barrera que separa los sectores industriales y agrícolas de esas casas a medio edificar y urbanizaciones que han crecido sin planificación, hasta que los rieles comienzan a alejarse de los caseríos y se enfrenta al descampado. Ahora todo es plano.
Aunque a ratos el vagón transita por vastos peladeros, da la sensación de que todo ese territorio está parcelado. A veces, incluso, se notan las líneas de los márgenes en la tierra y los cercos de malla que delimitan con más evidencia los bordes de la propiedad privada. El paisaje suele ser monocromático. Dependiendo de la luz y la hora del día, es posible apreciar tonos beige, arcilla y marrón, pero también hay verdes, principalmente de las plantaciones de olivos y maíz que aparentan ser pequeños oasis: vergeles alimentados por el riego tecnificado.
El tren avanza a 60 kilómetros por hora, siguiendo los mismos pasos de aquellos caminantes que durante la noche intentaron cruzar a Chile de manera clandestina. Cuando todo está oscuro, la vía se transforma en una ruta no habilitada. Una más de las decenas que hay en la región de Arica, que comparte 169 kilómetros de frontera terrestre con Perú. Ha pasado poco más de media hora desde que salí de Tacna. El Hito 9 se asoma en el horizonte. Es un obelisco de siete metros de altura que fue instalado ahí en 1930, para que quienes viajaban en tren tuviesen una referencia de los límites. El monumento está ubicado a 10 kilómetros de la costa y se le conoce como “Hito Concordia”, que no es lo mismo que el “Punto Concordia” o Hito 1, que en los mapas aparece ubicado a menos de un kilómetro del mar, donde nace la línea fronteriza.
Pienso en Alexánder. ¿Habrá sido acá donde fue sorprendido la madrugada del 18 de julio? La vía del tren es de las formas más seguras de cruzar a Chile: ni te pierdes en la inmensidad del desierto ni te arriesgas a activar una de las cientos de minas antipersonales y antitanques que hay sembradas alrededor. En 1978, el Ejército enterró allí más de 180.000 de estos artefactos en la frontera con Argentina, Bolivia y Perú, anticipándose a una invasión de fuerzas vecinas que nunca ocurrió. La zona quedó bloqueada durante décadas para el tránsito, como una cicatriz, hasta que en el año 2002 Chile comenzó un programa de desminado tras suscribir el tratado de la Convención de Ottawa, que obliga a desactivar todos los campos minados. Entonces se creó la Comisión Nacional de Desminado, que tenía diez años para concretar la tarea, un plazo que se prorrogó al 2020. En 2019 quedaban 14.585 minas aún sin retirar.21
El problema no son los campos, delimitados y mapeados, que aún no han sido intervenidos, sino las minas perdidas, esas que han sido arrastradas colina abajo por los aluviones y que incluso han llegado al mar. Hay un informe que da cuenta de eso: “La configuración del emplazamiento de minas terrestres ubicadas en el lecho de la Quebrada de Escritos (ubicada al norte del Aeropuerto Internacional Chacalluta) sufrió una alteración significativa de su posición original, producto de las precipitaciones registradas en el altiplano en el mes de febrero de 2012, que provocaron deslizamientos de material que arrastró las minas sembradas en ese lugar”.22
En el documento no se establece la cantidad de artefactos que se movieron, pero sí que se están desactivando las minas que están esparcidas entre el Hito 1 de la línea divisoria, que comienza en la playa, y el Hito 4, que colinda a pocos kilómetros con el costado norte del aeropuerto, donde “es posible visualizar algunas minas anti-personales y/o anti-vehículos en la superficie”.
Habitualmente transitan migrantes por esa zona. ¿A qué se exponen? El informe dice: “Respecto de las consecuencias usuales o esperadas para la salud de las personas que pisen o activen una mina antipersonal, es posible señalar que las minas terrestres son trampas explosivas que son accionadas por las propias víctimas y pueden provocar heridas a causa de la explosión, que por lo general son la mutilación o desmembramiento de la extremidad que tomó contacto con el artefacto, pudiendo causar la muerte del afectado por desangramiento, en caso de no recibir atención médica oportuna”.
Hace algunos años escribí sobre este lugar sin conocerlo.23 Recuerdo que hablé con una persona que había perdido una pierna mientras sacaba machas en una playa de Arica, bailando twist sobre la arena, taladreando con los talones, hasta que en vez de moluscos salieron esquirlas. Incluso hay una estadística de accidentados: 157 personas entre mutilados y muertos. En una libreta digital, que tengo en el celular, he archivado algunos nombres de los fallecidos. Son historias que alguna vez reporteé y que nunca llegué a escribir. Las busco mientras miro la pampa. Me los imagino transitando, arrastrando bolsos, la Vía Láctea desplegada sobre sus cabezas, la espesura de la penumbra, el fuego de la detonación ebullendo desde la tierra como un pequeño volcán, tal vez un último grito de dolor, y nuevamente el silencio, la noche y las estrellas.
Las minas antipersonales son la mayor amenaza para los indocumentados, los contrabandistas y los traficantes. En uno de los apuntes está el nombre del peruano Francis Mamani Aquino, de 27 años, quien en febrero de 2016, en el Hito 14, voló por el aire. La explosión le mutiló la pierna derecha y le hizo heridas en el estómago. Moribundo fue trasladado al lado peruano por las personas que lo acompañaban, quienes llamaron de forma anónima a sus familiares para que lo fueran a rescatar. Cuando estos llegaron, Francis Mamani ya había fallecido. Tiempo después hablé con uno de sus hermanos: “Mejor dejar a los muertos tranquilos”, me dijo.
Justo debajo del nombre Mamani tengo otro apunte, de junio de ese mismo año, cuando una dentadura con coronas de plata y una estrella de oro incrustada en los incisivos apareció en medio de un campo minado, en el sector de la Quebrada de Escritos, donde están las minas desplazadas. El hallazgo ocurrió a 350 metros de la carretera y junto al cráneo había otros huesos esparcidos en un radio de cinco metros. Se pensó que sería fácil identificar los restos, por las marcas tan características en los dientes, pero aunque se publicaron avisos en los diarios con la foto del hueso, nadie los reclamó. Lo único que se supo es que la persona había muerto al menos diez años antes. Hasta ahora, aquella mandíbula sigue en el Servicio Médico Legal de Arica como NN.
Pienso nuevamente en Alexánder. Pienso que en cualquier momento, mientras el tren avanza, puede aparecer un cuerpo tirado en medio de la tierra, y se me vienen a la cabeza decenas de imágenes de fallecidos que he visto en mi vida: restos frescos, quemados, descompuestos, disecados y ahuesados. Pienso que en esta frontera morir reventado por una bomba es una realidad azarosa, y el riesgo mayor es perderlo todo, hasta la propia identidad, como le pasó a la persona de las coronas de plata.
El tren pasa frente al obelisco en el Hito 9. A un costado, escoltándolo, hay dos camionetas marca Dodge de Carabineros, con las balizas encendidas. Todas las noches, dos unidades de la policía se instalan ahí a realizar patrullajes. Llevan cámaras térmicas, visores nocturnos, pistolas calibre .40 y fusiles Colt M4, que son considerados armas de guerra, con un alcance superior a los 700 metros. Los coyotes que cruzan con grupos de indocumentados son lo menos preocupante; lo peligroso son las caravanas de contrabandistas y los traficantes de drogas.
Hay trece destacamentos de frontera en la Región de Arica, entre retenes y tenencias, que dependen de la IV Comisaría de Chacalluta, para vigilar 169 kilómetros. No hay claridad sobre la cifra exacta de carabineros que patrullan este territorio. La información ha sido declarada de “seguridad nacional”.24 Lo que sí se sabe es que ayer, 19 de julio, el Ministerio de Defensa promulgó el Decreto Supremo 265 que autoriza a las Fuerzas Armadas a prestar apoyo logístico en actividades que se vinculen con el control del narcotráfico y el crimen organizado. Parece ser cosa de tiempo para que esta facultad también incluya el tráfico ilícito de personas25 y el ingreso clandestino voluntario.
Por ahora, sin embargo, todos los procedimientos donde hay migrantes involucrados los realiza Carabineros. Cuando un indocumentado es sorprendido cruzando por un paso no habilitado, son ellos los que lo detienen, argumentando faltas al artículo 69 del decreto ley 1.094, conocido como ley de migraciones: “Los extranjeros que ingresen al país o intenten egresar de él clandestinamente serán sancionados con la pena de presidio menor en su grado máximo”.26 Tras la detención es la Fiscalía la que determina si imputa el delito o les otorga protección, en el caso de que sean víctimas de tráfico de personas.
Solo la experiencia y la observación permiten a la policía vigilar un territorio tan extenso. Para eso tienen un catastro de pasos no habilitados que de forma permanente están chequeando y actualizando. Analizan las huellas humanas, los rastros de vehículos o la basura arrojada al lugar para saber si los caminos están activos, tal como ocurre todas las noches en la línea del tren. Tal vez, el más activo de todos los pasos.
El autovagón continúa su viaje a Arica, ya en territorio chileno. Miro en todas las direcciones explorando cada cuadro dentro del marco de la ventana. Busco objetos ajenos al paisaje: huellas de zapatos o maletas. Las rutas ilegales también están sembradas de equipajes abandonados, algunos de ellos a medio enterrar, como esos contenedores que caen de los barcos durante las tormentas y que se pasan años flotando en el mar. El frío, cuando las temperaturas pueden llegar a -15 grados, y el “chuscal”, como llaman los aimaras a ese arenal que te come las piernas hasta las rodillas como si caminaras sobre la nieve recién caída, hacen que muchos migrantes decidan dejar sus pertenencias antes de desfallecer de cansancio. Pienso que algo de valentía hay que tener para desprenderse de lo único material que se carga. O simplemente es la desesperación de quitarse un peso de encima, para llegar al menos con el cuerpo a salvo al otro lado.
¿Será Alexánder un sobreviviente?
21 de julio, conversación por WhatsApp
(01:54)
Alexánder: Nos regresaron.
Fernando: No jodas, Alexánder. Mentiroso.
Alexánder: De pana.
Fernando: ¿Qué pasó?
Alexánder: Iba a llegar un taxi y se tardó. Y bueno, ya tú sabes. Tengo ganas de meterme yo solo.
Fernando: ¿Ahorita mismo?