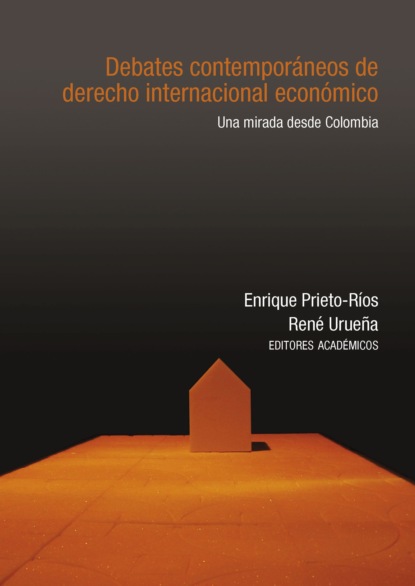- -
- 100%
- +
53 Los organismos reconocidos (no exclusivamente) como competentes para la elaboración de este tipo de normas son: Comisión del Codex Alimentarius, Oficina Internacional de Epizootias y Secretaría de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria.
54 Ver: Finger y Schuler, ob. cit., pp. 312-313.
55 “[…] al elaborar y aplicar las medidas sanitarias y fitosanitarias, los Miembros tendrán en cuenta las necesidades especiales de los países en desarrollo Miembros, y en particular las de los países menos adelantados” (art. 10.1).
56 “Cuando el nivel adecuado de protección sanitaria o fitosanitaria permita el establecimiento gradual de nuevas medidas sanitarias o fitosanitarias, deberán concederse plazos más largos para su cumplimiento con respecto a los productos de interés para los países en desarrollo Miembros, con el fin de mantener sus oportunidades de exportación” (art. 10.2).
57 Jean-Claude Lefort, L’OMC a-t-elle perdu de Sud ?: pour une économie internationale équitable assurant le développement des pays pauvres (Rapport d’information déposé par la Délégation de l’Assemblée Nationale pour l’Union Européenne, Les Documents d’information de l’Assemblée National, nº 2750), París, Assemblée Nationale, 2000, p. 59.
58 En la discusión entre las empresas farmacéuticas y el Gobierno de Suráfrica con ocasión de las normas internas adoptadas para facilitar el acceso a los medicamentos requeridos para la lucha contra el sida y otras enfermedades, las ONG que apoyaron la causa surafricana aportaron pruebas que demostraban cómo varios de los medicamentos de alto costo habían sido desarrollados gracias a la inversión pública, mientras que las ganancias llegaban de manera exclusiva a las empresas privadas, por lo cual la relación entre beneficios económicos de las patentes y la reinversión en investigación puede ser cuestionada.
59 Ver: M. A. Hermitte, “Le rôle de concepts mous dans les techniques de déjuridiciasion. L’exemple des droits intellectuels”, en Archives de Philosophie de Droit, n° 30 (1985), p. 339.
60 Las inquietudes generadas por este régimen de propiedad intelectual han llevado a los críticos radicales del libre comercio a referirse a este aspecto en los siguientes términos: “Las reglas del libre comercio también globalizan los derechos inhumanos en el sentido de que obligan a las personas a volverse inhumanas; hacen de la avaricia y la competitividad los principios organizadores de la sociedad. Una de las más altas expresiones de nuestra humanidad es la capacidad de crear y compartir conocimientos. Los regímenes sobre derechos de propiedad intelectual, globalizados en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), convierten en un crimen compartir conocimientos. Al redefinir el conocimiento como una propiedad privada, incluso en áreas donde el conocimiento es una creación social, se redefine el intercambio de conocimientos como un robo. En las sociedades campesinas del Tercer Mundo, guardar las semillas e intercambiarlas no sólo es un derecho, sino que es la principal obligación […] las patentes de semillas las convierten en ‘creación’ y ‘propiedad’ de las empresas […]. Pero lo más irónico es que se reclaman patentes sobre conocimientos y recursos que se han pirateado al Tercer Mundo”. Vandana Shiva, “Derecho a la alimentación, libre comercio y fascismo”, en Matthew J. Gibney (ed.), Helena Recassens Pons (trad.), La globalización de los derechos humanos, Barcelona, Letras de Crítica, 2004, p. 99.
61 Bernard Remiche y H. Desterbecq, “Les brevets pharmaceutiques dans les accords du GATT : l’enjeu?”, en Revue de Droit International Économique, nº 1 (1996), p. 19.
62 Decisión sobre la Aplicación del párrafo 6 de la Declaración de Doha relativa al acuerdo sobre los ADPIC y la salud pública de 30 de agosto de 2003 (WT/MIN[01]/DEC/2).
63 Ana Manero Salvador, OMC y desarrollo. Evolución y perspectivas del trato desigual en el derecho del comercio internacional, Valencia, Tirant lo Blanch, 2006, p. 256.
64 La doctrina ha utilizado el término “trato desigual” como genérico y ha diferenciado entre “trato especial y más favorable” aplicable antes de la creación de la OMC y “trato especial y diferenciado” después de la creación de esta Organización. Ver: Manero Salvador, ob. cit., p. 34 y ss.
65 Ver: Yong-Shik Lee, “Facilitating Development in the World Trading System - A Proposal for Development Facilitation Tariff and Development Facilitating Subsidy”, en Journal of World Trade, vol. 38, nº 6 (2004), p. 935 y ss.
66 Ver: T. Ademola Oyejide, “Traitement spécial et différencié”, en Philip English, Bernard Hoekman y Aaditya Mattoo (eds.), Developpement, commerce et OMC, Washington y París, Banco Mundial, 2004, p. 297 y ss.
67 Manero Salvador, ob. cit., p. 92.
68 Término utilizado en la formulación de la Cláusula de Habilitación, Decisión del 28 de noviembre de 1979.
69 Ver: Guy Feuer, “Libéralisme, mondialisation et développement. A propos de quelques réalités ambigües”, en Annuaire Français de Droit International, n° 45 (1999), p. 151.
70 Aspecto fundamental del derecho al desarrollo.
71 Manero Salvador, ob. cit., p. 99.
El derecho internacional de las inversiones
Nicolás Palau van Hissenhoven*
Los acuerdos internacionales de inversión (AII) y el consecuente arbitraje internacional de inversiones constituyen una de las piezas más interesantes del derecho internacional económico. En este capítulo1 haremos una revisión sobre sus características, con énfasis en las distintas discusiones y controversias de política pública que lo atraviesan. Partiremos con (i) un panorama general y de contexto de los AII: sus antecedentes, objetivos y naturaleza, características fundamentales y diferencias con otros sistemas con los que a menudo se le confunde. Luego, nos centraremos en (ii) la explicación de las disciplinas centrales o estándares de protección a la inversión comunes a todos los AII. Después, explicaremos brevemente (iii) el mecanismo de resolución de controversias inversionista-Estado. Por último, en la sección necesariamente más actual del documento (iv), terminaremos con un análisis de las críticas y llamados a la reforma, la posición de distintos países al respecto, la situación en Colombia y una reflexión final destinada a destacar la enorme paradoja a la cual se enfrenta el derecho internacional de las inversiones. A lo largo del texto, el lector reconocerá que el régimen internacional de las inversiones atraviesa un intenso momento de introspección y búsqueda de alternativas (algunos lo llaman “crisis de legitimidad”2), sin que sea posible para el momento de este escrito, en mayo de 2019, saber si dichas discusiones terminarán conduciendo al fortalecimiento del sistema de arbitrajes internacionales de inversión, a su transformación o a su desaparición definitiva.
1. Los acuerdos internacionales de inversión: un panorama general
1.1. Un mundo bilateral pero relativamente homogéneo
El actual régimen internacional de las inversiones, a diferencia de otros regímenes del derecho internacional económico (como el comercial o el de la propiedad intelectual), no está basado en instrumentos multilaterales fundamentales, sino en una densa red de acuerdos bilaterales (según las últimas cifras de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y el Desarrollo [UNCTAD], hay 3317 AII, de los cuales 2932 son tratados bilaterales de inversión3). Por sí sola, esta es ya una característica diciente sobre la ausencia de consensos transversales y la constante discusión que ha acompañado a los AII desde sus inicios hasta el movimiento global por su reforma, que presenciamos hoy. Los varios intentos de construcción de un único tratado multilateral de protección de las inversiones que han ocurrido en los últimos cincuenta años (ITO4, MIA en el seno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [OECD]5, iniciativas regionales o plurilaterales6) no han logrado ver la luz y han naufragado en medio de intensas diferencias entre los Estados, en especial aquellos que enfrentan a los países exportadores e importadores de capital.
Sin embargo, esta aparente ausencia de consensos no ha sido obstáculo para la evolución rápida e incremental de este régimen. La respuesta ha sido bilateral: el derecho internacional de las inversiones es probablemente el candidato más prolífico de creación de instrumentos de derecho internacional público7. Prácticamente todos los países del mundo han firmado algún AII como una herramienta para la protección o la atracción de la inversión extranjera.
A pesar de la ausencia de grandes consensos, los AII son paradójicamente muy similares entre sí: las diferencias entre ellos escasamente radican en aproximaciones sustantivas o estructurales distintas, sino que se trata generalmente de modificaciones “en los márgenes”, sutiles, pero de efectos muy importantes, con redacciones, aclaraciones y exclusiones distintas, pero siempre dentro de un “modelo” común en todas las negociaciones.
Los AII se dividen en dos grandes tipos: por un lado, los tratados bilaterales que se refieren exclusivamente al tema de inversiones (conocidos en español como acuerdos de promoción y protección recíproca de inversiones [APPRI]); y los capítulos sobre inversión en los tratados de libre comercio. Básicamente, los textos de un APPRI y de un capítulo de inversiones dentro de un TLC son fundamentalmente iguales, y para los efectos de este capítulo conviene tratarlos a todos en conjunto como tratados bilaterales de inversión8.
1.2. Antecedentes, naturaleza y estructura de los AII
Los orígenes de los AII suelen ser encontrados en los Acuerdos de Navegación, Amistad y Comercio de los EE. UU. suscritos después de la Segunda Guerra Mundial (o en intentos multilaterales fallidos como la ITO y la Convención de Bogotá, ambos de 19489). Hunden sus raíces en el derecho consuetudinario de protección diplomática10. Sin embargo, en sentido estricto, son una creación relativamente reciente del derecho internacional público: el primer AII fue el firmado entre Alemania y Pakistán en 1959. A partir de este, lustro tras lustro, el número de acuerdos ha aumentado geométricamente, con mayor intensidad después del fin de la Guerra Fría11.
¿Para qué son? Básicamente, los AII surgen como una respuesta a los procesos de independencia y descolonización después de la Segunda Guerra Mundial. Su contenido conceptual actual es, pues, relativamente simple: (i) las disciplinas de un AII, o estándares de trato, buscan asegurar un nivel mínimo de protección a la inversión extranjera, con independencia de los cambios de régimen político y de gobierno. Y (ii), para asegurar la observancia de dichos estándares de trato, los Estados acuerdan un mecanismo especial y autónomo de adjudicación: el arbitraje internacional de inversiones.
La gran mayoría de los AII tiene entonces estas dos partes fundamentales: (i) los estándares de trato y (ii) los mecanismos de solución de controversias (donde el arbitraje inversionista-Estado es el método escogido). Ahora bien, esta relativa uniformidad de los AII hace que haya características generales pregonables del régimen en su conjunto, que lo distinguen de manera importante de otros regímenes de derecho internacional.
1.3. Características centrales y diferencias con otros instrumentos y mecanismos del derecho internacional público
A continuación, algunos comentarios generales sobre las características clave de los AII que los diferencian de otros regímenes de derecho internacional público, antes de pasar, en las siguientes secciones de este capítulo, al estudio más detallado de los estándares y a la crítica general del sistema:
1) Ante todo, y esto es fundamental, los AII son especialmente “grises”: la nuez de las fortalezas y de los problemas actuales del régimen se debe a los altos niveles de abstracción y porosidad de los textos de los acuerdos. En efecto, desde sus inicios, los AII han consistido en disposiciones relativamente breves, muy generales, que otorgan un altísimo nivel de discrecionalidad al adjudicador tanto sobre el alcance de los estándares como sobre las reglas procesales que gobiernan al arbitraje (la diferencia con el nivel de detalle de las reglas del derecho del comercio internacional es abrumadora). Como consecuencia de este amplio poder en cabeza de los adjudicadores, un número importante de laudos a lo largo de los años extendió de manera agresiva el alcance de la protección a las inversiones. Hoy en día, los Estados han buscado reaccionar frente a esta discrecionalidad: un AII nuevo será estructuralmente igual a uno de la primera generación —con los mismos estándares de trato y mecanismos de adjudicación—, pero seguramente será muchísimo más largo, puesto que los Estados son más prudentes y hacen esfuerzos para limitar las interpretaciones arbitrales a través de excepciones, exclusiones, aclaraciones, notas al pie, notas de interpretación, etc. Esto abre varios interrogantes, puesto que la carrera de los negociadores por reglamentar más y limitar el carácter “gris” de las disposiciones puede estar perfectamente abriendo nuevos espacios de interpretación futuros que hoy no son predecibles.
2) Pueden ser costosos, muy costosos: en materia de otorgamiento de daños, la característica “gris” de los AII también es evidente y merece una anotación aparte. Los AII no dicen mucho al respecto de métodos de compensación de daños, y ha habido laudos que ordenan indemnizaciones muy significativas en contra de Estados, de tal calado que amenazan con afectar la sostenibilidad fiscal del país juzgado como infractor12. Este efecto directo en las finanzas de los Estados, en general muy superior al de cualquier otro mecanismo de adjudicación del derecho internacional, no puede ser descuidado en un análisis integral sobre el régimen.
3) Su alcance es parcial: los AII no son tratados integrales de fomento a la inversión, en los cuales se habla de facilitación, de intercambios de inversión, de acceso a mercados, de proyectos conjuntos, de ayudas y de cooperación mutua. Generalmente, son estrictamente de protección. Su nombre (y especialmente en español, con la mención de “promoción”, además de “protección”) podría sugerir que son instrumentos más comprensivos. Pero, comparados con acuerdos comerciales que abordan la relación comercial desde innumerables ángulos, el alcance de los AII es fundamentalmente reducido: se refieren esencialmente a una protección de la propiedad privada en manos de inversionistas extranjeros, y no mucho más allá de eso.
4) Sujetos procesales inusuales: en general, en derecho internacional público, solo los Estados tienen legitimación procesal. Solo excepcionalmente personas particulares pueden acceder a tribunales de derecho internacional para ventilar sus pretensiones (es el caso, por ejemplo, de las violaciones de DD. HH. en los contextos europeo y americano, y solo luego de extinguir los remedios locales y mediado por instancias intermedias, como la CIDH). En cambio, los AII permiten al inversionista acudir directamente a tribunales en contra del Estado infractor (el Estado de nacionalidad del inversionista no es parte del proceso). Al respecto, se discute intensamente si los inversionistas son “sujetos” de derecho internacional o no, dado que, si bien los tratados confieren prerrogativas a los inversionistas, no les exigen obligaciones, pues estos no expresan su voluntad a la hora de la suscripción del tratado.
5) Cláusulas de terminación inusuales (sunset clauses): la gran mayoría de instrumentos de derecho internacional público comparten cláusulas que aseguran su vigencia por un año desde la terminación o denuncia por parte del Estado contratante. En materia de inversiones, en cambio, es corriente encontrar cláusulas que adicionan un término de protección de diez, quince o veinte años, desde la decisión de terminación, para inversiones realizadas durante la vigencia original del acuerdo.
6) Decisiones de única instancia: a diferencia de los remedios internacionales del mundo del comercio en la OMC, las decisiones arbitrales basadas en AII no tienen un mecanismo de apelación. Es posible recurrir a la figura de la anulación de los laudos; sin embargo, esta impone estándares muy altos para la revisión eventual de un laudo (más parecidos al concepto de casación del derecho civil que al de apelación, e incluso más restrictivos). De hecho, en el caso del CIADI, solo hay 17 casos conocidos de anulaciones exitosas del total de laudos emitidos en dicho foro13.
7) Laudos contradictorios, o por lo menos inconsistentes: formalmente, el arbitraje internacional de inversiones no tiene jurisprudencia. Las decisiones arbitrales previas no son fuente de derecho para tribunales futuros. A lo sumo, son utilizadas posteriormente debido a su fuerza argumentativa o como doctrina de internacionalistas reputados en el mejor de los casos. Pero, en la práctica, cada tribunal está básicamente constreñido solo por el texto del tratado que debe aplicar. Si a esto se le agrega la característica gris de sus textos, no resulta sorpresivo que se conozcan laudos irreconciliables e incluso contradictorios frente a obligaciones de texto idénticas14.
8) Los arbitrajes internacionales de inversión no son asimilables al arbitraje comercial internacional. El arbitraje internacional de inversiones fue modelado a imagen y semejanza de su más usual y cotidiano colega: el arbitraje comercial internacional. Así, la adjudicación depende siempre de un número impar de árbitros (generalmente tres): uno nombrado por cada parte, y otro de común acuerdo (o según una serie de normas de nominación si no hay acuerdo). Sus decisiones deben ser relativamente rápidas y comparten la inexistencia de mecanismos de apelación o de creación de jurisprudencia. Hasta ahí las similitudes estructurales: es importante destacar que el arbitraje de inversiones no es arbitraje internacional comercial y no deben ser confundidos. Existen diferencias claves. En primer lugar, los arbitrajes de inversiones fundados en un AII no dependen de la existencia de un contrato y su sujeto pasivo de reclamación es el Estado en su conjunto, no entidades estatales individualmente consideradas: cualquier agente del Estado, de cualquier rama del poder público o nivel territorial de Gobierno, puede dar lugar a una reclamación basada en un AII, al margen de los contratos o no que puedan existir con el inversionista. En segundo lugar, las decisiones en los arbitrajes de inversión no hacen referencia a meros incumplimientos contractuales, sino que tocan el ejercicio del poder regulatorio del Estado, es decir, a su facultad de crear y modificar las políticas públicas (salud, medio ambiente, estabilidad macroeconómica, etc.). En tercer lugar, los arbitrajes comerciales están más fuertemente reglamentados en el aspecto procesal: las reglas de las distintas Cámaras de Comercio (especialmente Estocolmo, París y Singapur) y sus directrices, así como la aplicación de reglas transnacionales (las de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional [CNUDMI] o las publicadas por la International Bar Association [IBA]), dan cierto grado de consistencia procesal a los arbitrajes comerciales. En materia de inversiones, en cambio, los tribunales suelen tener facultades mucho más amplias para establecer sus propias normas de procedimiento, dado que el nivel de reglamentación es menor. En cuarto lugar, los arbitrajes de inversión son más escasos que sus pares comerciales: hay alrededor de 548 laudos arbitrales de inversión conocidos en toda la historia15, comparados con los centenares de miles de laudos internacionales de arbitraje comercial (incluso con una agencia pública como uno de sus actores). Por último, no debe escapar al lector la enorme —y creciente— escala monetaria usual de los arbitrajes de inversión: en arbitraje comercial es posible encontrar casos pequeños, medianos y, por supuesto, grandes; en arbitraje de inversiones, al no estar atados a las obligaciones más o menos predecibles de un contrato previo, resultan todos de proporciones enormes y cada vez mayores16.
9) Por último, conviene anotar que, hechas ciertas excepciones puntuales como, por ejemplo, en la Argentina durante la primera parte del siglo XXI, este es un mundo que sigue el lema de la familia Lannister en Juego de Tronos: “todos pagan sus deudas”. El incumplimiento de los laudos puede dar lugar a una serie de acciones judiciales a nivel internacional que ponen en riesgo las calificaciones de deuda soberana, la percepción de riesgo-país para la inversión extranjera y la posible exclusión del financiamiento internacional.
Aclaradas las anteriores características propias del derecho de las inversiones y sus diferencias con otros modelos de derecho internacional económico y de adjudicación del derecho internacional económico, pasaremos ahora a explorar con mayor detalle las obligaciones sustantivas de protección de las inversiones que adquieren los Estados al suscribir AII: los llamados “estándares de trato”.
2. Los estándares sustantivos de trato
A pesar de que los acuerdos de inversión tienen diferencias entre ellos en cuanto a su redacción, que obedecen a las particularidades de cada negociación, todos tienden a compartir un conjunto de cinco estándares de protección sustantivos a favor del inversionista extranjero: (i) el trato nacional, (ii) el trato de la nación más favorecida, (iii) la garantía de compensación en caso de expropiación, (iv) el trato justo y equitativo y (v) los derechos de libre transferencia17. Como se anotó, y se verá con mayor detalle en esta sección del documento, la formulación textual de dichos estándares ha sido tradicionalmente amplia, lo que ha otorgado gran flexibilidad a los tribunales para definir su contenido en los casos concretos. Es por esta razón que los AII más recientes suelen ser mucho más largos y detallados que sus antecesores, puesto que los Estados procuran limitar el margen de maniobra interpretativo de los tribunales.
2.1. Trato nacional y trato de nación más favorecida
Comenzaremos con los estándares llamados “relativos”: el trato nacional (TN) y el trato de nación más favorecida (NMF). Se les llama relativos puesto que su naturaleza exige siempre una comparación entre dos tratamientos: el que se otorga al inversionista cubierto por el AII y otro, que puede ser el otorgado a un inversionista local o a un inversionista de un tercer Estado. En ambos casos se trata de una obligación de no discriminación por motivos de nacionalidad: la protección otorgada a un inversionista protegido por un AII no puede ser menos favorable que aquella que se le otorga a los nacionales o a los inversionistas de otros Estados.
Tres comentarios con respecto a estos dos estándares: primero, se trata de las protecciones más básicas y frecuentes de los acuerdos de inversión y, en general, del derecho internacional público. La no discriminación está basada en el principio de igualdad entre los países y está consagrada, con distintas formas y efectos, en un número significativo de tratados sobre las relaciones económicas entre los Estados.
Segundo, se trata de estándares que ya existían en el marco de otros acuerdos de derecho internacional económico entre Estados, pero cuya aplicación en el derecho de inversiones se ha dado de forma más amplia. En efecto, la NMF en inversiones ha ido más allá que su homóloga de los tratados comerciales. En materia comercial, la aplicación de la NMF suele estar circunscrita a las disciplinas comerciales del tratado mismo en la que se establece, mientras que la NMF de inversión ha sido interpretada en ocasiones como capaz de cubrir medidas de toda índole (por ejemplo, regulatoria) en el concepto de tratamiento no discriminatorio. Adicionalmente, y en parte como consecuencia de la anterior consideración, la NMF en inversión ha sido debatida especialmente porque ha sido aceptada por varios tribunales como un vehículo para “importar” estándares de trato de otros tratados con terceros países a un caso particular, incluso en ausencia de inversionistas afectados de dicho tercer Estado18. Esta importación, en varias ocasiones, ha permitido a los inversionistas demandantes absorber un estándar de protección o un régimen procesal más generoso y usarlo para su beneficio a pesar de no ser nacional del Estado con el cual se negoció dicho estándar o procedimiento. Debido a esto, un gran número de acuerdos contemporáneos aclara que la cláusula no podrá dar lugar a la importación de estándares procedimentales de otros acuerdos y, cada vez más, también aclara que debe existir un trato diferenciado efectivo, de modo que la sola existencia de diferencias en “el papel” entre varios tratados no basta por sí sola para dar lugar a la “importación” de estándares sustantivos. En general, lo que se quiere con estas excepciones y aclaraciones de los AII más nuevos es asegurar que la comparación de trato se efectúe sobre inversionistas que están en competencia real y reciban un trato efectivo y real diferenciado en circunstancias similares.