Ámok
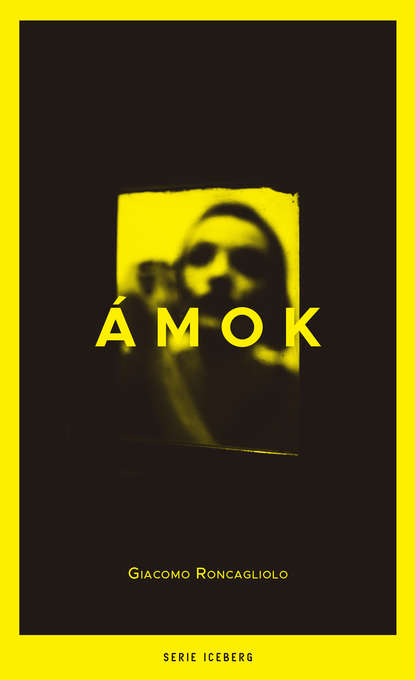
- -
- 100%
- +
Pero hoy no traigo las pastillas conmigo. Hoy hay ratos en los que la duda pega fuerte y de pronto me encuentro pensando que tal vez el entumecimiento no fue lo único. Que a lo mejor también debía sentirme insatisfecho con el arreglo que teníamos Nía y yo, que solo bajo ese pretexto pude partir, libre de culpa, en plena madrugada. O que ni siquiera fue eso, que mi presencia en esta región no depende de motivos tan mundanos.
Es cierto: no costaba leer entre líneas la amenaza de esa carta sin remitente. «Felicitaciones. Usted ha sido elegido como el Ámok número treinta y cuatro. Siga estrictamente las instrucciones a continuación». No era, pues, en ningún modo, una invitación. Y cuando pienso en lo que pasaba por mi cabeza esa noche, cuando calzaba mis zapatos y salía de la cama en silencio, reconozco el inconfundible rastro que deja el miedo, sí, pero también otro empuje que permanece, que todavía siento: un hechizo inagotable, la urgencia desatada que me forzaba a dejar a Nía atrás.
Es extraño no poder despertar con ella en el otro lado de la cama. Es triste, sin duda. Recuerdo lo lleno que sentía mi pecho, como si de cierta forma la vida fuera eterna, o al menos lo suficientemente larga para no tener que temerle a la muerte. A pesar de los celos, de las peleas, o de que muy pronto fuéramos a perder la casa en la que vivíamos, la dicha de haber encontrado en ella a una compañera me bastaba.
Ese optimismo llegó con nuestros encuentros iniciales, esa etapa únicamente nocturna en la que nos juntábamos luego de sus fiestas para ver películas, retrospectivas enteras que nos servían de preámbulo y de fondo cuando estábamos en la cama. Por esa época yo había intentado reducir mis hábitos sociales casi por entero, liberarme de los amigos, de esas correrías cada vez más frenéticas y penosas en las que se refugiaban aquellos a los que yo me había sentido cercano alguna vez. Un día descubrí que ya no lo soportaba más. Y no solo porque el asunto me aburriera desesperadamente, lo cual era cierto después de tantos años, sino sobre todo porque no encontraba una buena razón para tanta agitación. Ahora pienso que nunca tuve elección. A lo mejor al comienzo, un poco. Pero después no había hecho más que seguir a una pandilla obsesionada por vivir toda junta al margen de todo. Y esta vez yo quería estar al margen del margen, en esa región solitaria y magnífica que habitan los reclusos.
En esta nueva etapa fue que conocí a Nía. Ella dice que me vio meses antes, en uno de los bares de aquella esquina porteña, pero yo la recuerdo después. La veo acostada en mi cama, dormida como tantas veces, y vuelvo a evocar el desasosiego de saber que ella merecía algo mejor, que su belleza resultaba incomprensible a mi lado. Rememoro lo mucho que me complacía imaginando que ella no existía como tal, pero sí su cuerpo, su cara, y que yo podía tocarla por horas, lamer con cuidado cada poro hasta que se me secara la lengua, coger su labio superior con los míos e intentar dormir así, húmedo, engranado. Meterme dentro de ella como en esa película que vimos de la chica en coma y quedarme a vivir ahí por un tiempo, unos meses, solo hasta estar satisfecho, protegido.
Con el tiempo, además, conocería el límite de su atracción.
–¿Cómo podría conformarme con un solo chico? –me dijo.
Le pregunté si era broma y ella apretó mi mano, me besó, dijo que no. Yo fingí reírme y hundí mi cabeza en la almohada. Descubrí de pronto que entre su cuerpo y el mío, en medio del sudor que en ese momento nos unía, se colaba una larga fila de sujetos. Porque yo no era el único. Al menos no durante los primeros meses; después ya no volví a preguntar, no por un tiempo. De cualquier forma ella siempre decía que a ninguno lo había querido tanto como a mí.
4
Cuando uno va a ciento cuarenta kilómetros por hora, la línea blanca de la carretera se ve hermosa: iluminada por las luces del taxi, vibrando como un gusano de dimensiones interregionales, se escapa y regresa en un movimiento constante. A mi piel helada vuelve entonces el asombro que de niño me causaban cosas simples como el cielo y sus colores a las seis de la tarde, esos espléndidos excesos de entusiasmo en los que esta noche, por desgracia, no puedo sumergirme. A mi lado hay señales de un desperfecto evidente: Perales, mi copiloto, tiene medio cuerpo afuera de la ventana, su larga melena desplegada como una capa vampiresca, los alaridos incomprensibles que lanza al viento, seguramente inspirados por ese pocotón de coca que acaba de meterse.
En un solo día he sacado en claro que para ser su compañero uno debe tener cuidado. Soy yo el que conduce, sí. Pero lejos de tranquilizarme, aquella distribución de roles solo me exige un estado de permanente alerta. Si algo nos ocurre, seré yo al que culpen. Sobre esto Óscar no ha dejado dudas.
–¿Qué pasa? –dice Perales, su figura nuevamente en el asiento–. Te vas a quedar dormido. Acelera, carajo.
–El carro no da más.
–Sí da. Hazme caso y pisa nomás. ¿Quieres o no quieres llegar?
Acabamos de cumplir con la segunda partida, vamos dejando atrás la segunda ciudad. Nuestra tercera locación se encuentra muy en el sur, al otro lado de la frontera, dentro de la región en la que fui reclutado. Óscar no parecía muy convencido al darnos las indicaciones, dijo que el lugar está fuera del territorio que nos toca, que podemos intentarlo aunque no cree que lleguemos a tiempo para el juego.
Hemos decidido probar. Perales ha decidido probar.
Ahora no deja de jugar con el espejo retrovisor. Se peina con las manos, levanta las cejas, transforma su cara con marcas de acné en gestos de sorpresa casual que él considera irresistibles.
–¿Tú crees que es verdad eso que dice Óscar? –le pregunto–. ¿Eso de que no duerme?
–Sí, ¿por qué no? Yo le creo. Además tiene razón cuando dice que la vida es muy corta para perderla durmiendo.
Pienso en ello.
–¿Pero y los sueños?
–¿Qué pasa con los sueños? –dice Perales.
–También valen la pena, ¿o no?
–Yo casi nunca sueño.
–¿Ni una vez por semana?
–¿Y a ti qué te importa?
–No sé. Pregunto, nomás. ¿No recuerdas alguno? ¿Uno reciente?
–Creo que solo uno, el último que tuve. ¿Quieres que te lo cuente? ¿Eso quieres?
–Tu único sueño.
–El último.
–Bueno, dale. Cuenta.
Perales se me queda mirando. Comprueba que no estoy jugando con él.
–Mira, yo no entiendo bien de sueños –dice–, pero tampoco creo que haya mucho detrás de ellos, y menos en este caso. Ten eso en cuenta.
Hay algo muy básico en Perales, algo que en pocas horas ha hecho que lo odie y lo compadezca al mismo tiempo. Un extraño cóctel de sentimientos. Si soy honesto, tampoco encuentro ningún placer en odiarlo, ni siquiera cuando debo dedicarme a cuidar de él y contener las ganas de abrir la puerta y empujarlo a la carretera con el velocímetro al límite.
Además, mentiría si dijera que gran parte de mi aversión hacia él no está relacionada con Marta.
Cuando nos presentaron hoy por la mañana, en los ojos adolescentes de Perales vi su recelo. No me hizo falta preguntar si ellos dos habían llegado juntos, si se conocían de antes. Me quedó claro que yo era un invasor muy inoportuno para él, que aquel estrecho y pálido tráiler que tenemos por casa, en las últimas semanas, meses quizás, había sido morada para una pasión libre de los merodeos de cualquiera que no fuera Óscar.
–¿Y ella donde está? –pregunté.
–En nuestro cuarto –dijo Perales–. ¿Por qué?
Su mirada seguía esquiva e impaciente, como si detrás de esa puerta ocultara algún secreto, un vicio antiguo y rutinario. No quise preguntarle más sobre la chica, sobre Marta, pero en mí nació una creciente curiosidad. En parte por saber a qué se parecía su figura femenina, pero también por ver quién era la mujer que, a mi entender, definía sustancialmente el comportamiento de Perales.
–Tú vas a seguir durmiendo en el cuarto del fondo –dijo Óscar. Seguía frente al televisor, no se había movido en toda la mañana–. Y ellos dos en el cuarto que hay junto a la cocina, igual que ahora.
–¿Y la otra puerta, la que hay al lado del baño? –pregunté.
–¿Otra vez vamos a hablar de lo mismo? –dijo Perales.
–Todo a su tiempo –dijo Óscar–. Hoy concéntrate en lo que te toca. Se vienen más partidas esta noche.
Esta vez sí que quise seguir preguntando, pero Óscar ya empezaba a explicarme que él duerme en otro tráiler, a poca distancia de aquí, que deja su taxi en el grifo de nuestra esquina porque en su calle no hay sitio, que nuestro taxi, en cambio, había que guardarlo en el patio trasero, en un lote sin iluminación, con tierra húmeda salpicada de nieve y trozos de animales muertos. Un panorama no muy agradable, si me lo preguntan.
Por lo demás, las partidas siempre se juegan por la noche –siguió Óscar–. Y durante el día vas a trabajar con Perales en una de las tiendas del centro. Tienes un puesto asignado. Te esperan mañana.
–¿Y Marta?
–El caso de Marta es distinto –dijo Perales.
Pero ninguno me explicó qué quería decir eso. Tampoco la llamaron ni facilitaron alguna clase de presentación.
Para verla tuve que esperar toda la tarde. Óscar ya se había ido, Perales llevaba un par de horas encerrado en la habitación que compartía con ella. Yo intentaba lograr una siesta pero cada tanto adivinaba, o a lo mejor imaginaba solamente, solapados gemidos femeninos de ritmo regular, silencios abruptos, y luego la continuación de aquellos quejidos. De pronto escuché que se abrían y se cerraban unas puertas, el motor del taxi encendiéndose, las llantas que resbalaron en el hielo, y de nuevo el silencio.
Comprendí que había quedado a solas con la cautiva del primer cuarto, así que decidí instalarme en el sillón de la sala y probar suerte. Prendí la radio en la estación de los clásicos, puse la televisión en mute y esperé.
El sol acababa de ocultarse y el ambiente todavía se iluminaba con los restos de una luz natural, anaranjada y terca cuando Marta apareció.
Al principio llamó mi atención su pelo suelto, un oleaje inacabable y oscuro como una medianoche mar adentro. Lo siguiente fue el pasmoso volumen de su pecho: tenía puesto un top negro que de seguro usaba como piyama, pero el efecto habría sido el mismo con cualquier otra prenda. Solo pude dejar crecer la primera erección desde que saliera de mi ciudad, quedarme quieto, fingir que dormía, aferrarme a prolongar el momento de contemplación todo lo que fuera posible.
Marta dio vueltas en la cocina. Movió los platos, los vasos, abrió y cerró el refrigerador como si se tratara de un ritual sonámbulo. Se acercó a la radio, la apagó. Pensé que ya era tiempo de decir algo pero me obligué a cambiar de opinión. Cerré un poco los ojos, enfoqué la vista y decidí, en cambio, seguir cada uno de sus movimientos. Se había quedado quieta, apoyada sobre el mostrador del lavamanos. Pude ver que abajo llevaba una prenda diminuta, las piernas gruesas y brillantes, rodillas pronunciadas, medias largas. Tuve ganas de saber cómo tenía el culo pero su cuerpo se mantuvo inmóvil, como esperando algo más de la noche.
De pronto giró sobre los talones, caminó hasta su cuarto y cerró la puerta. El movimiento fue demasiado rápido para que yo pudiera ver la curva sobre sus piernas, pero esperé. Me entregué al sismo que contenía en mi pecho y esperé. En pocos minutos Marta estuvo de regreso. Esta vez ya venía vestida, con una bufanda sobre el cuello y una gorra de lana en la mano. Sin detener el paso, se la puso, ajustó un par de vueltas a la bufanda y atravesó la puerta de la calle.
El frío era glacial cuando salí. Pensé en volver por un abrigo pero la silueta de Marta ya casi no se veía. Empecé a correr, sentí un ardor en la punta de los dedos, en la nariz, en las comisuras de mi boca. No lo lograría. Si el paseo no acababa pronto, yo no lo lograría. Pero sus pasos no se detuvieron y tampoco los míos. Continuamos avanzando.
A lo lejos pude ver que sobre nosotros comenzaba a alzarse la inmensa carretera regional.
Perales me cuenta su sueño. Aunque por lo que relata entiendo que no ha soñado nada, o mejor dicho, que no lo recuerda. La historia comienza cuando se despierta.
–No podía moverme –dice–. No sé qué mierda era pero no podía moverme. ¿Te ha pasado? Estar despierto, con los ojos abiertos, mirando todo, pero quieto, como amarrado a la cama. Veía mi mano, ¿podía moverla? Sentía que sí pero ahí seguía, quieta. ¡Qué viaje de mierda!, pensaba, pero no recordaba haberme drogado… Nunca me voy a olvidar. Jamás me había pasado. Todo parecía real, lo que veía. Mi cuerpo, mi cuarto, las luces de la calle. Pero no lo era. No era real. Un puto sueño, ¿no?... Y ahí estoy, congelado, sin poder moverme, hasta que me doy cuenta que sí puedo cerrar los ojos, y abrirlos, y cerrarlos de nuevo. Pestañeo tantas veces que comienza a dolerme, pero ya no puedo parar… Tengo miedo de dejar de parpadear y que después ya no pueda hacer ni eso… Entonces dejé de oír.
Se calla. Percibo un breve temblor en sus labios, un gesto inusual en él, como si temiera caer en una catalepsia semejante aquí mismo, en plena carretera.
–Si me pasara otra vez, me quedaría quieto. Quieto hasta que todo acabe. Porque la cagué. Estaba aleteando, pestañeando como un loco, intentando despertar, y de pronto, ¡clac!, mis ojos se desprenden, se descuelgan, se desatan, no sé, caen hacia adentro, como al fondo de mi cabeza… ¡No te rías, X! No es gracioso, imbécil. No fue gracioso. Pensé que estaba loco, que me estaba muriendo… No sabía qué mierda hacer. Veía un túnel oscuro, como paredes de carne, mojadas, y al final mi cuarto, la luz de la calle todavía prendida. Y pensaba en eso. En cómo sería mi vida después. Entonces vino lo más raro. Yo estaba quieto, pero algo que no controlaba había comenzado a moverse dentro de mí… Dos pelotas, dos pelotas que venían de abajo. Las sentía subiendo por mi estómago, por mi pecho, llegando hasta mi cuello, ahogándome...
–¿Y luego qué? –le pregunto, atento a su relato–. Una vez que tus ojos alcanzaron a tus huevos.
–¿Mis huevos?
–¿Eran tus huevos o no?
–No, no eran. ¿O sí? Puede ser. Sí, puede ser que hayan sido mis huevos. Pero cuando se alcanzaron no pasó nada. Me desperté.
–Ya estabas despierto.
–No seas imbécil. Digo que ya podía moverme.
–¿Y no sentiste nada raro después?
–¿Raro? –dice, y hunde la mano en su entrepierna. Hace un chiste, se relaja–. No, todo estaba en su sitio.
–Me refiero a si te quedó algún presentimiento.
–¿Presentimiento?
–Algún mensaje.
–¿Qué mensaje, X? Ya te dije, me desperté nomás. ¿Para eso querías que te cuente? ¿Para buscar el mensaje? No hay nada detrás de los sueños.
–Ya. Pero lo tuyo no fue un sueño.
–Lo que haya sido. ¿O qué mensaje le sacas tú?
A Perales yo no le he contado nada de lo que sucedió con Marta hoy por la tarde. Pienso que no sería la mejor idea. Todavía permanece la pregunta sobre cuánto tiempo llevan juntos, cuál es la naturaleza de su relación. Y en cualquier caso no estoy seguro de si ella lo hizo o no. El aborto, quiero decir. Por otro lado, a Perales no le debo nada. A fin de cuentas no es más que un matón de barrio chico. Un pelmazo insoportable, resentido pero encantado con su papel de hermano mayor abusivo. Uno de esos tipos pesados que arman lío y después esperan que te pongas de su lado.
Ahora ha quedado en silencio otra vez. Sus palmas dan bote sobre el tablero del taxi, sobre sus muslos, repetida, incansablemente. Entonces pienso que lo que yo entiendo por sueño es otra cosa. Yo no preguntaba por la verdad, sino por algo que hay detrás. Otro tipo de espejo.
Y es cuando sucede. El advenimiento de un gris celestino, la mañana cruel retirando el velo negro de la carretera y sus bordes, que, en un solo parpadear, aparecen colmados de una gran masa de árboles. Aunque hablar de masa es impreciso. La visión consiste en una extensa red de ramas. Decenas de ramas angulosas que parecen emparentadas con las ramas de las filas posteriores, hijas de una sola planta madre. Un universo de conexiones que solo existe en la ilusión gestáltica que ese entrecruzamiento produce, pero que no obstante percibo como siniestro y real.
–¿Lo ves?
–¿Qué cosa? –dice Perales.
–La red.
–¿Qué red?
–Ahí afuera. Los árboles, ¿los ves?
Perales saca la cabeza de nuevo, realiza una inspección de derecha a izquierda, dos veces.
–Los veo –dice, y luego vuelve a una frase anterior–. Solo acelera, carajo.
Decido hacerle caso. Intento olvidar la sensación de malestar y me concentro en las ligeras curvas de la carretera. Procuro ignorar que hay algo más en el desierto, un llamado botánico, una broma cuya intención se me escapa, acaso la orden de no entrar en la tercera ciudad, de no llegar más lejos en nuestra incursión al sur.
Después de unos metros, sin embargo, quedo completamente alucinado. Los inmensos algarrobos, o esos árboles que nos flanquean, o mejor dicho sus siniestras ramas entrecruzadas y superpuestas, se han colado hasta la carretera y el camino ha quedado invadido, bloqueado, sellado sin remedio.
Contrario a lo que yo creía, Marta no pensaba irse a ningún sitio, tampoco escapar. La carretera no era su destino. El termómetro de la calle marcaba cinco grados bajo cero, eso lo recuerdo. También mis pies entumecidos, mis manos hinchadas y muertas. La vi atravesar la carretera por debajo, siguiendo un túnel, y una vez fuera, sobre la derecha, vi aparecer una estructura rosada y solitaria, de dos pisos. Sobre la puerta de vidrio giratoria, un letrero anunciaba: «Clínica de la mujer: fertilidad, ginecología y planificación familiar».
Eran casi las siete, las luces estaban encendidas. Marta dio vuelta y se quedó mirándome a la distancia, como si desde el inicio hubiese sabido que la seguía. Pensé en decir algo, lo que fuera por explicar qué hacía yo ahí, agitado, muerto de frío, pero era inútil. Había que acabar con la persecución. Regresar por donde había venido, correr, volver a una fuente de calor antes de que fuese demasiado tarde.
Conduzco sin prisa de regreso al tráiler. Perales ha vuelto a las muecas, a sus juegos con el espejo. Ambos sabemos cuánto nos pesa no haber podido llegar a la partida, no hace falta que ninguno lo diga. Aunque a decir verdad sí que me gustaría saber cómo explica él lo sucedido. Necesito una teoría. Cualquiera. No importa que venga de Perales.
Al mismo tiempo, prefiero pensar en otra cosa. En sus huevos, para empezar. En sus huevos queriendo decirle algo a sus ojos. En ese mensaje.
5
Algunas señales habían aparecido antes en un periódico o en el informativo del mediodía, incidentes aislados en la pantalla del televisor, perdidos sin producir mayor interés. Pero fue solo cuando el teniente de la Policía de Investigaciones hizo un llamado a la prensa y dio sus primeras declaraciones, que la noticia tomó forma.
–Nos encontramos frente a las acciones de un psicópata –dijo el teniente Santino. Sus labios húmedos, de bulldog solemne, demoraban en soltar cada palabra, como recordando un guión aprendido–. Y, por desgracia, uno bastante atípico. De más está decirles que el caso se ha convertido en una prioridad, tanto por la falta de compasión que evidencian las acciones del responsable como por la extensa amplitud de su radio de actividad. Creemos, sin embargo, que con seguridad en pocas semanas daremos con el culpable. La investigación se encuentra activa y en progreso, y de momento ya tenemos bajo custodia a dos sospechosos de sexo masculino.
Las preguntas sobresaltadas que cabía esperar luego de unas declaraciones de tal tipo no llegaron. Hasta ese momento, la dispersión geográfica de los crímenes había hecho pensar que los sucesos eran inconexos, tragedias comunes, de esas que ocurren a diario. El caso era una prioridad para la policía, pero no para la prensa.
La pregunta, aquella mañana, fue solo una:
–¿Y no ha pensado en varios responsables, en una acción organizada?
Apareció en pantalla un hombre rubio, de bigote poblado. Su sonrisa era jovial y desconcertante, algo soberbia en esas circunstancias.
–Si me perdona el atrevimiento –siguió el hombre–, tengo que decirle que sus conclusiones suenan bastante improvisadas.
Los segundos siguientes fueron largos, ensanchados por el compulsivo cambio de cámara que realizó la cadena de noticias. El hombre del bigote, el teniente, el hombre del bigote, el teniente. Otra vez el hombre del bigote.
–¿Improvisadas? –dijo al fin el teniente–. Las pruebas indican que el método ha sido el mismo en todos los casos.
–¿Y dice usted que eso es suficiente?
–Suficiente, sí. Ese patrón es suficiente para concluir que se trata de un solo responsable. Le pido que tenga confianza. Y en cualquier caso, si lo deja más tranquilo, sepa que ninguna posibilidad está descartada.
La mirada del teniente era severa y apuntaba hacia un punto impreciso que la cámara no revelaba pero que no era difícil de adivinar. La pregunta había sido profesional y acertada, pero en la sonrisa del periodista se anticipaban provocaciones posteriores, un duelo largo, el show que todos los televidentes esperaban. Santino relamió y separó sus labios como preparándose para añadir otra precisión, tal vez solo una recomendación para la población, la insufrible exhortación policial a mantener la calma.
–¿Me podría decir su nombre? –alcanzó a decir.
Y entonces la transmisión se detuvo.
Acostado en la cama que compartía con Nía, seguí el caso cada mañana. En distintas partes del territorio los cuerpos continuaban apareciendo desmembrados, dos, tres, hasta cuatro veces por semana. Y Santino no acertaba una. Paseaba su bemba compungida por salvajes escenas de crimen, sudoroso, aturdido por los flashes, sin respuestas.
Yo habitaba sus antípodas. Las horas se me perdían fumando frente a la computadora, un link tras otro, viendo tele, marcando números de comida a domicilio. Dejaba la cama cerca de las cinco, solo a tiempo para bañarme y preparar la cena antes de que Nía regresara de la oficina. Tenía mi propio proyecto, sí que lo tenía. Pero este no tomaba todavía una forma concreta, ni siquiera una primera idea escrita. La yerba lograba convencerme de que no era necesaria, que las imágenes que coleccionaba en mi cabeza darían fruto muy pronto, que solo hacía falta esperar. Y así, anclado a esa modorra, cada día caía sin remedio en obsesiones y hábitos nuevos, como quedarme toda la mañana frente a las noticias, a la espera de las próximas declaraciones del teniente.
Esa noche veníamos bebiendo, destendiendo con juegos tiernos la cama que también nos servía de mesa. No recuerdo qué me preguntó ni tampoco qué dije yo, pero sí la cachetada, la gravedad tirando de nosotros, el golpe cuando caímos al suelo, justo sobre el control remoto. La tele se había encendido, como en un chiste. Nía volvió a darme con la mano, como dejando en claro que aquello no había sido en broma, que yo era un imbécil aunque ahora estuviésemos muertos de risa. Después me besó allí donde me había pegado y liberó su cuello del peso de mi cuerpo, miró la tele. Habíamos dado con un reportaje sobre el caso. Las imágenes eran terribles, el repaso de todo lo sucedido en las últimas semanas.
–¿Por qué alguien haría una cosa así? –dije yo.
–Esa no es la pregunta, bebé. Muchas personas han hecho cosas peores.
–Por eso mismo. ¿Por qué hay tanta gente dispuesta a hacer algo así?
Nía movía la cabeza de un lado a otro, ridiculizaba mi escasa agudeza. Hablaba con los ojos casi cerrados en un gesto clásico de cada una de sus borracheras.
–¿Disposición? Tampoco creo que se trate de una disposición. Entiende que hay todo un conjunto de factores que arrastra a las personas hasta ese punto. Un punto sin retorno, el momento en el que dan ese último paso y cruzan el abismo. Y esos factores son demasiados. No vale la pena preguntarse por qué lo hacen.
–A mí me parece interesante.
–A ti todo te parece interesante.
Eso era cierto, sobre todo en esas últimas semanas.
–¿Para ti qué es lo que interesa? –le dije.






