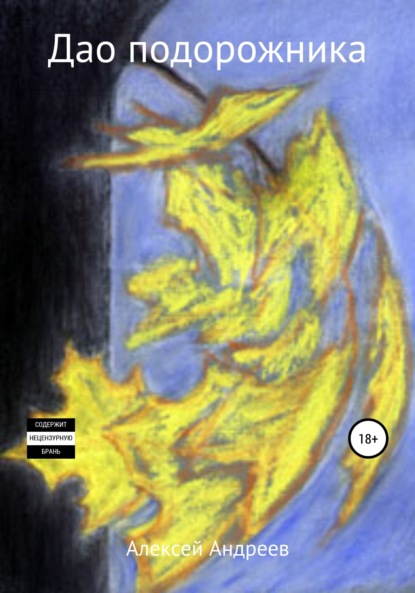- -
- 100%
- +
Es cierto que Danilo Porter pasó más de medio año rumiando en serio la posibilidad de acabar consigo mismo, pero la propia comicidad con que algunas páginas de internet trataban el asunto, le arrancaron sonrisas sinceras. Una falta de “tragicidad” que propició en él cierta desdramatización del suicidio, restándole ánimos. Vio, casi sin querer, la esperpéntica caricatura de sí mismo en que se estaba convirtiendo.
Por eso abandonó la idea. Quiso borrarla de raíz de su mollera. Para suicidarse siempre habría tiempo, se dijo, y, además, no quería que su propio suicidio pudiera engrosar estadísticas más o menos ocurrentes en aquellas webs casi satíricas. Se imaginó objeto del sarcasmo más cruel, el detective que se suicida tras seguir unas pistas que lo llevan a descubrir sus propios hermosos cuernos, el investigador que había sido inteligentemente engañado por su última esposa. Pero a Danilo Porter no lo habían engañado. No que no. Un poco de respeto, oiga. Sin embargo, si se suicidaba, él ya no podría dar explicaciones ni aportar pruebas ni ofrecer su versión de los hechos. Solo podría ser el hazmerreír de navegantes varios que malgastaban su tiempo en la red, y esa cómica inmortalidad digital, la del investigador que se suicida tras descubrir la burla de su propia esposa, recorrería la blogosfera llenándose de comentarios jocosos. Solo imaginar ese destino gracioso, de blog en blog y de tuit en tuit, de muro en muro y de email masivo en email masivo, restó ánimos a su trágica determinación. No. Danilo Porter, al menos por ahora, no se suicidaría. Sin embargo, sus navegaciones y cabotajes por internet despertaron su interés por la creciente ola de suicidios, mejor decir auténtico maremoto de suicidios, que estremecía al mundo, y su natural curioso hizo el resto. Dedicaría al menos su tiempo libre a averiguar qué estaba ocurriendo, por qué el índice de suicidios se había sextuplicado a lo largo de los primeros años del tercer milenio y viviría holgadamente de sus informes para las mutuas de la Seguridad Social española, siempre tratando de cazar in fraganti a todos esos que disfrutaban de unas inmerecidas vacaciones a costa del Estado gracias a dudosas bajas laborales.
La verdad es que había mucho tiempo libre en la soledad de Danilo Porter. Después de los casi dos años que había durado su matrimonio con Eleonore, la peor de sus ex esposas y, sin embargo, la más que amó, ni siquiera tenía muy claro qué hacer con el tiempo que ahora se le desparramaba por todas las esquinas de su vida. Eleonore lo había llenado todo, todo lo había rebosado, y Danilo Porter, justo ahora lo descubría, se había acomodado al tipo de vida que ella había prefabricado para los dos.
Contemplaba los imanes que ella había dejado en la nevera de su piso. Unos imanes feos, resueltamente horteras, que imitaban las formas de diversas frutas y hortalizas: una naranja, una lechuga, una zanahoria. Del imán—naranja pendía una breve nota de amor que él le había escrito cuando más roto estaba por la separación.
Amada Eleonore,
Quiero escribirte las más bonitas palabras de amor. Las palabras que todos los enamorados del mundo quisieran escribir, las palabras de los amores imborrables.
El amor grande rompe la línea del tiempo. Abre un hueco y en él se acomoda para siempre. En ese bucle pervive, eterno e inolvidable, y da igual que concentremos todas nuestras fuerzas en olvidarlo porque ese amor ni siquiera está ya dentro de nosotros, dentro de mí, sino que está fuera, en ese incómodo lazo del tiempo, siempre inaccesible, que funda su propia infinita raíz. Yo amé tus sabores, olores y colores, y porque los amé los amo, y porque los amaba los amaré, mi instante frenético de luz. Ese amor me hizo saber del amor. Del amor mayúsculo.
Te añoro siempre. Te recuerdo siempre. Y siempre estoy contigo, haga lo que haga, presencia constante. Tu cuerpo, tan pequeño, volvió reposo lo que siempre fue búsqueda. Amarte sin respiro llenó mi vida. Descubrí que eres mi principio y mi final. Si añoro tus besos pienso en tu saliva. Si recuerdo tu olor me nace el hambre. El deseo solo lo pronuncia tu nombre, solo se dice a tu manera. Es tu cuerpo el que musita música. Ah, ese ardor impronunciable, blanca sábana de mi alegría. Te quiero porque te quise y te quiero en presente, pasado y futuro, y es peor que lástima, peor que tristeza, saber que tú no me amaste igual, que nuestro amor solo a mí me sacó del tiempo: relámpago, instante de fruta, paraje postrero del alma llena. Quererte hasta nunca decir basta, morirme con este amor intacto en esa curva del tiempo.
Mientras él se había sentido poeta, Eleonore había hecho las maletas. Mientras él le daba vueltas y más vueltas a la certeza de que ella no lo había querido nunca, Eleonore había recogido minuciosamente todos sus enseres, desde el champú que aseguraba permanentes rizos perfectos a la última de sus bragas. Como últimos vestigios de su breve matrimonio quedaron los ridículos imanes de la nevera y el anillo de compromiso que Eleonore abandonó sobre la mesa de la cocina y que así, tan sin sentido, tan fuera de lugar, a Danilo Porter le pareció el objeto más triste de este mundo.
Telefoneó a Eleonore numerosas veces para intentar una reconciliación. Se arrastró por el fango de su despecho. Su mente enamorada trató de olvidar y justificar la infidelidad de Eleonore, a pesar de las pruebas que él mismo había reunido. Volvió a arrastrarse, enamorado, por los lodazales de la humillación, pero en ella no encontró sino indiferencia, altivez, egoísmo. Y pensó varias veces en escribirle una nota de suicidio y culparla de su muerte y, cada vez que ideaba esa nota, cada vez que emborronaba algún folio con sus rabias, más ridículo se sentía. En su relación era más que evidente que siempre había sido él quien bebía los vientos por ella, enganchado a su modo de actuar caprichoso y terco. Porque, salvo en la cama, siempre discutían. Solo el cuerpo de Eleonore, el sexo que ambos desplegaban, acallaba los grandes problemas de convivencia que los enredaban. Escuchar sus suspiros al ritmo de la penetración, sentir su aceleración a medida que se precipitaba el orgasmo y sentir el caldo en que se convertía Eleonore, empantanando las sábanas y calando el colchón, enorme y contagioso manantial de sexo a espuertas, era algo que Danilo Porter solo había sentido con ella. Esa indómita fuerza de la carne que lo ataba a ella, impulsándolo a hacerle el amor todos los días, todos, durante el tiempo que duró su relación, esa misma tenaz inercia de la pasión es lo que acabó enfermando su vida.
Al principio de la separación casi no podía respirar. Le dolía el pecho, agrietado por el desamor, y el aire no llegaba a todos los vericuetos de sus pulmones. Bajó once kilos en dos meses y medio porque su estómago tiritaba y no sentía hambre. Cumplió todos los tópicos del amante abandonado y, acaso su peor momento, el instante en que tocó fondo, fue aquella noche en la que desplegó todas sus fotos de pareja sobre la mesa de la cocina y se puso a llorar mientras tomaba largos tragos de Jameson. Justo antes de sentirse demasiado borracho jugueteó con el cuchillo jamonero, cuyo filo posó sobre su muñeca izquierda, seguro de que ni todo el whisky del mundo habría de darle el valor suficiente como para segarse las venas. Añadió las fotografías en las que Eleonore aparecía abrazando a un tal David y su estómago, hirviendo una montaña de grados de alcohol, acabó de arder. Incendio de arcadas. Solo le dio tiempo de levantarse para vomitar sobre la loza sucia que había en el fregadero de su cocina.
No lograba odiarla. A veces hay tanto amor que es imposible dar ese paso. A pesar de que la vida con ella era insufrible y que Eleonore era incapaz de pensar más allá de sí misma, la amó tanto que llegó a decirse que el sexo tan pletórico que disfrutaban bastaría para hacer de ellos una unión feliz y perdurable. Engañarse es gratis y hasta por eso mismo, demasiado habitual. Y decirse que Eleonore no lo quiso nunca lo bastante le hería, saber que, hiciera lo que hiciese, su relación era imposible, era una realidad que apretujaba su corazón hasta el ahogamiento.
Pero decidió vivir. Vivir aún sin olvidarla, dando tiempo para que la presencia de esa adicción llamada Eleonore fuera desapareciendo y llegara el día en que al menos podría presumir de vivir sin que su recuerdo le agitara la respiración. Eso se repetía, sin descanso, sobre todo en los momentos en que se sentía desfallecer y su propia mente trataba de convencerlo de que la telefoneara, de que ya había dejado pasar un tiempo y de que, acaso también ella, quisiera dar marcha atrás y recomenzar. Pero no, no te engañes, Porter. Nada que precise el concurso del tiempo es tan fácil.
Y en esos primeros años del siglo XXI en que Danilo Porter volvió a la soltería, France Telecom comenzó a levantar en el número 15 de la céntrica Rue Fasquelle de París su nueva sede, el primer edificio antisuicidios que se construía en el mundo. Los suicidios habían sido tan abundantes en el seno de la compañía francesa que la mala prensa y la imagen espeluznante que habían provocado lograron, en menos de un año, que los beneficios que la empresa generaba acabaran recortándose a la mitad. Y eso sí que no. Y eso sí que no podía permitirse, que para eso había unos accionistas que, cual polluelos, exigían avaros a la madre que regurgitara su alimento.
El caso de France Telecom, junto con el enigma de Isla Calibán, fueron los primeros en generar verdadero entusiasmo en el alma investigadora de Danilo Porter. Al detective que era no le gustaban los misterios y por eso se puso a indagar en la historia reciente de France Telecom hasta descubrir que la compañía, después de su privatización, había pasado a manos de un consorcio empresarial poco conocido pero que, curiosidad de curiosidades, tenía entre sus principales socios a unas mujeres de las que solo se rumoreaba que eran viudas, millonarias viudas que habían heredado las fortunas de sus maridos. Y aunque los maridos de estas viudas habían fallecido hacía bastante tiempo, de ellas poco o nada se sabía, al menos oficialmente, aunque corría el rumor de que eran las esposas de célebres dictadores del siglo pasado, y ese rumor fue el primer hilo de la madeja que Danilo Porter se había propuesto desenmarañar. Se preguntaba, agitado por la curiosidad, qué interés podrían tener aquellas damas en dominar una compañía francesa de telefonía. Y se preguntaba, además, cómo había podido fraguarse ese Pacto de las viudas y, aún más, por qué coincidía en el tiempo la conquista de France Telecom tras un declive económico financiero vertiginoso con una ola de suicidios entre los empleados de la compañía, una ola suicida tan escandalosa que sus nuevas propietarias acordaron la edificación urgente de una nueva sede libre de suicidios.
A la intuición de Danilo Porter le crecían sospechas por doquier. Su imaginación tenía ganas de desatarse. Y, además, durante aquellos momentos de abstracción en los que su mente se concentraba en escudriñar documentos y atar cabos sueltos, se sentía otra vez encajado en su yo, felizmente siendo él, él a solas, sin la sombra de Eleonore planeando sobre todo lo que había sido, es y será.
Es demasiado impúdico saber que no te quieren. El alma se pone del revés, se sienten las costuras, y esa fragilidad que acecha cada paso, cada movimiento, solo espera el momento del traspié, el instante en que baja la guardia y te inunda la zozobra, ese desasosiego tan incómodo. Y en eso meditaba Danilo Porter cuando arribó a Isla Calibán. Por un lado, siguiendo el extraño hilo de sus intuiciones y, por otro, huyendo de la fragilidad de sus propios remiendos. Todavía, a veces, le subía un temblor de pánico y temía romperse, estallar por dentro hasta deshacerse. Se había pasado un par de años intentando que Eleonore lo amara de un modo tan convencido que él no sintiera sino felicidad, y nunca esa insatisfacción continua tan desagradable. Como la del niño que estira su pequeño brazo para alcanzar un objeto y no llega. Está a punto, pero no llega. Siempre falta un poco, esos centímetros, los suficientes como para sentir que algo no marcha.
El avión, un turbohélice ruidoso de fabricación francesa, aterrizó en el aeropuerto de Calibán rebotando sobre la pista, golpeado por las rachas de viento procedentes de la mar cercana. El susto lo sustrajo de sus deprimentes cavilaciones sobre el amor. En cuanto el piloto apagó los motores y desapareció la vibración producida por las hélices, antes incluso de empezar a bajar del avión, Danilo Porter pudo escuchar el ruido, otro ruido que fue llenando sus tímpanos como una inundación. Cuando puso el pie en tierra, esa tierra negra y volcánica de la isla, el murmullo alto del mar, el marmullo, entró en su vida.
Esa música alta del océano. De golpe, en tromba, hacia la raíz de sus tímpanos.
Se dirigió hacia la terminal, tan pequeña que parecía una pieza de una casita de muñecas, y recogió su equipaje. Una sola maleta con ropa, distribuida a medias entre vestimenta deportiva, algo más formal para ocasiones especiales y su neceser de cuidados personales, con sus cremas para la cara, los ojos y las manos, junto a su inseparable perfume afrutado. Podría considerarse una excentricidad, pero Danilo Porter siempre había sido un consumidor de cremas, potingues y ungüentos varios para la piel y, ahora que había cumplido cuarenta años, cayó en la cuenta de que ya llevaba al menos diez utilizando esos productos de belleza y cuidado personal que una vez fueron casi territorio exclusivo de las mujeres.
Quizá fuera cierto que su apariencia, siempre más joven, pudiera deberse a esos cuidados diarios, porque siempre que hacía una maleta lo primero que ponía eran sus afeites, primorosamente dispuestos en un neceser de piel que había comprado en la tienda que Bulgari tenía en la Vía del Corso de Roma. Una buena inversión y un capricho caro, porque también de esas pequeñas manías estaba hecha la vida y estaba hecho él, pequeñas manías válidas también para ordenar una vida que demasiado a menudo se desordena para condenarnos a la desorientación.
Abrió la maleta para introducir su Kindle, aunque la verdad es que durante el vuelo desde Isla Mayor, capital del archipiélago Malvinio, a Calibán, tan corto, apenas había leído nada de los doscientos títulos que se había descargado. No sabía cuánto tiempo debería pasar en la isla, y por eso había escogido un poco de todo, incluso una guía de la isla firmada por un tal Alameda del Rosario, conocido en su casa a la hora de comer.
La intención de Danilo Porter era abreviar su estancia, pero no se iría hasta esclarecer los hechos que situaban esa isla insignificante en medio del Atlántico en el epicentro suicida del mundo.
Su primera sorpresa surgió nada más subirse a un taxi, a la salida del aeropuerto. El taxista, un hombre que debía rondar los sesenta años, lo saludó mostrándole un mapa de la isla, pero sin hablar. Él señaló el sur, una localidad llamada Rijalbo. Entonces el taxista dio la vuelta al mapa y señaló la tarifa: 35€. Danilo Porter dijo de acuerdo, pero tampoco recibió respuesta. Durante el camino, unos 45 minutos de trayecto, comprobó su primera impresión: el taxista era sordo y, posiblemente, mudo.
La carretera serpenteaba por las laderas abruptas de la isla. Primero ascendieron un buen rato, hacia las cumbres, y después descendieron hasta llegar al nivel del mar. Tantas curvas impedían circular por encima de los treinta o cuarenta kilómetros por hora, pero, aunque hubiera sido de otro modo, los lentos ademanes de su taxista no sugerían que aquel hombre fuera un as del volante. Tenía la cara llena de arrugas. Una cara solemne, tranquila, sin crispación. Como si el taxista estuviera en otro mundo y estuviera en aquella otra realidad solo de paso.
Danilo Porter, con el mapa de la isla en sus manos, fue comprobando los lugares que iban recorriendo, y así fue haciéndose una idea cabal de la geografía de la isla. Para llegar a Rijalbo tenían que recorrer parte del norte, las cumbres y después descender hacia el sur por laderas de coladas de lava. Primero atravesarían el verde de los frondosos bosques de laurisilva y, después, la aridez volcánica, un singular contraste de paisajes inexplicable en tan pocos kilómetros. Por eso su certeza de que aquella isla sería un infierno se deshizo tan rápido, cautivado por la belleza auténtica de los parajes que estaba recorriendo. Sin embargo, sintió el aislamiento y, por un segundo, tuvo miedo, miedo a no poder salir de aquella isla que, también, en algunos libros y mapas antiguos consultados en Google, comprobó que también llamaban Isla Menor.
En aquel gran solar parisino de la Rue Fasquelle habían instalado un enorme cartel con la fotografía de la maqueta del edificio que se convertiría en la nueva sede de France Telecom. Proyectado por un estudio de arquitectura de Abu Dhabi, la prensa gala explicaba todos los pormenores de la futura construcción, pero no insistían en su belleza o modernidad, sino en el sinfín de detalles ideados por el estudio arquitectónico para impedir que los empleados pudieran suicidarse. Las ventanas, por ejemplo, no podrían abrirse, como en los hospitales. Tampoco había patios interiores a los que arrojarse en los momentos de desesperación. Los jardines que rodearían la construcción habían sido diseñados para amortiguar el golpe de cualquier presunto suicida, con árboles de diversos tamaños, matorrales y un mullido césped, de manera que quien se tirase rebotaría de árbol en árbol, descendiendo poco a poco hasta llegar al suelo, colchón vegetal para frenar esas macabras intenciones. Con la construcción de aquel inmueble la compañía telefónica francesa había logrado mejorar su imagen corporativa, hecha añicos no solo por la ola de suicidios de trabajadores, sino por las investigaciones policiales y judiciales, las huelgas y las acusaciones de acoso al personal que la dirección de la empresa no había sabido cómo acallar.
El inmenso solar estaba ahora repleto de grúas, máquinas excavadoras, bulldozers y grandes camiones amarillos que retiraban escombros, además de un montón de obreros con monos azules y cascos de color naranja que parecían hongos, pequeños hongos brotando en la tierra húmeda. Unos atareados obreros que no pudieron ver la lujosa limusina que se detuvo unos instantes a la entrada de la obra para que sus inquilinas, amparadas por el misterio de los cristales oscuros del coche, pudieran quitarse brevemente sus gafas de sol y observar orgullosas la buena marcha de las obras que financiaban. De haber podido verlas más de cerca, cualquiera habría concluido que aquellas mujeres, a pesar de su edad, habían inspirado su look en las series televisivas de principios del siglo XXI, calzadas con manolos y tocadas con pamelas y en sus regazos, bolsos de Vuitton, Chanel, Dior y Hermès, pues eran asiduas expertas en cazar las novedades de las más selectas boutiques de la 5ª avenida neoyorquina.
Por aquellas mismas horas Danilo Porter dejaba sus maletas en el ático de los apartamentos Mareas Brujas, ubicado en Rijalbo, donde había decidido alojarse. Estaba cerca del mar y era un inmueble pequeño, con solo seis apartamentos, más familiar, porque Danilo Porter había preferido ese tipo de establecimiento que algo más masificado, como un hotel con piscinas y spa y cava a la hora del desayuno. Cambió la posibilidad del lujo por la más entrañable cercanía de aquel hostal tipo pensión que, sin embargo, regalaba desde sus dos áticos unas preciosas panorámicas del océano Atlántico.
En su primer paseo por la localidad pesquera comprobó la tranquilidad de la vida en aquel lugar y por eso, a primera vista, le costó entender que casi diez años atrás fuera aquella isla la primera en registrar repentinos e inexplicables suicidios. Además del taxista, un tipo sordomudo, pero al mismo tiempo hospitalario y aparentemente normal, Danilo Porter había sido recibido a su llegada a los apartamentos por Pastora, una mujer de unos cuarenta años, encargada de atender a los huéspedes. Le dio la bienvenida casi gritando y le dejó un juego de toallas limpias, ofreciéndose amablemente e insistiendo en que si necesitaba más no tenía sino que decírselo y que, en caso de que ella no estuviera en el bajo no tenía sino que dejarle una nota por debajo de la puerta, que ella, aunque no viviera allí, pasaba casi todos los días, aunque ahora mismo Danilo Porter fuera el único inquilino del hostal. Todo eso le explicó y todo eso le dijo, porque Pastora hablaba alto y rápido y fumaba aún más rápido, como si la vida, y no la muerte, le fuera en ello. También le indicó las direcciones de un par de supermercados y de un par de restaurantes, aunque Danilo Porter sabía, por la guía de Alameda del Rosario, que al menos había tres. También en aquella guía, curiosamente titulada Calibán o el naufragio de los mapas, Danilo Porter había encontrado esos apartamentos donde ahora se alojaba, aunque la verdad es que los había elegido porque la guía los desaconsejaba sospechosamente, insistiendo en otros establecimientos con un descaro que a Danilo Porter le había parecido injusto, motivo seguro de alguna querella personal. De hecho, el ático alquilado tenía unas espléndidas vistas al océano, y desde la terraza, dada la precaria iluminación del pueblo, podía columbrar las estrellas con una nitidez que las hacía cercanas, casi al alcance de la mano. Deshizo su maleta, colocó sus cremas y afeites en el orden habitual y se calzó unas zapatillas deportivas para caminar. Su primer paseo por el pueblo tendría un destino poco habitual: el cementerio.
La mala fama de la isla, isla del infierno, isla nada, isla menor, isla manicomio, isla de los sordos, había destrozado el negocio del turismo y, en cierto sentido, tras la debacle, había condenado a aquella isla a un olvido prematuro. No encontró turistas en su deambular por el pueblo, pero, además, los lugareños lo observaban con curiosidad. Sin descaro, pero con cierta curiosidad.
En el camposanto, una vez frente a la tumba de Armando Monteliú, Danilo Porter recordó las viejas noticias que había leído sobre el párroco de la isla, condenado por el Vaticano por sus declaraciones, en las que muy convencido había asegurado que aquella isla en medio del Atlántico era un conducto de ida y vuelta hacia el infierno, verdadero reducto del Maligno en este planeta. A Danilo Porter le habían parecido más que interesantes los vaticinios del cura, que fue capaz de predecir la sordera que enloqueció a muchos habitantes de la isla. El mismísimo Papa firmó el edicto que confirmaba la locura de don Armando, que saltó a la fama internacional después de conocerse su costumbre de cortar las orejas a los perros de la isla y de que él mismo, en el colmo de su enajenación, se arrancara de cuajo las suyas. Loco, perdidamente loco acabó este hombre antaño juicioso, autor de un tratado sobre posesiones infernales y exorcismos unánimemente alabado por la curia internacional, con un decálogo muy útil para erradicar los bajos instintos de la pedofilia que tanto habían hecho temblar los cimientos de la iglesia.
Danilo Porter volvió a su habitación, hizo algunas anotaciones en su agenda electrónica y decidió dormir, acunado por el sonido de las olas, un sonido que, durante su sueño, subió de volumen.
El jeep, un inmenso Audi Q7 negro, relucía bajo el tórrido sol del trópico. Avanzaba tan rápido por las carreteras que cruzaban las plantaciones de tabaco cubano que los peones apenas sentían el murmullo del motor, un fogonazo rutilante que los cegaba y una pequeña nube de polvo como atada a las ruedas traseras del vehículo. Solo eso veían. Después volvían a la recogida de hojas de tabaco. Y decían:
—Seguro que era la señora Fidela.
—Seguro.
—Seguro que era la señora quien iba en ese carro tan bonito.
—Seguro. La señora Fidela.
—Seguro.
Dentro del lujoso vehículo, ahora en dirección a La Habana, la señora Fidela atendía su teléfono móvil para recibir una llamada desde el estado norteamericano de Virginia, destino último de la ingente cantidad de hojas de tabaco que producía Cuba.
—Hola querida, ¿todo bien?
—Todo marcha según los planes.
—Según los cálculos de Mirjana, este año ganaremos aún más dinero. La tristeza y la depresión alientan las ganas de fumar.
—Sí, querida, menos mal que el mundo nos tiene a nosotras. Te dejo, estoy a punto de llegar al aeropuerto. Ya sabes que no aguanto esta isla, esta Cuba pobretona. A veces pienso que todas las esquinas de La Habana huelen aún a mi marido, en paz descanse.
Las carcajadas sinceras que resonaron en el celular hicieron que Fidela apartara de su oreja la Blackberry. Y después añadió: