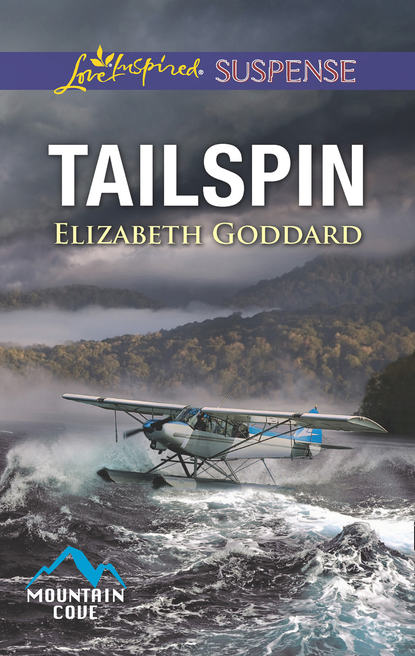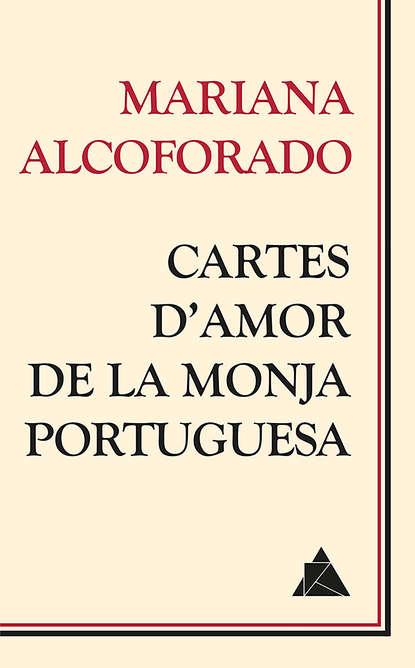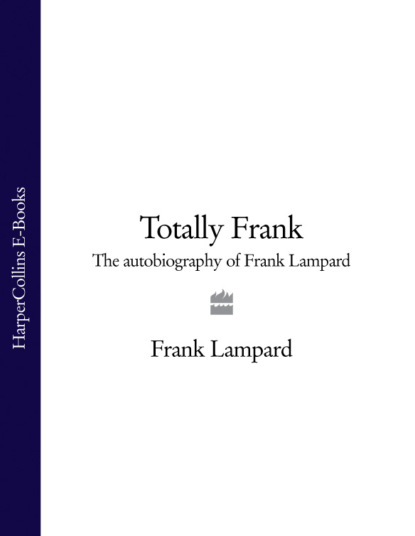- -
- 100%
- +
—Nos vemos en Nueva York. Llegaré a la hora del brunch. Hasta pronto, querida.
Unos cuantos años antes, en su laboratorio de Calibán, el científico germano Hans Marcus Müller había descubierto cómo adulterar genéticamente las semillas de tabaco. No se trataba de producir más tabaco en menos tiempo, ni siquiera que la planta creciera más rápido o con menos agua. Tampoco el motivo de la alteración genética era lograr un tabaco más adictivo o más oloroso o con menos humo o con sabor a mango o sandía o melón. No. Hans Marcus Müller trabajaba en la mejora de una sustancia química indetectable que, sin embargo, una vez fumada, aprovechando la combustión del cigarrillo, produciría en los testículos de los hombres una reacción que provocaría una pandemia de infertilidad. Con ese propósito trabajaba de sol a sol Hans Marcus Müller, genio de la genética, antiguo novio de juventud de Celedonia Jesús, involuntario responsable de la muerte de Juan el Chingo y de la propia Celedonia Jesús, allá en Calibán, esa isla tan lejana que a Hans le había servido para ocultarse de los ajusticiamientos a los nazis que se habían impuesto en su país. Pero si ese había sido su pasado pobre, su presente, ahora que su avanzada vejez le obligaba a utilizar gafas para combatir su vista cansada, le había abierto las puertas del oropel y la abundancia gracias a su acuerdo con las viudas, un contrato en el que, a cambio de silencio y sustancias químicas, él y sus descendientes disfrutarían de todo el dinero que pudieran gastar.
Danilo Porter despertó con una puntada en su cabeza. Nada más abrir los ojos sintió el sonido del mar y le pareció alto. Se asomó a la terraza del ático que había alquilado y comprobó que desde alta mar llegaba a tierra un viento raso que encrespaba oleajes que se estampaban con barahúnda ensordecedora contra la costa acantilada. Volvió al interior, rebuscó en su neceser hasta encontrar los blísteres de paracetamol y se tomó dos, no fuera a ser que aquella palpitación de su cabeza acabara por convertirse en una jaqueca de las fuertes, una de esas que le impedían abrir los ojos porque hasta la claridad le dolía. Comprobó, hipocondríaco, que había traído a la isla todo su variopinto catálogo de medicamentos. Del mismo modo que nunca viajaba sin sus cremas antiarrugas, tampoco olvidaba el paracetamol, el ibuprofeno, unos antibióticos y el omeprazol, porque a veces su estómago se encasquillaba de tal modo que solo podía volver a comer si se protegía de sus propias pantanosas digestiones. También colocaba, siempre, en su maleta, un espray fungicida, porque de vez en cuando rebrotaba un hongo en su pie derecho que, al parecer, cogió en un hotelucho en el que se había alojado la última vez que pernoctó en Roma. Esos baños comunitarios, aunque uno se duche con chanclas, son siempre peligrosos, pensó mientras se afeitaba. Primero la espuma, bien dispuesta sobre el rostro durante un par de minutos casi cronometrados. Tras el afeitado, la loción que aliviaba el escozor de la hojilla y prometía efectos rejuvenecedores en la piel. Después, antes de ponerse perfume, otra de sus cremas, esta vez para fortalecer el contorno de los ojos.
Vestido con camisa oscura, blazer y pantalón vaquero con zapatos mocasines, se miró al espejo. Un tipo serio, pero al mismo tiempo cercano. Justo la impresión que buscaba causar. Se dirigió a la vivienda de Catalina Prieto, situada a las afueras del pueblo de Rijalbo. Según sus informaciones, Catalina Prieto había sido la colaboradora más cercana de Armando Monteliú desde que llegó a Calibán. Catalina Prieto, la primera persona a la que el párroco había intentado cortar las orejas.
Ella misma abrió la puerta. Danilo Porter se sorprendió al encontrarse con una mujer de edad impredecible, acaso rondaría los cincuenta años, realmente guapa, con un moño alto que dejaba caer su pelo negro a un lado de la cabeza. Vestía pantalón de pinzas y una camisa azulona cuyos botones parcialmente desabrochados insinuaban un escote bonito, sin atisbo de piel arrugada, esa piel agrietada que Danilo Porter había visto en algunas mujeres, cuando el peso de los pechos comienza a estirarla y resquebrajarla hasta hacer riachuelillos de estrías. Catalina Prieto estaba sutilmente maquillada, muy poco, lo justo para enaltecer sus rasgos bellos, el brillo de su piel morena. Danilo Porter pensó, sencillamente, que estaba perfecta. Perfecta para ser las diez de la mañana, vivir en un pueblo perdido en una isla casi inadvertida en muchos mapas, y no saber que hoy tendría visita. Todas esas sospechas refunfuñaron en su olfato de detective, aunque también pensó que era difícil vivir así, sin fiarse de nadie, y casi, muy de refilón, asomó a su alma el siempre inoportuno nombre de Eleonore.
Me llamo Eva y soy la esposa del hombre más famoso del siglo pasado. Lo soy. Sigo siéndolo, aunque Adolf esté muerto. Ni siquiera me considero su viuda. No. No lo seré nunca. No seré su viuda porque Adolf es el hombre más célebre del siglo XX y por eso sigue vivo. Si escribo su nombre en el buscador de Google no me alcanzarían mil vidas para leer todas sus entradas. Artistas, cineastas, novelistas, historiadores, biógrafos, fanáticos, todos le rinden tributo en sus obras. Soy la esposa de un hombre inmortal, así de simple. Y por eso yo, que lo aguanté en vida, no me considero su viuda. Soy Eva, Eva Braun, y punto.
Y no. No me suicidé en el dichoso búnker. Es lo que Adolf quería, como hizo con su primera esposa, la pobre de Geli, tan joven. La estúpida se suicidó cuando supo que estaba embarazada de Adolf. Yo no me pasé la vida tolerando sus infidelidades y sus delirios de grandeza para morir en un búnker y que me comieran las ratas. No sé durante cuántos años me estuvo poniendo los cuernos en mis narices con esa estirada inglesa, Unity Walkyrie, aunque ésta tuvo su merecido. Por zorra. Que Adolf no se anda con miramientos. Le pegó un tiro cuando empezó la II Guerra Mundial porque se puso de parte de su país y le confesó que detestaba a Alemania y a todos los alemanes salvo a Adolf. Y Adolf nunca permitió esas blasfemias. Le pegó un tiro en la boca, en su boca sucia para que callara para siempre. Que se joda, que por su culpa me pasé más de media vida humillada. Bueno, por su culpa y por culpa de Inga, aunque Inga me caía mejor. Yo sabía que Adolf la tenía de amante, claro que lo sabía, pero como Inga estaba casada pues no sé, no la veía como rival. Además, era tan guapa que se convirtió en una de mis debilidades, y más de una vez yo también sucumbí a su cuerpo, los tres en la cama, sobre todo cuando Adolf volvía a casa enfurecido por alguna desavenencia o por los derroteros que había tomado alguno de sus planes, alguna de sus batallas, alguno de sus poquísimos amigos. Nunca he entendido por qué los biógrafos de Adolf le suelen achacar poca hombría. Adolf, extremadamente bien dotado, enamoró a cuatro mujeres en su corta vida, y dejó un reguero de hijos a los que es imposible seguirles la pista porque lo primero que hicieron tras su muerte fue borrarse el apellido. No, señores biógrafos, se equivocan. Mi Adolf era muy hombre, sí que sí, que para eso soy su esposa. En los varios tríos que hicimos con Inga, Adolf fue siempre capaz de darnos nuestra respectiva ración. Además, yo le daba seguridad. Cuando se acurrucaba en la cama y yo lo abrazaba, pegado a mi cuerpo cual niño pequeño que huye a la cama de sus padres tras sufrir una pesadilla, yo sentía que Adolf me necesitaba, que necesitaba que yo aprobara sus movimientos. Por eso se acostaba con Inga y por eso el marido de Inga miraba para otro lado y decía ojos que no ven corazón que no siente. Si no hubiera tenido mi aprobación y mi participación, Inga no habría durado tanto, no habría pasado de encuentros ocasionales. Adolf me amaba a mí. A mí me amaba de ese modo profundo que crea una dependencia inolvidable. Por eso cuando llegó la hora me hizo caso y en aquel búnker horrible se pegó un tiro, delante de mis narices se voló la tapa de los sesos. Todavía recuerdo aquellos trozos blancuzcos y sanguinolentos de su cerebro sobre mi cara, cuando él creyó que yo me había tomado esa ampolla de veneno. Claro que no. Mi hora no había llegado. La suya sí, pero no la mía. Él sabía que tenía que morir y yo le di mi aprobación, la aprobación que necesitaba.
Si yo sabía que había llegado el fin de una época no era porque yo misma hubiera llegado a esa conclusión. No. No me creo tan lista. Sabía que era el final de una época y el comienzo de otra porque él me lo había dicho. “Yo no voy a ver el definitivo cambio del mundo, pero el cambio ya está en marcha”, me dijo, que para eso mi Adolf siempre fue un genio visionario. Genio y demonio, pero, me pregunto, ¿qué genio de la historia no ha sido al mismo tiempo un diablo? Oiga, que lo cortés no quita lo valiente. Me viene ahora a la cabeza Picasso, genial maltratador de mujeres. Y Dalí, desde luego más fascista y más egocéntrico que Francisco y Adolf juntos, que ya es decir.
De Adolf me gustaba especialmente el pavor que me daban sus ojos cuando me hacía el amor. Me recuerdo sobre la cama, con Adolf encima, y yo sentir en esa profunda claridad de sus ojos miedo, auténtico miedo, un pánico que sin embargo me producía placer, el placer de sentirme dominada, el placer inmenso de ser penetrada por Adolf. Me corría hasta el punto de encharcar las sábanas y Adolf, tan maniático, siempre tenía el detalle romántico de olerlas después y yo aún, con las piernas abiertas y sudorosa, trataba de volver a acompasar mi respiración. Hebras de mis fluidos en su bigotillo, amorosamente entrelazadas al vello de su bigote célebre, insuperable escena del amor. Porque yo lo amaba. Por encima de todo, lo amaba. El hecho de que no me suicidara con él no significa que no lo amara. Al contrario, sigo siendo su esposa y así, de ese modo, él también está vivo. Cuando mis amigas del Pacto me preguntan curiosas, durante nuestros encuentros, me gusta recordarlo y contarles los muchos detalles de amor que tenía conmigo, aunque ellas solo ansíen conocer detalles morbosos. Y yo las entiendo, entiendo que despierte ese morbo mastodóntico, porque es lo que me pasaba a mí y a las otras, incapaces de decirle que no. Mi Adolf era mucho Adolf. Hacer el amor con su pistola Luger debajo de la almohada mientras sentía los empellones de su otra pistola en mi vagina con su uniforme puesto, era una sensación tan excitante que no sé ni cómo explicarla. A veces me hacía el amor tan duro que yo sentía la Luger bajo mi cabeza y metía mi mano bajo la almohada para tocarla, para rozar la culata de la pistola que tanto y tan bien empuñaba mi marido. Una vez, antes de empezar, me quejé de una de las criadas, perezosa y maleducada. Adolf la mandó a llamar. Yo desnuda, sobre la cama, y él ya dentro de mí, cuando la criada tocó en la puerta y él dijo que adelante, que se acercara, y en cuanto la chica estuvo junto a la cama sacó la Luger de debajo de la almohada y le disparó al corazón con tanta suavidad que no alteró sus movimientos dentro de mi vagina reclamante. Se corrió al instante, viendo cómo crecía el charco de sangre y sintiendo cómo su semen me inundaba lenta y viscosamente, igual que la sangre derramada de la criada. Y yo, yo tuve un orgasmo tan largo, que creí desfallecer. Lo siento, es la verdad.
Cuando yo y mis amigas quedamos para cenar, una vez supervisados los negocios, casi siempre acabamos hablando de nuestros maridos. Bueno, imagino que como en cualquier otra reunión de mujeres. Fidela, Carmen, Rachele y yo tenemos una especial conexión, quizá porque nos conocemos de toda la vida, aunque solo después del fallecimiento de nuestros respectivos maridos hayamos podido congeniar, intimar, hacer nuestras cosas. Solo ellas sabían de lo mío con Hans Marcus Müller, mi debilidad adolescente, aunque ese tema lo tocaremos después, más adelante. A Rachele, por ejemplo, la esposa de Benito, pude conocerla poco antes de la Guerra, igual que a Carmen, la esposa de Francisco, y ya había entre nosotras como una necesidad de compartir, un espacio fácil de entendimiento porque la intuición nos decía lo mucho que teníamos en común. Vaya que sí. Me acuerdo, por ejemplo, de hablar con Rachele, porque Adolf y Benito parecían cortados por el mismo patrón. Vaya cabronazos los dos a la hora de ponernos cuernos. Pero las mujeres sabemos esperar. Las mujeres conocemos la sombra y a la sombra vivimos tranquilas. Y tenemos tiempo para hacer planes, para saber esperar nuestro momento y para propiciar acontecimientos. Y aunque nuestros maridos presumieran de estrategas, jugando a los mapas y a la guerra, éramos nosotras quienes, a la sombra de su gigantismo, teníamos todo el tiempo para tejer la tela, arañas mimosas, prudentes, sabias, conocedoras de los resortes de la familia, el sexo, los negocios y la política, los cuatro pilares del poder.
Abril siempre le traía a la memoria algún recuerdo de Eleonore. Abril, memorias mil. Habían pasado ya tres años desde la última ruptura matrimonial de Danilo Porter. Tres. Y, bien mirado, tres años era mucho tiempo, pensaba, pero también pensaba que no, que acaso era poco, que quizás podrían volver a estar juntos. El tiempo solo lo ayudaba a engañarse. Caminó por la calle que se alargaba junto al mar hasta llegar al hostal que había alquilado en Rijalbo. Los recuerdos se le apelotonaban en su memoria.
Corrió al cuarto de baño. Se desnudó y se sentó en el retrete. Cerró los ojos en busca de concentración y comenzó a masturbarse porque en su memoria bastaban unas pocas imágenes para sacudirle las entrañas, aunque el rito siempre empezaba por sus pies sus pies pequeños cuando ella se ponía en pie y apoyaba sus brazos en la pared y en la pared veía su mano pequeña y el recorrido de su brazo y después su melena pelirroja y ya después del después su espalda coronada por las blancas nalgas blancas abriendo el centro que horado, perforo hacia dentro y veo que entro y salgo, entro y salgo, pero la vista se me va a sus pies sus pies
pequeños que se crispan, dedos hacia arriba, con los empellones y entonces yo me pongo a contar, a contar números, uno, dos, tres, cuatro, cinco, a contar tratando de concentrarme y llegar a diez, a veinte, a cincuenta, de llegar al número cien, cien veces cien para retrasar mi orgasmo y verla a ella, ese largo deseo infinito, construido con visiones de su pelo rizos que agarro con la mano porque a ella le gusta y a mí me gusta y así me clavo más adentro de ella con su trasero alzado, su culo en mi memoria, grieta de medias lunas donde encontrar hondos los dos orificios los dos, el otro en el uno y el uno en el otro, los dos embarrados orificios porque ella moja y remoja torrentosa y yo sigo contando cuarenta y ocho cuarenta y nueve y cierro los ojos, pero los abro de nuevo para ver cómo entro ahora en el orificio de arriba y me aprieta y veo a ambos lados de su ano paraíso las pequeñas rojeces, los pequeñísimos granos que adornan sus lunas nalgas y quiero seguir contando sesenta y tres, sesenta y cuatro, pero ella se incorpora y entonces salgo de la madriguera un instante un segundo porque ahora caemos vorágine en la cama y en la cama ella se abre toda gruta untadora pierna para aquí pierna para allá y yo entro y a cada lado de mi cara sus pies pequeños, pequeños sus pies que beso y huelo y entonces ya no habrá números que valgan ni distracciones ni volver a contar porque uno dos tres cuatro y ya el pensamiento placer se me nubla con la idea de que es mía mía mía mi mujer y que quiero embarazarla y dentro ponerle todo el hervidero de mis testículos cuando ella dice préñame, vamos préñame, y entonces yo ya me voy oyéndola gemir y me voy y me voy y me voy diluyendo, fluido con fluido, exprimiéndome a espasmos para que ella note allá dentro la viscosidad blanca de mi amor por amor por amor por sus pies pequeños.
Ahora abro los ojos. Antes había mi sudor. Y el suyo que era el mío. Sus ojos y nuestros besos reposados. Te quiero y te quiero, pero ahora abro los ojos y solo hay mi mano agarrada a mi pene, este retrete donde escurre mi semilla inútil y condenada, y un último retal de pensamiento que aún se pregunta si sería posible volver a sus brazos, a su sexo. Su sexo, mi raíz. Y el consuelo casi tonto de que más adelante volveré a tener su recuerdo, y en el recuerdo volveré a tener sus pies, sus pies pequeños.
Las viudas me llaman Réichel, pero yo me llamo Rachele, Rachele Mussolini. Antes de casarme con Benito fui al manicomio de las afueras de Roma donde había internado a Ida, Ida Dlaser, su primera mujer. Ida se había vuelto loca después de dar a luz a su único hijo, un hijo que Benito nunca reconoció y que nació con espina bífida y sus cuatro extremidades atrofiadas. Casi un monstruo, el pobrecillo. Fui a hablar con ella porque entre mujeres, por muy locas que podamos estar, siempre nos entendemos.
Nunca olvidaré el escalofrío que me recorrió la espalda cuando por fin me abrieron las rejas del pasillo que conducía a la habitación donde confinaban a Ida. Nunca pensé que un hospital mental pudiera ser tan silencioso. Esperaba escuchar lloros, llantos y lamentos, gritos y risas. Estaba convencida de que habría tanto ruido que me costaría hablar con Ida y hacerme entender. Jamás imaginé este silencio compacto, como si en aquellas habitaciones no hubiera seres vivos sino muertos. No caí en la cuenta de la brutal sedación con la que se desayunaban a diario aquellas infelices, porque en ese pabellón solo había mujeres encerradas.
De Ida me impresionaron dos cosas: sus ojeras, que pendían oscuras pómulos abajo, como desgarrándole la cara, y, al mismo tiempo, que ese desarreglo de su piel, indeseable manifestación de una tristeza honda, no la afeara, sino que le permitiera mantener unos rasgos finos, todavía bellos. Sus brazos, enflaquecidos, alambres que acentuaban su largura al finalizar en unas manos igualmente afiladas, con las uñas también largas bien pintadas de rojo alegre. Vestía, sin embargo, de negro, como correspondería a una viuda. Fue, en todo momento, amable, y me felicitó por mi matrimonio con Benito. No supe quién se lo había dicho, pero imaginé que cualquiera que en aquel sanatorio se hubiera enterado de mi visita.
No. No sé por qué lo hice. Pensé que debía hacerlo. Sentí muy hondo que se lo debía, que Benito no se había portado bien con ella. Su voz era dulce. Sus movimientos, lentos. Musicales. Nada delataba en ella su presunta y célebre locura. Al contrario. Afirmaría que, para ser una mujer tan joven aún y ya tan desgraciada, Ida rezumaba sosiego, una tranquilidad más allá del entendimiento. Y pensé que acaso esa paz era el principal indicativo de su locura, que precisamente no estuviera más enajenada después de haber parido un engendro que, según mi marido, no había sido engendrado por él sino que Ida le había sido infiel y que por eso los ángeles más negros de Dios le habían enviado esa venganza, esa terrible venganza. Por eso me imagino que Benito no tenía ningún tipo de remordimiento. Dios había intercedido para salvarle el destino y darle otra mujer, esto es, yo misma, Rachele Guidi, una perfecta madre italiana.
Porque fueron cinco. Cinco hijos los que parí, y eso que los tres últimos los tuve cuando yo ya solo veía a Benito en pintura, es decir, retratado en los cuadros de nuestra casa y en los lienzos y fotografías que adornaban todas las escuelas, todas las salas de estar, casi cualquier lugar de esta Italia de mi corazón.
Benito estaba siempre con Clara. No sé qué vio Benito en la Petacci, porque era más vieja y más fea que yo, sin duda, pero me habría gustado preguntarle qué le hacía, qué resorte activaba en él la Petacci para que incluso murieran los dos tan cogidos de la mano que ni siquiera los fusilamientos de la Piazza Loreto lograran separarlos. Hasta que la muerte los separe, digamos, abusando de la ironía, aunque fuera conmigo con quien Benito siempre se mantuvo casado.
Yo no oriné sobre el cadáver de Benito. Eso fueron habladurías del pueblo. No. No puedo dar la razón a esos historiadores del tres al cuarto que sostienen y argumentan e insisten en que yo oriné sobre el cadáver de mi marido. No fue así. Que sobre el cadáver de Benito pudieran caer algunas gotas yo no lo niego. Si acaso algunas gotas residuales. En aquellos momentos, tras el fusilamiento, había mucho jaleo en Piazza Loreto. Lo que yo no niego ni negaré nunca es que oriné sobre el cadáver de la Petacci. A esa pelandrusca sí que le meé encima. En toda la cara. No me negarán que se lo merecía, a ver qué droga, qué encantamiento de bruja le dio a mi Benito para que cambiara tanto y para que estuviera con ella, y no con la madre de sus hijos, hasta el mismísimo final. Pero yo no meé a Benito. Meé a Clara. Otra cosa bien distinta es que mi espléndida, inspirada micción sobre la boca abierta de Clara pudiera haber salpicado a Benito, tan cerca. Eso yo ya no lo sé, porque no quise detenerme a contemplar su cadáver, tan golpeado, pateado, tiroteado y escupido que había sido por el pueblo canalla, por el pueblo vengativo, que tampoco deberían ser así las cosas. Que Benito tuvo también sus buenas acciones. Y, como decía, yo meé a la Clara, delante del pueblo y delante de los soldados aliados para que todos lo vieran. La esposa de Benito meando los cadáveres.
Pero eso no fue así, repito, quede claro. Mear lo que se dice mear sí que meé. Pero a Clara. Directo a su boca. Un hilillo de pis que me hizo recordar los chorros de la Fontana de Trevi, tan barrocos. Lo que jamás pensé, la verdad, es que se cumplieran de ese modo los pronósticos de Ida, los que me hiciera tanto tiempo atrás durante mi visita al manicomio. A solas en la habitación, levantó su falda, y, casi de pie, orinó, como a trocitos, cuando yo menos me lo esperaba. Me dijo que así haría yo sobre el cadáver de Benito, un día no demasiado lejano. Y yo me fui del psiquiátrico pensando que Ida estaba efectivamente loca cuando resulta que era la más cuerda. Antes de marcharme, me volví para observarla por última vez. Ida levantó la mano y yo creí que para decirme adiós, pero lo que hizo fue abrir cinco de sus dedos. Cinco. Cinco para que me quedara claro que habría de tener cinco hijos. La sombra de su mano se recortó sobre el charco amarillo de sus visionarios meados.
El orín encaminó mi vida feliz, porque el gesto de haber meado sobre Clara fue interpretado políticamente por los aliados, y me hice más famosa aún, y me dejaron libre, libre como los pájaros a pesar de haber sido la esposa oficial de Benito, libre de toda carga. Y como por casualidad un soldado aliado había inmortalizado mi micción, mi trasero perfecto, inmaculado, sin estrías a pesar de haber parido cinco veces cinco, se hizo también célebre, y los mismos periódicos que publicaron a toda página mi meada gracias a la fotografía que había sacado el soldado, se hicieron eco de mi restaurante, Cinque, Cinque Pizzas, y de ahí al estrellato, la verdad, porque el negocio marchó tan rápido que Cinque Pizzas, a cual más sabrosa, acabó convirtiéndose en la primera cadena de restaurantes italianos al estilo fast food norteamericano. Desde aquel lejano principio hasta hoy, en que Cinque es también la más poderosa corporación italiana multimedia, casi no he tenido tiempo de gastar mi inmensa fortuna. ¡Qué fácil me ha resultado siempre ser rica, muy rica!
Esta historia de la pobre de Ida Dlaser es la que prefieren mis amigas del Pacto. Y siempre que, una vez cada trimestre, hacemos la Velada de las Pamelas, me piden que la cuente, una y otra vez. En una ocasión, incluso, escenifiqué mi célebre micción. Yo siempre cuento esta historia, añadiendo pequeños matices, breves descripciones, alguna nota colorida. Y cuando alzo la copa de Möet Chandon para hacer algún brindis y les digo que mi pis de aquel día sobre la cara de Clara era del mismo color que el champán, ellas, todas ellas, todas mis amigas del Pacto estallan en una efusiva carcajada feliz, oiga, que para eso somos un equipo bien avenido.
—A tu salud, Ida, donde quiera que estés hallarás descanso.
Chin, chin, la inexacta onomatopeya que describe el ruidillo predecible de media docena de finas copas rebosando champán. Nos encanta. Sabor, color, burbujas ascendiendo hasta perpetrar la ideal combinación del placer.
Las investigaciones de Danilo Porter estaban necesitando un poco de orden y, tal vez, algo de matemáticas. Se puso a hacer cálculos que lo desconcertaron aún más, pero descubrió que el índice de suicidios, la proliferación de sectas, la quiebra de numerosos bancos, el precio del petróleo y el escandaloso descenso de la natalidad comenzaban su curva peligrosa en el año 2000. A partir de esa fecha todo parecía irse a pique. Trató de dormir, pero en su mollera escarbaba con roer de termita una pregunta sin respuesta: ¿por qué, de pronto, como obedeciendo a las estrategias de un plan siniestro, el mundo había comenzado a descalabrarse a velocidad de vértigo?