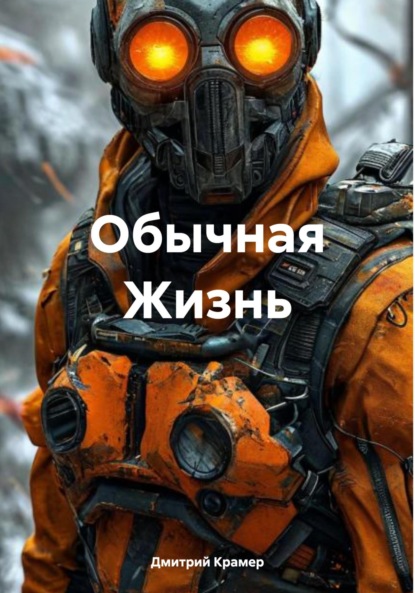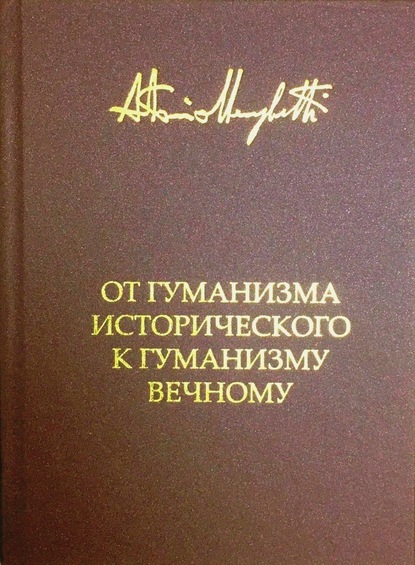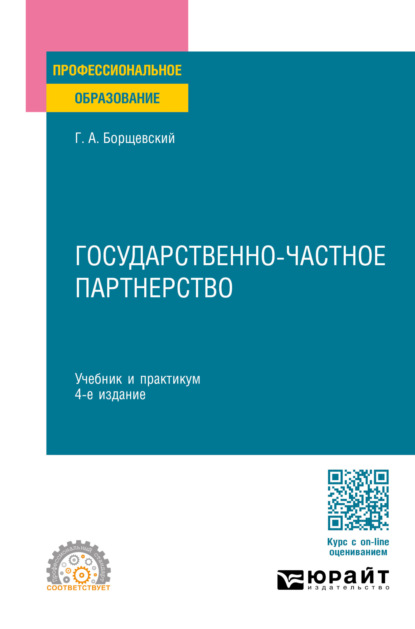- -
- 100%
- +
—Creo que me gustaría salir en estas revistas, no tener que esconder nuestro poder detrás de políticos títeres y entramados empresariales. Estoy un poco harta de este anonimato, la verdad, aunque también tenga sus ventajas.
—Todo tiene su momento y todo llega— respondió Carmen. Por ahora es mejor así.
—Lo sé, pero quiero decirlo. Así me siento mejor. A veces el tiempo es demasiado lento.
—Mira el reportaje sobre nuestro edificio francés. Ha quedado muy bonito.
Volvió a enfrascarse en la lectura del último número de Vanity Fair, que dedicaba un amplio reportaje a la vida y milagros de la famosa pianista Laura de la Puerta, hallada muerta en su propia casa. La revista narraba su ascensión hacia los cielos de la música clásica y su declive hacia los infiernos de la depresión, la bulimia, la bancarrota y su larga lista de acreedores. “Aves carroñeras”, los llamaba Axel Robbins, su agente, quien, al parecer, para pagar sus propias deudas y de paso levantar nuevos negocios, había vendido la exclusiva del fin de Laura de la Puerta y ahora explotaba su imagen de televisión en televisión, comiendo, quién habría de predecirlo, la carne regurgitada de esas mismas aves carroñeras. El reportaje describía su endeudamiento y su fallecimiento, acontecido en extrañas circunstancias nunca suficientemente esclarecidas. A este tipo de revistas les encanta mitificar las vidas de ciertas personas cuya existencia es fácil de rodear de la aureola del mito, y Laura de la Puerta cumplía a la perfección con los requisitos. Además, había muerto a finales del año 2000, la fatídica fecha del principio del fin del mundo, según los filósofos que pergeñaban sus presagios y vaticinios en toda suerte de publicaciones digitales que proliferaban por la red. La edición en papel se había relegado a la esfera del lujo y pocas personas podían permitirse leer libros en el antiguo formato. Los lectores ávidos de papel se habían convertido en sectas, bajo el disfraz de clubes de lectura, que pululaban por librerías de viejo montadas en los recovecos de los sótanos de las ciudades y sus laberínticos metros. Esos libreros traficaban con los últimos ejemplares de libros publicados en papel a finales del siglo XX, un siglo, además, cada vez más lejano, más antigua y arcaica su ya extraña forma de vida.
—Pobre niña— musitó Lucía, tan para sus adentros que ninguna de sus compañeras la escuchó.
La conversación quedó interrumpida al oír los pasos del sirviente, que avanzó hacia el salón donde se encontraban las viudas portando una bandeja de plata en la que reposaba la botella de vino y cuatro copas. La depositó en la mesa y pidió permiso para descorcharla.
—Adelante— dijo Imelda.
El uniforme del camarero tenía un pequeño delantal del que extrajo un sofisticado sacacorchos. Abrió la botella y enseguida, con su mano enguantada, ofreció el corcho a Imelda.
—¿Tiene su aprobación, señora?
—Sí, puedes servirlo. Así se airea. No hará falta decantarlo.
El tinto oscuro borboteó, deslizando su lágrima densa por el fino cristal de Murano, abriendo su perfume intenso, cuajando sus ecuaciones mágicas para acertar su sabor inolvidable.
—¿Desean algo más?
—No, gracias. Puedes retirarte.
El olor del vino inundó la habitación. A través de las enormes cristaleras del ático podía admirarse la inmensidad arbolada de Central Park. El sol, descascarillado, perezoso, se dejaba caer ensombreciendo el skyline, altivo mar de rascacielos que comenzaban a encajar sus piezas luminosas, pequeñas ventanas de un rompecabezas siempre imposible.
–¿Estás viva, Catalina?
—Mucho, Danilo.
—Tengo mis dudas.
—Pues no dudes, que Catalina solo hay una.
Y los dos rieron, cómplices, estremecidas sus mutuas soledades. Porque por fin se hundió en sus carnes y fue como entrar en casa, hogar del alivio.
Ese hundimiento blando, como flotar en aguas cálidas, sus carnes. Y Danilo Porter se sintió como en casa, de veras, como en casa en brazos de aquella mujer madura y amplia, acogedora como un salón con chimenea en pleno invierno, cuando afuera no escampa, sino que arrecia el temporal. Catalina confortable, inexplicable y repentinamente cómoda, mullida, como su cama de toda la vida o como su sillón preferido a la hora de sentarse a leer. Algo así sintió al hundirse en Catalina, una especie de sabia y antigua comodidad. Nada que ver con las varias mujeres con las que se había acostado después de su último divorcio. Puro sexo incómodo, mecánico, una tensión que incluso a veces le impedía correrse del todo. Nada que ver con esas cópulas sin recoveco terso y sorpresa, esa gimnasia sudorosa cuyo placer a menudo no duraba ni las gotas del orgasmo.
Hundimiento placentero, y fácil, aunque fuera la primera vez que Catalina Prieto y Danilo Porter unían sus cuerpos en el forcejeo del amor. Un fornicio agradable y repleto de matices y hermosuras solo sexuales, de pieles que se gustan, química facilísima de los sentidos. De los besos primeros en la boca al desnudamiento y al hundirse pletórico en ella, toda amplia sobre las sábanas blancas y frescas, mediaron minutos, unos pocos minutos, como si Catalina lo hubiera estado esperando.
Y aunque era Danilo Porter quien estaba encima de ella, porque ella era un hermoso dibujo de carne bajo su cuerpo horadante, era él quien se sentía nadar y flotar entre tanto cuerpo magnífico y ancho y rico, y aunque besó su cuello y sus orejas sabiendo que al menos sus orejas no eran suyas, y aunque besuqueó los bombones pechos golosos y buscó más abajo la carne roja y encontró sabores y placeres en todos los bonitos lugares que recorrió, Danilo Porter no pudo dejar de preguntarse qué tipo de riguroso pacto con el diablo había firmado aquella mujer para presentar al amor un cuerpo tan firme, tanto que muchas de las veinteañeras que Porter había conocido codiciarían con envidia.
Se montaron sin frenesí galopante y otra vez la estancia cómoda. Y mordisqueó sus pechos y en seguida los pezones se pusieron altaneros y ya para cuando se dispuso a penetrarla y pensó que habría de encontrar cierta sequedad, lo que vino de verdad a sorprenderle fue un jugoso mullido estadio aterciopelado y casi diría que un hervor espumeante.
Como espumeó su asombro porque tuvo de nuevo que distraerse y ponerse a contar como antaño, contar muchos números muchos para no irse tan rápido a un corrimiento sabroso y completo, el corrimiento energúmeno que vino cuando ya había contado hasta 166, porque ni un número más le duró la excitación gorda y palpitante de su miembro agradecido. Y dentro de Catalina alojó todo su semen, todo para Catalina, porque esta vez sí que no se había acordado de su Eleonore, perra malcriada, chiflada egoísta, allá donde estuviera. Y si dejó los chorros de su excitación en los adentros cómodos de Catalina fue porque estaba absolutamente seguro de que una mujer de su edad, cualquiera que tuviera entre los cincuenta y largos y los sesenta y pocos, no habría de embarazarse, imposible del todo, porque entonces Catalina no habría sido de este mundo sino de otro. Y cuando, agradecido, en las caricias finales, volvió a besarle las orejitas ajenas, tan bien trasplantadas, no pudo dejar de preguntarse si alguna parte más de aquel cuerpo fuera de su edad también le había sido prestada. Pero aquellas preguntas no habrían sido caballerosas, así que Calladito se llama. Sin embargo, los pechos de Catalina aún erguidos a pesar de que su dueña estaba acostada boca arriba sobre la cama, parecieron querer contestarle que sí, que fueron magníficas esculturas trabajadas, redondas sonrisas de pezón a pezón.
Buscará sus nalgas. Ahora. O mejor después. Durante el próximo asalto. Danilo Porter tratará de corroborar en aquellas nalgas sus intuiciones, aunque para qué preguntarse de quién de veras era aquel cuerpo, aquel cuerpo si ahora, en este rodar y rodar por las sábanas, es solo suyo, solamente para él y sus renovadas ganas de volver a hundirse y flotar descansadamente en el dulce hogar del alivio. Catalina solo hay una, le había dicho, aunque en realidad hayan podido ser dos.
Mohamed Yussuf el Khan preparó el atentado durante casi un año. Concienzudo, metódico, profesional. Se había alojado en Rocinha, una de las favelas más concurridas de Río de Janeiro, a las faldas de una de las montañas más céntricas de la ciudad. Salvo por los narcotraficantes locales, a quienes pagaba puntual tributo para que lo dejaran tranquilo, Mohamed Yussuf el Khan no fue nunca importunado, sino por las esporádicas llamadas telefónicas que recibía de Mirjana o Fidela, para interesarse personalmente por la buena marcha del plan que les daría por fin todo el poder. Había llegado la hora de salir de las sombras. Desde su portátil, Mohamed Yussuf el Khan accedía a la cuenta abierta a su nombre en la sede central carioca del Banco do Brasil, donde sus siete jefas ingresaban mensualmente el porcentaje acordado para sus gastos y necesidades, o lo que es lo mismo, el dinero que dedicaba a extorsionar a comisarios de policía y responsables políticos locales a fin de asegurarse la información necesaria para perpetrar el atentado.
La primera convención mundial de grandes empresas de seguridad se celebraría ese año en Río de Janeiro, en el hotel Copacabana Palace, el más lujoso de los que hay en la avenida Atlántica, al principio de las bonitas aceras diseñadas por Burle Marx en un paseo que se alarga hasta Leblon. Allí, en los salones de aire decimonónico del Copacabana Palace se reunirían durante tres días los responsables de custodiar los grandes datos confidenciales del mundo. Con sus claves, conexiones y archivos secretos, sus valiosos pendrives, sus accesos a cuentas, datos personales y empresariales, movimientos bursátiles, escondrijos financieros y paraísos fiscales, historiales clínicos, legislación, en fin, tipos a quienes los estados y sus agencias de seguridad confiaban la información.
La primera convención mundial de empresas de seguridad había trastornado la normalidad de la rutina de Río. El alcalde minimizó las primeras protestas destacando los grandes beneficios económicos que la celebración de la convención tendría para la ciudad, pero sus habitantes no entendían que tuviera que cerrarse al tráfico la avenida Atlántica y que los accesos a la mismísima playa de Copacabana fueran escrupulosamente controlados por unidades del ejército brasileño. Era la primera vez en la historia de Río que su playa más emblemática se convertía en un páramo desierto, cuando lo habitual era que cerca de un millón de personas la utilizaran a diario para hacer deporte o darse unos chapuzones. El día en que los aviones privados comenzaron a llegar al aeropuerto Santos Dumont, en el Aterro do Flamengo, los habitantes de Río comenzaron a invocar a todas las divinidades del candomblé para rogarles que aquellos tres días de convención internacional pasaran lo más rápido posible, porque el resto de la ciudad se había convertido en un caos. La carretera que recorría la bahía de Guanabara desde el aeropuerto hasta Copacabana estaba custodiada por fuerzas del ejército de tierra y de la policía federal y solo podían recorrerla los vehículos expresamente autorizados. Grandes limusinas negras, brillando bajo el tórrido sol del febrero carioca que preludiaba el carnaval más famoso, recorrían a gran velocidad el trayecto desde la mismísima pista de aterrizaje del Santos Dumont, a los pies de las escalerillas de los brillantes jets privados, hasta la lujosa entrada del hotel Copacabana Palace. Allí, una decena de agentes de policía formaban en hilera hasta que se abría la puerta del coche y el invitado de turno descendía, ataviado con traje oscuro, corbata azul o roja, y grandes gafas de sol. Escoltado por los guardias, entraba al hotel y desaparecía en las entrañas del enorme hall del Palace. Después, si llegaba acompañado de su esposa, descendía la invitada, y hacía la misma operación, es decir, bajaba del coche y recorría la formación de guardias que la amurallaban. La diferencia, sin embargo, para un observador atento, estribaba en que las señoras esposas o consortes bajaban sin prisa, se permitían mirar hacia un lado y hacia otro, incluso admirar la arquitectura de la fachada del prestigioso hotel antes de entrar. Algunas de ellas, incluso, aprovechaban el momento para encajarse bien la pamela, o para recolocarse los ajustados vestidos que lucían, por si, como solía ocurrir, algún paparazzi revoloteaba por los alrededores con su cámara presta a capturar la inmortalidad.
En el hotel solo estaban los empleados y los policías que custodiaban a los empleados. Desde el primer día de la convención la policía federal brasileña había dispuesto un dispositivo de seguridad que obligaba a que un agente acompañara en todo momento a cada trabajador del hotel: cocineros, azafatas, personal de limpieza, camareras, recepcionistas… hasta los mozos que vigilaban el aparcamiento tenían a su lado a un policía. Durante esos tres días nadie saldría del hotel. Ningún empleado podría volver a casa, sino que debían permanecer en el inmueble, cumplir con sus horarios y descansar en las habitaciones que se habían dispuesto en los bajos del hotel para ocasión tan señalada, también estrechamente vigiladas. Una especie de pequeño gran estado de sitio. Cientos de cámaras de video escudriñaban las dependencias, habitaciones incluidas, aunque los invitados podían asegurar un mínimo de privacidad cuando estuvieran en sus aposentos a través de claves personales.
Todos estos preparativos imponentes no preocupan a Mohamed Yussuf el Khan. Él hace tiempo que tiene los deberes hechos. Hace casi un año, en realidad. Desde que liga con Vilma, una de las bonitas camareras del Copacabana Palace. Mentiría si dijera que se conocieron por casualidad. Mohamed Yussuf el Khan hacía dos semanas que la seguía cuando se produjo el primer encuentro. Primero se cercioró de que Vilma no tenía novio, que era madre soltera, una abnegada madre soltera de veintinueve años que trabajaba a destajo como camarera del Copacabana Palace desde hacía seis. Mucho trabajo a cambio de poco salario, el justo para vivir en Rocinha y dar de comer a Manoel, su hijo pequeño, a quien cuidaba su vecina casi todo el tiempo. Primero se fijó en ella porque Vilma era metódica, puntual, con una vida casi cronometrada. Todos los días salía de su casa a las siete en punto de la mañana. Descendía las escaleras que comunicaban la parte alta de la favela con la parte baja, donde vivía Rita, su vecina. Allí dejaba a Manoel, que rondaba los cinco años y ya quería más a Rita que a su propia madre, a la que nunca veía, pobrecillo. En la parada de Rocinha, tomaba el autobús de las siete y treinta y cinco, y quince minutos después se bajaba en la parada que había a unos trescientos metros del hotel. Entraba por la puerta de servicio y se perdía en las entrañas del lujoso establecimiento hasta que, a las siete de la tarde, volvía a salir por la misma puerta, caminaba hasta la parada, cogía el autobús de vuelta y deshacía el camino para acudir a recoger a su hijo y llegar a casa. Su único día de descanso era el domingo, que aprovechaba para ir con Manoel a la playa. A veces sola con el niño, a menudo con alguna amiga. Mohamed Yussuf el Khan supo que habría de conocerla un domingo, en la playa, a pocos metros del puesto nueve, porque también en su costumbre de ir a la playa Vilma era rutinaria, predecible. Mohamed Yussuf el Khan fue dos domingos seguidos a la playa de Copacabana y colocaba su toalla siempre cerca de la zona que solía elegir Vilma. Iba temprano, y esperaba, leyendo algún libro o la edición dominical de O Globo. Leía y esperaba. El primer domingo la playa estaba tan llena que, aunque estaban situados cerca, al menos dos familias, con sus correspondientes sombrillas y sus neveras de corcho con cerveza hasta los topes, los separaban. El segundo domingo, sin embargo, casi estaban juntos, aunque no hablaron. Seguro de su aplomo, de su cuerpo musculado, confiaba en que ella se fijaría en él. Por eso hizo ejercicio en los aparatos de gimnasia que había en la playa y jugó al futvoley, para volver a su toalla con el sudor dibujándole los músculos. El tercer domingo Mohamed Yussuf el Khan estaba seguro de que Vilma lo reconocería y por eso, cuando vio que Manoel trotaba cerca de su toalla, con ese paso impreciso de los niños que titubean sobre la arena, le sonrió con la esperanza de que el niño correspondiera a su gracia. Y así fue, justo antes de tambalearse y estar a punto de caer, porque la reacción ágil de Mohamed y su mano rápida evitaron que Manoel diera con su mocosa carita mulata en la arena. A partir de esta escena, ya todo fue coser y cantar. Mohamed inició la conversación, que se alargó un buen rato, y cuando llegó la hora de que Vilma se fuera, él, muy caballeroso, la acompañó hasta el autobús. Solo charla simpática, porque Mohamed Yussuf el Khan no tenía prisa. La paciencia era el secreto del éxito en su trabajo y por eso no la invitó ni insistió en apostar por una cita, sino que se despidió de ella seguro de que, dentro de una semana, volvería a verla en la playa, seguro de que, esos seis días que separaban su próximo encuentro, él y su simpatía tendrían lugar principal en el pensamiento de Vilma.
Antes de un año, más o menos a los ocho meses de noviazgo, Mohamed ya había convencido a Vilma para que se colocara implantes de silicona en los pechos. A pesar de haber sido madre, Vilma casi no tenía busto. Apenas unos pezones puntiagudos que eran el punto débil de su autoestima. Aunque las operaciones de implantes mamarios eran moneda corriente, desde principios del siglo XXI con las nuevas técnicas láser y la fabricación masiva de prótesis de silicona, que las habían abaratado hasta extremos impensables, lo cierto es que Vilma no podía permitírsela porque antes de ese capricho soñado siempre había nuevas cuentas que pagar: la guardería de Manoel, el colegio de Manoel, el dentista de Manoel, el pediatra de Manoel, los juguetes de Manoel, la ropa de Manoel, el alquiler de la casa, la lavadora que se rompe, agua, luz, teléfono, impuestos, toda esa rapiña diaria con la que nos hemos lastrado la existencia. Unos pechos nuevos, si alguna vez estuvieron cerca del principio de la larga lista de pagos, siempre acababan postergados, directos al furgón de cola, porque no había modo ni manera de que una madre soltera, de profesión camarera, ascendiera en el escalafón laboral del Copacabana Palace. Por su salario, sin duda paupérrimo, matarían la mayoría de muchachas de Rocinha. Por eso un novio como Mohamed Yussuf el Khan era lo más parecido a un milagro de Nossa Senhora de Copacabana. Un novio bueno, trabajador, generoso y hasta muy cariñoso con su hijo Manoel, qué más podía pedir. Ni en sus mejores sueños habría dibujado candidato mejor. Mohamed era su suerte, Mohamed era el regalo que le había hecho Dios mismo. Por eso Vilma no dudó en someterse a la operación que le sufragaría su novio, porque a aquellas alturas de su amor casi haría cualquier cosa por él, cualquier cosa, pero también porque en lo más secreto de su intimidad de mujer siempre había deseado unos pechos firmes que lucir en la playa, unos pechos que acompañaran y redondearan la esbeltez de su cuerpo todavía joven. Aunque Vilma nunca entendió demasiado bien el trabajo de su novio, algo relacionado con arreglar soportes informáticos para las empresas que estaban en el barrio de Barra da Tijuca, entendía a la perfección lo mucho que había mejorado su vida desde que Mohamed y ella compartían casa, cama y comida allí en Rocinha, porque su novio era tan generoso que ahora, los domingos, hasta podían permitirse salir de vez en cuando a almorzar feijoada o churrasco a los restaurantes del centro o ir a centros comerciales como el Rio Sul y adentrarse en su imponente fashion mall, tiendas de invitadores escaparates en las que jamás había podido entrar a probarse un vestido o un bikini o uno de aquellos zapatos que habían puesto de moda las modelos y que los anuncios de O Globo, entre telenovela y telenovela, no paraban de anunciar. Ahora era feliz. Así de simple. Feliz. Una palabra que por primera vez se le presentaba a Vilma en todo su ancho y largo significado.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.