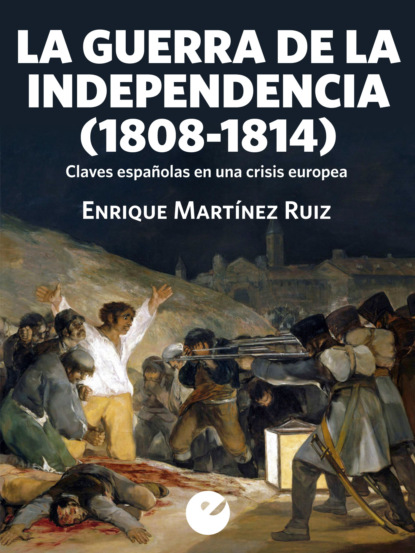- -
- 100%
- +
En el tercer estado apuntaba un grupo especial, llamado a tener un gran predicamento posterior, las denominadas clases medias, cuya consolidación vendría a demostrar que el nivel cultural y el bienestar económico fragmentan la homogeneidad del estamento. Propietarios de tierras, industriales, comerciantes y profesionales de carreras liberales y literarias miran hacia nuevos horizontes, cuya mentalidad característica empieza a configurarse gracias al reformismo estatal, al apoyo real a sus actividades y a su incorporación a la Administración, pero estaban aún muy lejos de alcanzar la significación que tendrían con posterioridad y numéricamente carecían de significado en un conjunto dominado mayoritariamente por los sectores más desfavorecidos: jornaleros, obreros, mineros, aparceros y pequeños propietarios, que eran los principales reductos del descontento, cada vez más propicios al conflicto. Pero también ellos distaban de concienciarse de la manera que lo harían décadas después.
El proceso general europeo al que aludíamos es manifiesto desde 1760, cuando el crecimiento demográfico –España pasa de algo menos de 6.700.000 almas en 1768 a más de 10.500.000 en 1797, cifras significativas del fenómeno, aunque en su precisión sean algo aleatorias– adquiere un ritmo progresivo superior al de la producción de alimentos, desfase que propicia el descenso del nivel de vida de los trabajadores con sus secuelas de aumento de la pobreza y de la conflictividad social, conflictividad que aflora en una variada gama de manifestaciones de muy diversa índole, desde los motines antifiscales hasta los contrarios a las quintas, pasando por los de defensa de los bienes comunales y los provocados por los rigores del régimen señorial, constituyendo un variado muestrario, cuyas primeras manifestaciones se producen a principios de siglo y desde entonces se mantienen, poniendo en tela de juicio la idílica imagen del siglo xviii que con frecuencia nos ha transmitido la historiografía acerca de un pueblo pacífico identificado con sus amantes y paternales reyes. Tales conflictos socavan las relaciones sociales tradicionales y provocan el desprestigio de las autoridades, que se ven desbordadas con frecuencia y se muestran incapaces de mantener el control popular.
Tal panorama se ve acentuado y empeorado por los factores negativos que padece nuestra economía, en particular la agricultura, cuya incidencia social es innegable y muy superior a la de los otros sectores económicos. En efecto, el crecimiento demográfico aludido y la desequilibrada estructura de la propiedad malogran los objetivos perseguidos en este terreno, que quedan fuera de cualquier posibilidad de alcance a causa de una serie de malas cosechas y crisis de subsistencia que se encadenan desde 1789 hasta 1805, siendo especialmente duras las de 1793 a 1796 y, sobre todo, la que se anuncia en 1803, que vive su peor momento en 1804 y se arrastra hasta la cosecha del año siguiente. Una crisis que resultó especialmente dramática por cuanto los españoles de aquellos años pudieron comprobar que los sufrimientos de mitad de los años noventa fueron superados ampliamente por los que se presentaron a principios del siglo xix, de una dureza tal como no quedaban otros en la memoria y que no pudieron ser paliados, pues la crisis también golpeaba a la industria y al comercio, no ofreciendo alternativas ni perspectivas prometedoras.
La incidencia negativa de estos factores no fue la misma en las diversas regiones españolas, pues había claras diferencias entre ellas, tanto en el nivel económico como en la estructura de la propiedad y en la dinámica social, desigualdades originadas por las condiciones físicas y las heredadas de siglos atrás, perpetuando modos de vida y relaciones sociales, dando pábulo a una conflictividad más o menos soterrada, que tiene su elemento referencial más significativo en el campesinado, en los jornaleros –estimados en el censo de 1787 en 961.571–, a los que hay que añadir los aparceros y pequeños propietarios –907.197, según el mismo censo–, cuyas condiciones de vida eran, por lo general, difíciles.
En el caso de Andalucía, aunque existían zonas montañosas con pastos pobres y pequeña propiedad, así como vegas (Granada) y llanuras feraces (Córdoba, Jerez) susceptibles de un trabajo intensivo, lo más característico era el latifundio cerealista y olivarero, fundamentalmente, fortalecido por la Desamortización de las propiedades eclesiásticas y comunales a partir de la segunda mitad de la década de los treinta del siglo xix, convirtiéndose en la piedra de toque de una reforma agraria anunciada con reiteración, pero siempre irrealizada por las grandes dificultades que creaban los secanos, por la pervivencia de los intereses seculares y por la debilidad del Estado liberal para abordar los costos de las colonizaciones basadas en la familia como unidad de asentamiento. Su edificación específica, el cortijo, estaba habitado por un corto número de empleados permanentes y por un abundante grupo de jornaleros en las épocas de recolección, miembros potenciales de una clase revolucionaria futura, cuyos elementos más audaces buscaban salida en el contrabando o en el bandolerismo, males endémicos durante mucho tiempo.
Las tierras de la Castilla la Vieja más meridional, La Mancha y Extremadura son los mejores exponentes del escenario donde se desarrolla durante más tiempo el antagonismo entre labradores y pastores, que tarda mucho en resolverse, aunque desde la Guerra de la Independencia, que redujo sensiblemente la cabaña, el ganado quedó relegado. En los tres ámbitos se percibe la misma falta de horizontes en la vida del campesinado; es cierto que, al norte del Tajo, el campesino vive mejor que en Andalucía, pero en zonas pedregosas, como Ávila, las rentas abusivas, los impuestos y los diezmos empujan fuera a los más emprendedores y animosos y mantienen a los que se quedan en una vida mísera, contra la que se sublevan en motines esporádicos; en La Mancha y Extremadura la propiedad está más concentrada y a medida que descendemos hacia el Sur el latifundio se va imponiendo junto con niveles de pobreza que crean territorios propensos al bandolerismo.
Más al norte, en la Castilla septentrional y León el panorama es diferente, pues en estas tierras el labrador ha sufrido como en ninguna otra las duras consecuencias de un arriendo a corto plazo estipulado en metálico y al margen de la cuantía de la cosecha, una práctica que pervive después de la Guerra de la Independencia sin mayores consecuencias, sobre todo gracias a la facilidad relativa para la obtención de préstamos, que hace del campesinado de estas tierras una clase estable y apegada a los valores religiosos.
Valencia era tierra de contrastes entre las montañas, barrancos y desiertos del Norte y Occidente, sin mejor perspectiva que el artesanado de la lana y la costa, poblada y rica –viñedos y hortalizas–, donde la huerta en torno a la capital se convierte en una de las zonas más pobladas del continente en el tránsito del siglo xviii al xix.
Más al nordeste, Cataluña ofrece un dualismo entre un campo conservador y un prometedor sector industrial, que encontraba la mano de obra en las zonas agrarias pobres del interior montañoso. Un dualismo que explica, por un lado, la pervivencia de un bandolerismo endémico en los pobres valles pirenaicos, tan perdurable como las diferencias familiares y por otro, la progresiva consolidación de un campesinado propietario y acomodado, que edifica su estabilidad en los trigales de las llanuras, en los viñedos centrales y en los cultivos de la costa, un campesinado que tendrá como base de su estabilidad la demanda alimenticia de las ciudades, particularmente de Barcelona. Pero si el campo catalán gana una estabilidad envidiable, el proletariado industrial, andando el siglo xix, será una creciente fuente de conflictos por el afán de mejorar sus condiciones de vida, que le llevará a una progresiva concienciación de clase.
Contrastes encontramos también en el Aragón de aquellos años; en las tierras altas no había más destacable que una ganadería trashumante, pues el suelo era miserable –delgado y pedregoso con población diseminada en Teruel y Huesca–; en el bajo Aragón (Maestrazgo) se encontraba una economía deprimida, contrastando con los ricos secanos centrales y los regadíos del valle del Ebro, diferencias que tenían repercusión social, pues las condiciones de vida eran más fáciles en zonas próximas a Zaragoza o Jaca, por ejemplo, que en las grandes propiedades de los secanos, más parecidas a las andaluzas.
Y ya al borde del Cantábrico, en Asturias nos encontramos con una zona montañosa y otra litoral; en aquélla, pobre, de tierras altas y pastizales, existía una sociedad estable y muy autónoma, en la que la nobleza desempeñaba un destacado papel con núcleos significativos en Gijón y Oviedo; de escasos propietarios, los arrendamientos se hacían en buenas condiciones, aunque no tanto como en Vascongadas y Cataluña. Pero en cualquier caso, la zona costera ofrecía mejores posibilidades, si bien toda Asturias dependía de los trigos leoneses y si nos desplazamos hacia el oeste del territorio, veremos la propiedad tan dividida como lo estaba en Galicia.
En efecto, las tierras gallegas eran el ámbito minifundista por excelencia, con una economía muy pobre y con la Iglesia y la nobleza como poseedores mayoritarios de la tierra (foristas), trabajada por arrendatarios (foreros) mediante el pago de un canon. En la pugna que se suscita entre estos y aquellos, la Corona interviene a favor de los foreros, lo que unido a las consecuencias de la Desamortización –que permite a los foreros convertirse en propietarios– da origen a la burguesía rural gallega, cuyos elementos más representativos son el comerciante, el abogado comprador de foros y el indiano, es decir el emigrante a América, donde hace fortuna y regresa para establecerse, un tipo social que encontramos también en otros espacios del norte peninsular.
En Santander existían desde tiempo atrás campesinos supeditados a extensas propiedades municipales que no resultaban beneficiosas para los campesinos más pobres y eran codiciadas por los más ricos. En conjunto no tenían un mal pasar, pero estaban en un nivel claramente inferior a los vascos.
A fines del siglo xviii y comienzos del xix, las provincias vascas gozaban de una óptima consideración por la prosperidad que evidenciaban, basada en el ganado vacuno, el bosque, el maíz y el trigo, con una rotación de cultivos acertada y que se atribuía a la granja familiar, que mantiene una gran estabilidad por el sistema hereditario previsto en el derecho vasco, pues permitía heredar a cualquiera de los hijos, no quedando para los demás otra salida que vivir a la sombra del heredero o emigrar como los indianos. De esta manera la presión demográfica no fue especialmente grave en unas tierras, en las que los prohombres del campo eran mejor considerados que los comerciantes y abogados, máxime si tenemos en cuenta que el papel de la nobleza se había debilitado; el campesino vivía con una cierta seguridad por los bajos valores de los arriendos. Pero también aquí hay matices, por cuanto Álava contaba con muchas zonas similares a las castellanas en cultivos y modos de vida y, en conjunto, estaba más atrasada que Guipúzcoa y Vizcaya.
Navarra, por su parte, tenía una sociedad rural conservadora y estable, mientras Pamplona se había configurado como un centro eclesiástico y administrativo3.
En definitiva, como podemos ver, el territorio peninsular español constituía un mosaico con pocas piezas realmente estables social y económicamente; en las más, los desequilibrios eran patentes y la conflictividad social más o menos larvada afloraba en cuanto la propiciaban condiciones adversas. Las tendencias generales del país en vísperas de la Guerra de la Independencia no favorecían la integración de las zonas más deprimidas ni la homogeneización del conjunto. En el aspecto económico, a pesar del claro progreso agrícola respecto del periodo austriaco, el secano seguía siendo un lastre y su estancamiento se imputaba a la torpeza del labrador, mientras que el latifundio resistía todos los embates, de manera que cuantos adelantos se hacen en este sector hasta 1850 cuando menos no se deben a cambios básicos, sino a reajustes del sistema tradicional. La industria no suponía en la renta nacional más que una exigua parte y ni siquiera despuntaba con brío entonces en Cataluña, donde mejores perspectivas tenía y donde se advertía claramente el fenómeno que se da en todas las regiones industrializadas: jornales altos que atraen la fuerza de trabajo sobrante en zonas agrícolas, provocando una inmigración que se mantiene a lo largo del siglo xix y parte del xx. Pero la competencia extranjera y la guerra contra Inglaterra cortan un despegue prometedor; para colmo, entre 1808 y 1814 debe competir con la entrada de textiles franceses, empujando tales circunstancias a los productores naturales hacia el proteccionismo, criterio que sostendrán durante el Ochocientos. También se incrementan a fines del siglo xviii los intercambios comerciales, pero el contrabando y los “intrusos” habían limitado las ventajas y beneficios del libre comercio; situación que se agrava durante la guerra, pues los puertos americanos se abrieron a los abastecedores no afectados por el conflicto, mientras que en la Península no se había avanzado gran cosa en la integración de un mercado nacional y los territorios castellanos, con excedentes agrícolas, permanecían de espaldas a los de la Corona aragonesa, donde la industria textil catalana tenía capacidad para cubrir nuevos mercados, buscando unos y otros en la importación los productos en que son deficitarios, en lugar de complementarse mutuamente.
La precipitación de los hechos y la organización militar española
Mientras en Madrid se iniciaba difícilmente el reinado de Fernando VII con las reticencias y obstaculizaciones de Murat, Carlos IV y su esposa María Luisa se habían encaminado a Bayona (Francia), donde también acudiría Godoy. El viaje real tenía como objetivo exponer a Napoleón las quejas por lo sucedido en el motín y recurrir a su arbitraje, pues el monarca español había mostrado su repulsa a la forma en que se produjo la abdicación a favor de su hijo, cuya validez negaba. Pero el emperador galo tenía otros planes y para llevarlos a cabo era necesario que Fernando VII saliera de España, tarea que encomienda a Savary y que resulta más fácil de lo previsible por la precipitación y torpe proceder del rey, quien desde Madrid se encamina a Francia el 10 de abril. Antes de partir, Fernando VII constituyó una Junta Suprema de Gobierno, presidida por el infante don Antonio, tío del soberano y formada por Gil y Lemus, ministro de Marina, Piñuela, de Justicia, Azanza, de Hacienda y O’Farrill, de Guerra y a la que Murat comunicó que no reconocía otro rey que Carlos IV.
Ya en Bayona, Carlos IV siguió con sus reclamaciones y Napoleón reunió a Cevallos, Escoiquiz y a los duques del Infantado y de San Carlos para notificarles las reclamaciones del rey destronado en Aranjuez. Esta especie de Consejo allí reunido accedió de inmediato a que la Corona le fuera devuelta. Por su parte, Fernando se presentó también en Bayona, pese a que en el camino no había recibido más que noticias contradictorias, algo que hizo recelar a Urquijo, que inútilmente quiso disuadirlo de continuar el viaje. Cuando llegó a Bayona, Fernando fue alojado de manera relativamente modesta y al notificarle el emperador sus planes comprendió el gran error cometido. Él y sus colaboradores quisieron que Napoleón ratificara lo sucedido en Aranjuez y mantuvieron una conducta firme e intachable desde el punto de vista jurídico, pero la abandonaron pronto. Carlos IV sólo se moverá por el resentimiento hacia su hijo, hasta el punto de que cedió a Napoleón sus derechos al trono español. Unos días después, Fernando devolvía la realeza a su padre y renunciaba a sus derechos como Príncipe de Asturias, renuncia a la que se unirían también los infantes Carlos y Antonio: se ha dicho que estos sucesos constituyen “la crisis más trascendental de nuestra Historia Moderna”. Bayona se convirtió en una trampa en la que cayó la familia real española al intentar anular o ratificar los sucesos de Aranjuez. Su proceder en las abdicaciones es injustificable desde cualquier punto de vista o planteamiento político que se considere.
Cuando el 2 de mayo se disponen a partir los carros que debían llevar al resto de la familia real española a Francia, el pueblo madrileño se amotina, dando comienzo a lo que conocemos como Guerra de la Independencia, declarada al día siguiente por el alcalde de Móstoles a los franceses. Ya se barruntaba lo que iba a suceder desde las primeras horas del día 2, cuando la gente se arremolinaba delante de palacio, expectante ante el anuncio de la salida de los infantes hacia Francia y muy pronto se produjeron los primeros enfrentamientos con las tropas del general Lagrange y del lugarteniente de Murat, Rucher: ante el Palacio Real, en la Puerta del Sol, en el Rastro, en la plaza de La Cebada, en el barrio de La Paloma… luchaban fuerzas desiguales: por un lado, los madrileños –que no seguían las órdenes de las autoridades colaboracionistas para que depusieran su actitud violenta–; por otro, los franceses; aquéllos sin orden, sin un plan previo, sin nadie que coordine las diversas manifestaciones de la revuelta, mal armados, anárquicos en su actuación; éstos, disciplinados, de infantería y caballería, con unidad de mando, expertos militares y curtidos en mil situaciones de peligro. En tales circunstancias, la ciudad se convirtió en el escenario de múltiples combates parciales.
En el Parque de Artillería de Monteleón tuvo lugar uno de ellos, con sus correspondientes héroes: en él se reunieron el capitán Pedro Velarde y los tenientes Jacinto Ruiz y Luis Daoiz; éste último, allí destinado, dejó pasar a los paisanos y organizó la defensa con sus compañeros de armas. Resistieron durante unas horas, luego los franceses entraron en el parque, convertido ya en ruinas: muchos de sus defensores habían muerto (entre ellos, Velarde); otros estaban heridos y murieron después (Ruiz trasladado a Extremadura, falleció a los pocos días; la misma suerte corrió Daoiz, en su casa de Madrid); otros fueron apresados y fusilados en la madrugada siguiente. Entre los héroes no podían faltar mujeres, como demuestran los casos siguientes: Clara del Rey, muerta también en el Parque de Artillería; Manuela Malasaña y Oñoro, avecindada en la calle del Barco; Josefa Méndez, Catalina Caro y un largo etc. Si nos fijamos en la profesión de los muertos, encontramos esquiladores, botilleros, presbíteros, mozos de mulas, arrieros, cerrajeros… Todas las profesiones del pueblo madrileño, demostración palpable de lo generalizada que estaba la implicación en la lucha. Hasta pordioseros figuran en la relación.
Finalmente, se impuso el Ejército invasor; la resistencia fue sofocada y llegó la represión y el entierro de los muertos, dando lugar a nuevas escenas dramáticas que volvieron a magnificar las dimensiones de la tragedia en todos los sentidos, ofreciéndonos detalles que han perdurado al ser motivo de atención de literatos y, sobre todo, de artistas, cuyas obras favorecieron el camino para la mitificación de aquellos sucesos4. Por lo pronto, con los muertos se formó una comitiva de carros con destino a los cementerios; mientras, de los grupos de prisioneros se sacaban los que iban a ser fusilados en la noche del 2 al 3 de mayo, para que su muerte sirviera de escarmiento y ejemplo disuasorio.
Era el primer acto de una guerra que duraría seis largos y dramáticos años, que se iniciaba de manera un tanto especial, pues se enfrentan dos países aliados y donde la transición de la paz a la lucha armada se hacía con sorprendente rapidez y de manera directa, sin que las chancillerías o los gobiernos declarasen previamente la guerra. Por otra parte, en el inicio de las operaciones no hay movilizaciones ni aproximaciones fronterizas, sino que los españoles han de enfrentarse a unos ejércitos que ya están en la Península Ibérica repartidos por varios puntos de su geografía. No deja de ser sorprendente, pues, que de una situación de alianza y amistad, que explica la presencia de ejércitos franceses en España, se pase a un enfrentamiento bélico.
En los inicios de la Guerra de la Independencia, nuestro ejército tenía en la cúspide un generalísimo, cinco capitanes generales, 87 tenientes generales, 127 mariscales de campo y 212 brigadieres; todos ellos componían un Estado Mayor General excesivo para los 198 batallones que componían el Ejército, número que también era excesivo, lo que explica que hayamos calificado tal situación de “macrocefalia”, circunstancia que también se refleja en la proporción existente entre la oficialidad y las clases de tropa5.
Por aquellas mismas fechas, la organización militar territorial se articulaba en Capitanías Generales y Comandancias Generales. Las primeras eran once: Galicia, Castilla la Vieja, Navarra, Cataluña, Mallorca, Valencia, Murcia, Aragón, Castilla la Nueva, Andalucía y el Reino y Costa de Granada; las Comandancias Generales eran de la Costa de Asturias y Santander, Vizcaya, Guipúzcoa, Menorca, Campo de Gibraltar, Ceuta y Canarias. El cargo de capitán general lo cubrían habitualmente tenientes generales. Los comandantes generales solían ser mariscales de campo o brigadieres. Los capitanes generales gozaban de facultades amplísimas en el territorio de su capitanía –no olvidemos que eran los sustitutos de los virreyes, de los que sólo el de Navarra mantenía tal dignidad–: poseían atribuciones militares, civiles, gubernativas y judiciales –tanto en relación con el fuero militar como con la jurisdicción civil–. Salvo los Comandantes Generales de Canarias y del Campo de Gibraltar, que gozaban de total autonomía, los demás mantenían un cierta dependencia del capitán general del territorio donde estaba situada su comandancia, es decir los de Melilla, Peñón de Vélez de la Gomera y Alhucemas del capitán de la Costa y Reino de Granada, el de Ceuta del de Andalucía, los de Vizcaya y Guipúzcoa del de Navarra, el de Asturias y Santander del de Castilla la Vieja y el de Menorca del de Baleares.
Por otra parte, cuando se formaba un ejército de operaciones, el designado para encabezarlo adquiría todas las atribuciones y competencias de un capitán general, pero estaba subordinado al del territorio donde se formaba la fuerza, a quien debía tener al corriente de cuanto hacía, salvo de lo que el rey le hubiera ordenado como confidencial. Tales situaciones eran potencialmente conflictivas, de manera que frecuentemente se nombraba al capitán general del territorio como capitán general del Ejército que se formara en su jurisdicción.
Pues bien, de todo este entramado jerárquico y territorial, la nota más sorprendente por entonces era la existencia de un generalísimo, cargo que ocupaba Godoy a raíz de la guerra con Portugal en medio de una aquiescencia bastante generalizada entre los miembros de la milicia, una designación que no sólo iba a añadir honores al todopoderoso ministro, sino que también significaría un intento de mejorar el ramo, pues se le encomendaba:
— Establecer las bases para que la nobleza que se incorporara a la milicia recibiera la formación adecuada.
— Adaptar los efectivos del Ejército a las posibilidades económicas y demográficas de la Monarquía.
— Comprobar y adecuar el estado de las plazas militares y lugares estratégicos.
— Fijar un patrón común para los distintos cuerpos, disciplinarlos por igual e instruirlos en una misma táctica.
Tales facultades fueron miradas con cierto recelo y reticencia por la cúpula militar, de forma que Godoy logró que el soberano definiera sus atribuciones clara y taxativamente (y eran tan amplias, que lo colocaban inmediatamente por debajo de él, en un escalón superior al mismo Gobierno), imponiéndole a cualquier militar la más completa subordinación al nuevo generalísimo. Y por si ello no bastaba, el 9 de abril de 1802, una Real Orden determinaba que Godoy tomara el mando de todas las tropas y plazas donde estuviera, como jefe supremo del Ejército que era. Una ascensión ratificada aún más cuando recibe los nombramientos de “generalísimo de la Mar, o sea almirante general de España e Indias” (lo que en la práctica, además, significaba seguir en precedencia a los Infantes) y Decano del Consejo de Estado.
Godoy no va a perder el tiempo y en marzo de 1802 tiene elaborados los Reglamentos Constitucionales para una nueva organización, división y gobierno del Ejército, aprobados por S.M. a propuesta del generalísimo de todas sus Armas y unas bases por las que discurriría la reforma de la Armada, aunque ésta no empezaría a ser una realidad hasta febrero de 1807. Los referidos reglamentos equivalían, de hecho, a una nueva Constitución militar, que vendría a sustituir a la de 1766.