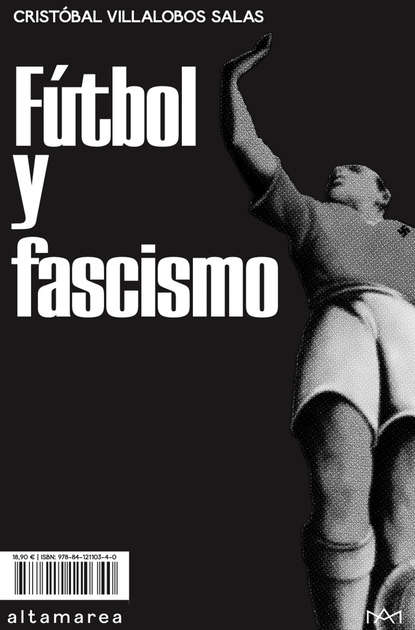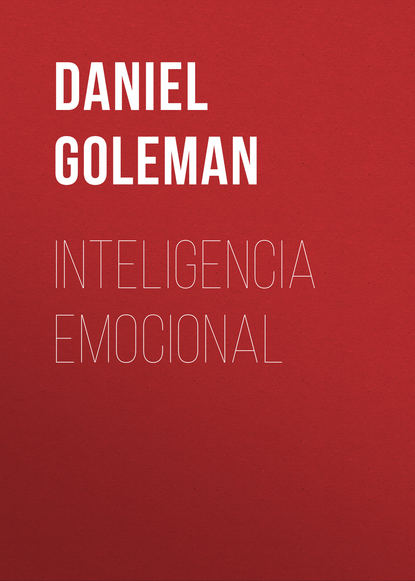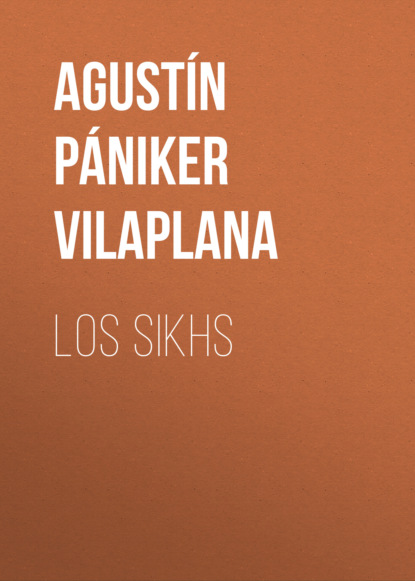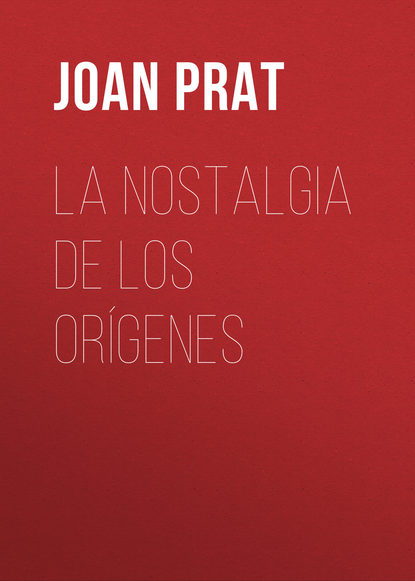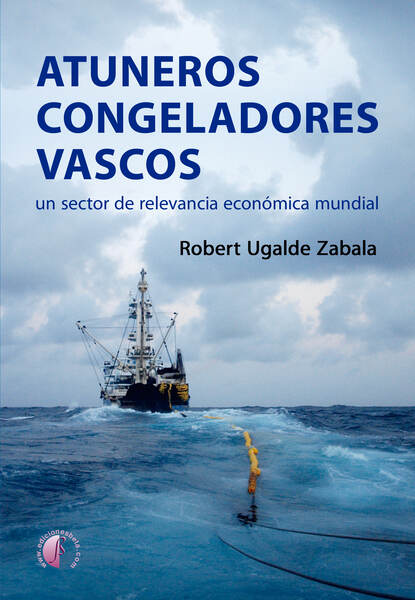- -
- 100%
- +
Se creó la figura del Reichsportführer, que supervisaba toda la actividad deportiva del país. El encargo recayó en un miembro de las SA, las milicias del partido nazi, llamado Hans von Tschammer und Osten, cuyo poder fue absoluto en este ámbito. Fundó la Deutscher Reichsausschuss für Leibesübungen (Comisión Alemana del Reich para el Ejercicio Físico) que, bajo diversas nominaciones, se hizo con el control de todas las organizaciones del país y que contaba con una oficina de propaganda y una revista, NS-Sport.
Mientras tanto, los clubes que tenían algún tipo de relación con la comunidad judía fueron sancionados o eliminados. El 2 de junio de 1933, el ministro de Educación, Bernhard Rust, ordenó la expulsión de los judíos de los clubes deportivos. El Bayern de Múnich tuvo que deshacerse de su entrenador y de su presidente, Kurt Landauer, y acabó en 1935 expulsando a los socios no arios. Algunos jugadores de origen judío, como Gottfried Fuchs y Julius Hirsch, vieron cómo se les impedía participar en partidos internacionales, mientras que otros fueron expulsados de sus clubes por no realizar el saludo nazi. La revista Kicker, en abril de 1933, recogía la siguiente nota de la Federación Alemana: «Los miembros de la raza judía, y las personas que resulten seguidoras del movimiento marxista, se consideran inaceptables».
El deporte, y el fútbol en concreto, no solo servían, como hemos visto, para forjar al hombre del futuro, al «superhombre nazi», sino también para propagar las ideas y la grandeza del nuevo régimen.
A pesar de las críticas internacionales, con denuncias por discriminación a deportistas judíos, los Juegos Olímpicos de Berlín se convirtieron en un éxito propagandístico para los nazis, pues desplegaron la imagen de una Alemania fuerte, cohesionada, moderna y capaz de cualquier cosa.
Algo parecido transmitía la selección alemana de fútbol durante estos años, que fue fagocitando, como en el famoso caso de Austria, a los jugadores destacados de los territorios que Alemania se anexionaba u ocupaba, y de esta manera se fomentaba el sentimiento de pertenencia a la nación alemana.
Un nacionalismo banal y futbolístico
En plena Guerra Civil, el franquismo entendió que el deporte podía convertirse en una herramienta de propaganda política y en una eficaz forma de encuadrar a la juventud en su ideario político y de adoctrinarla.
A imitación de las estructuras impuestas en los otros dos países, en España se concentró la dirección de toda actividad deportiva bajo el mando de la Delegación Nacional de Deportes, que dependía del partido único, la Falange, y que recayó en el General Moscardó, héroe del Alcázar de Toledo. Moscardó cambió la indumentaria roja de la selección española por una azul y dispuso que el saludo fascista y el Cara al sol fuesen obligatorios durante los partidos. Controló las federaciones y hasta el Comité Olímpico Español, incluyendo en las directivas a militares y a miembros del régimen, tal y como se hizo en los clubes de fútbol.
La selección se convirtió en una herramienta para remarcar la conexión entre el nuevo régimen y la nación española, a la vez que expresaba de cara al exterior las formas fascistas del franquismo. Para ello se organizaron, durante la Segunda Guerra Mundial, partidos amistosos frente a Portugal, la Francia de Vichy, Alemania e Italia. El partido ante Alemania, en el Olímpico de Berlín y en homenaje a la División Azul, es claro ejemplo de propaganda exterior. Tras la derrota de las potencias del Eje, el fútbol inició un proceso paulatino de desfascistización, al igual que el resto de los ámbitos de la vida social española. A Franco, en ese momento, dejó de interesarle parecer fascista.
La apertura internacional del régimen en los años cincuenta, gracias a los acuerdos bilaterales con Estados Unidos en 1953, coincidió con una nueva etapa futbolística, pues el deporte rey dio por entonces un paso de gigante: nuevos estadios como el Santiago Bernabéu o el Camp Nou, fichajes de estrellas internacionales como Kubala o Di Stéfano, las victorias europeas del Real Madrid y de la selección española, la popularización de la Quiniela, los diarios deportivos, las retransmisiones radiofónicas —y posteriormente televisivas—… todo ello dotó al fútbol de una influencia social inimaginable hasta ese momento.
El fútbol sirvió entonces, en plena época del desarrollismo franquista, para ayudar a restablecer las relaciones políticas con el resto de Europa y para mejorar la imagen internacional del país, para lo que también se organizaron competiciones deportivas internacionales, como fue el caso de la fase final del Campeonato Europeo de Fútbol entre Naciones de 1964.
Las victorias olímpicas fueron más que escasas durante esos años y, fuera del deporte de la pelota, solo destacaron deportistas de manera excepcional como Manolo Santana, Paquito Fernández Ochoa, Federico Martín Bahamontes o Ángel Nieto, cuyas gestas, aún más meritorias por la escasez de medios y de tradición en esos deportes, fueron exaltadas por el régimen como ejemplo de las bondades de nuestra raza.
En «Relaciones entre deporte y política», Pablo Essinague realiza una estadística comparativa del espacio que en 1964 dedicaban los periódicos españoles a la información deportiva y a la política nacional, siendo la dedicada al deporte, fundamentalmente fútbol, superior en todos los medios estudiados. Por ejemplo, en El Diario Vasco se dedicaba un 17% del espacio al deporte, frente a un mero 3% dedicado a política nacional. En El Correo Español o en El Pensamiento Navarro las cifras eran similares. En ABC, un 5% de deportes frente a 4% de política nacional. Junto a la enorme importancia que los medios escritos daban al deporte hay que reseñar la existencia, desde 1938, del diario Marca, que con cuatrocientos mil ejemplares era el primer periódico de la prensa española, al que se sumó el diario As con una tirada también muy importante en los años sesenta.
A través de una prensa controlada, que dedicaba tanto espacio a simples partidos de Copa, a declaraciones de entrenadores o a los últimos fichajes, el país empezó a apasionarse por el fútbol. Esta afición llegó hasta el punto de que el humorista Acevedo, en varios de sus libros, habló con tanta guasa como razón de la existencia de una «generación futbolizada» entre los años 1947 y 1967, año, este último, en el que la apertura de la Ley de Prensa del ministro Fraga inició los primeros síntomas de una «desfutbolización» al interesarse los medios, ahora que podían, más por los temas políticos.
El exministro de cultura socialista, Javier Solana, dijo que durante el franquismo el fútbol era como una droga social, que era necesario «para hacer olvidar al hombre de la calle sus problemas cotidianos, y utilizado sistemáticamente en vísperas de las jornadas laborales más conflictivas».
Fraga Iribarne, como ministro de Información y Turismo, acertó a organizar las corridas de toros y el fútbol para todas las vísperas de las jornadas del Primero de Mayo. Esta programación culminó con la retransmisión, un treinta de abril, de todos los goles marcados por la selección española y narrados por la voz deportiva más reconocible del franquismo, la del locutor Matías Prats.
Los historiadores Juan Pablo Fusi y Raymond Carr, en el ensayo España: de dictadura a democracia, hacen hincapié en la capacidad del fútbol para constituirse durante el franquismo en «un escape de la realidad inmediata», en un catalizador del nacionalismo español. Ejemplo claro de esto fueron las victorias frente a Inglaterra en 1950 o frente a Rusia en 1964, que constituyeron para la propaganda oficial hitos históricos de primera magnitud. Fútbol, toros, seriales radiofónicos, entre otras manifestaciones de cultura popular, conformaron una cultura de evasión y cubrieron con un «silencio artificial» los problemas reales del país.
En este sentido, Duncan Shaw cree que el franquismo, más que fomentarlas, se aprovechó de las circunstancias al darse cuenta de que el fútbol funcionaba como agente de desmovilización política, con los estadios llenos y las grandes tiradas de los periódicos deportivos que se agotaban día tras día. En 1974, en los estertores del franquismo, el diario francés Le Monde señaló que el fútbol en España era el reflejo de la pasión política de su sociedad.
Con la llegada de la televisión, el régimen tuvo un nuevo instrumento para intensificar la «futbolización» de sus ciudadanos; por este motivo, se multiplicaron las retransmisiones de partidos en vísperas de jornadas con alguna significación política. En 1975, se televisaron nada más y nada menos que siete partidos en los días anteriores al Primero de Mayo, cifra enorme si tenemos en cuenta la existencia por entonces de una sola cadena pública de televisión con dos canales. Los espectadores veían lo que se emitía, sin más opciones que las diseñadas directamente por el gobierno.
Las declaraciones de dos históricos presidentes de estos años, Vicente Calderón y Santiago Bernabéu, dan muestra de lo dicho. En 1969, en TVE, le preguntaron al presidente atlético si el fútbol «entontece» a la gente, a lo que Calderón contestó: «Sí. Pero el problema está en esas otras cosas en que podrían derivar las fuerzas que ahora se gastan en ese “entontecimiento”. Dejemos que la gente vaya al fútbol. Lo ideal sería que los españoles pensaran en el partido desde tres días antes y hasta los tres siguientes».
El mismo año, el presidente del Real Madrid hizo declaraciones similares: «El fútbol es el recurso para que la masa de gente se olvide de sus problemas a ratos», y años después añadió lo siguiente: «Estamos prestando un servicio a la nación. Nosotros lo que queremos es tener contenta a la gente. Le digo que estamos prestando un servicio porque a la gente le gusta mucho el fútbol, y con el fútbol los españoles hacen más llevaderos los problemas cotidianos».
En resumen, y tal como expresó el investigador Alejandro Quiroga, el franquismo tuvo un gran éxito a la hora de expresar la identidad nacional, ligada entonces al propio régimen, a través del fútbol, porque el «nacionalismo banal» franquista no tenía en apariencia implicaciones políticas y era, de esta manera, fácilmente asumible por amplios sectores de la sociedad. «El fútbol actuó como un mecanismo de nacionalización informal a lo largo de la dictadura».
Tras la manipulación que hizo el franquismo de la cosa futbolística, la libertad que trajo la Transición provocó que el fútbol, en unas ocasiones de manera más exacerbada que en otras, fuese utilizado por ideologías contrapuestas, sobre todo en el caso de los nacionalismos vasco y catalán.
Tal manipulación propagandística nacionalista tuvo su apogeo, quizás aún no su cénit, en la final de la Copa del Rey del año 2009, en la que las hinchadas catalana y vasca silbaron al himno y al rey de España, intentando hacer ver al mundo que pertenecían a naciones diferentes.
«La patria es la selección de fútbol», dijo Camus. Nadie podía imaginarse tras la muerte de Franco que, con la apropiación de los símbolos nacionales por parte del régimen, iba a ser el fútbol el encargado de recuperar para todos los españoles la bandera y el himno a través de las explosiones de júbilo popular que siguieron a las victorias de la selección española en 2008, 2010 y 2012.
Juan Carlos de la Madrid explica en Una patria posible. Fútbol y nacionalismo en España cómo el fútbol alimenta el sentimiento nacional y da forma a la patria, mientras que Eric Hobsbawm se expresa en estos términos: «Una comunidad imaginada formada por millones de personas parece más real si la conviertes en un equipo de once personas con nombres y apellidos».
El robo al Genoa
En 1925, el Genoa luchaba por obtener su décimo título liguero y así poder lucir con orgullo en su camiseta la estrella que acredita esa gesta. El fascismo, en uno de sus primeros tejemanejes futbolísticos, se interpuso.
La primera división italiana se dividía entonces en dos grupos: Norte y Centro-Sur. Los dos finalistas del Norte, el Genoa y el Bolonia, se medían con el objetivo de dilucidar quién se enfrentaría en la finalísima al vencedor de la zona sur, el Alba de Roma.
El más afamado seguidor del Bolonia, Leonardo Arpinati, se aseguró de que su equipo se alzase con la victoria. Amigo del Duce, secretario del Partido Fascista, y en un futuro alcalde de Bolonia, presidente de la Federación, del Comité Olímpico Italiano y organizador del Mundial de 1934, su poder en el mundo del fútbol era absoluto.
Tras ganar el Genoa por dos goles a uno en el partido de ida, los boloñeses hicieron lo propio en la vuelta, por lo que se jugó un desempate en Milán, territorio neutral para ambos equipos. El estadio se quedó pequeño ante la gran afluencia de público, provocando que el árbitro solicitase la presencia de unos refuerzos policiales que nunca llegaron.
El Genoa ganaba por dos goles a cero cuando el portero del Bolonia desvió un disparo a córner. En ese momento, una multitud de camisas negras entró al campo y rodeó al árbitro exigiendo que concediera un gol que no se había producido. Tras trece tensos minutos con el partido detenido, el de la trencilla dio validez a ese gol y aseguró a los jugadores del Genoa que el partido seguiría disputándose hasta el final para no provocar mayores disturbios, pero que el resultado oficial sería dos a cero para el equipo genovés. Sin embargo, la Federación comunicó que el partido tendría que repetirse por la «presencia de extraños en el campo», que no eran sino los fascistas que habían amenazado al árbitro y que, de esta manera, se salieron con la suya al impedir que el Bolonia, el equipo de Arpinati, perdiese.
El nuevo encuentro tuvo lugar en la ciudad de Turín, el 5 de julio. Para la ocasión se fletaron trenes desde las dos ciudades. El partido volvió a acabar en empate, esta vez a uno, pero por la noche hubo disturbios: cuando los seguidores de ambos equipos coincidieron en la estación, los camisas negras del Bolonia dispararon a uno de los trenes, hiriendo a multitud de genoveses, incluidos algunos familiares de los jugadores.
Mientras el Bolonia seguía ejercitándose con la vista puesta en un definitivo quinto encuentro, a los genoveses se les informó de que ese partido no tendría lugar, por lo que abandonaron los entrenamientos. Con un solo día de antelación, se les avisó de que el desempate se celebraría el 9 de agosto en un campo de los suburbios de Milán, el de Porta Vigentina. Por fin, el Bolonia ganó por dos goles a cero. Giovanni De Prà, portero del Genoa, comentó años después que el resto de los clubes habían reconocido a su equipo como campeón, por lo que ya estaban de vacaciones cuando se les avisó de que se celebraría ese quinto partido.
En 1928, el fascismo volvió a jugar con la historia del Genoa. Fundado por ingleses en una habitación del consulado británico bajo el nombre de Genoa Cricket and Athletic Club, pasó a denominarse, por imposición gubernativa, Genova 1893 Circolo del Calcio. Y no recuperó su nombre original hasta después de la Segunda Guerra Mundial.
Como escribió recientemente Gessi Addamoli en La Repubblica, durante los últimos años diversas iniciativas ciudadanas han intentado revertir la decisión del fascio por la que perdieron su décimo título liguero y su stella, que aún ansían bordar en su camiseta. Tantas décadas después, aún pesa en el recuerdo de los tifosi el regusto amargo de aquella injusticia.
El estadio del Duce
Como pasó poco después con Hitler, quien encargó al arquitecto Albert Speer que diseñara un Reich que durase mil años, Mussolini también dio importancia a la arquitectura a la hora de construir su imperio, remedo fascista en el siglo xx del antiguo imperio romano. Entre los proyectos que debían dar gloria al nuevo régimen, sobresalía el de un estadio de fútbol.
El rey Vittorio Emanuele III colocó la primera piedra del estadio Littoriale de Bolonia en 1925. Las obras, supervisadas por Leandro Arpinati, concluyeron oficialmente el 29 de octubre de 1926, exactamente cuatro años después de la Marcha sobre Roma, gracias a la cual el Partido Nacional Fascista tomó el poder en Italia. Dos días más tarde, Benito Mussolini hizo su entrada triunfal al estadio montado a caballo; Arpinati organizó meticulosamente un desfile para inaugurarlo, celebrar el aniversario de la Marcha sobre Roma y exaltar la figura del dictador, aunque la jornada se saldó con un intento de asesinato al Duce y la muerte de su asaltante, el adolescente Anteo Zamboni, quien estuvo a punto de cambiar la historia.
Anteo Zamboni, un joven boloñés de quince años, proveniente de una familia de clase media, estaba atento en el momento en el que Mussolini, una vez finalizado el acto, se subió al coche oficial descapotable para dirigirse a la estación de tren entre aplausos, en una escena que bien podría recordar a algunas de la película Amarcord, de Federico Fellini.
Según el diario católico El Siglo Futuro, «El criminal logró colocarse en primera fila entre la muchedumbre, y, al pasar el vehículo presidencial, se adelantó e hizo fuego con una pistola que disimulaba en su bolsillo». El Duce salió ileso del atentado de forma milagrosa: la bala atravesó la banda de la Orden de los Santos Mauricio y Lázaro, el cuello de su chaqueta y la chistera del alcalde de Bolonia que este sostenía en su regazo, y se estrelló finalmente en el revestimiento del coche.
El autor del atentado fue asesinado a golpes en el mismo lugar donde lo capturaron los fascistas que acompañaban al Duce. Su cuerpo apareció desfigurado, con decenas de heridas de arma blanca. Parece ser que el primero en localizarlo fue Alberto Pasolini —padre del cineasta Pier Paolo Pasolini— a quien Arpinati acusó, sin pruebas, de estar involucrado en la organización del atentado.
Mussolini se sirvió de este intento de magnicidio para destituir a ciento veinte diputados contrarios a la causa fascista, a través de una nueva ley de seguridad aprobada a tal efecto. Anteo Zamboni «fue identificado por su propio padre que, preocupado por la ausencia de su hijo, salió a buscarlo por la ciudad y, no encontrándolo, se dirigió al retén de policía, donde le fue presentado el cadáver», relató El Sol. El diario ABC, unos meses más tarde, se hizo eco de la aparición, durante un registro de la policía italiana, de un cuaderno del adolescente, en el que expresaba su intención de hacer justicia acabando con la vida del dictador.
El primer partido disputado en ese estadio se organizó en colaboración con el gobierno español, dirigido entonces por el general Miguel Primo de Rivera, para quien la nueva dictadura italiana era un claro referente político. El rey de Italia recibió al infante don Alfonso ante sesenta mil camisas negras y le hizo entrega de las llaves de la ciudad, tras lo cual dio comienzo un amistoso entre las selecciones de las dos naciones.
El encuentro, celebrado el 29 de mayo de 1927, acabó con la victoria italiana por dos goles a cero (Adolfo Baloncieri, y Luis Olaso en propia puerta), resultado que la prensa española daba por seguro antes del partido. Ricardo Zamora, primera estrella global de este deporte, compartió protagonismo con el Duce, al ser ovacionado repetidamente por la afición italiana. El estadio se convirtió después en una de las sedes del Mundial de 1934.
La crónica del encuentro publicada por La Vanguardia el 2 de junio de 1927 resaltaba, además de los pertinentes pormenores futbolísticos, lo siguiente: «Bolonia tiene a gloria ser uno de los más firmes baluartes del movimiento fascista italiano y se enorgullece de ser la ciudad italiana que ha dado las normas para encauzar el credo fascista dentro de un programa constructivo».
Se da la curiosa circunstancia de que ese no era el único partido que España jugaba ese día, pues mientras un equipo nacional jugaba en Bolonia, otro equipo, también representando a la Federación Española, se enfrentaba a Portugal en Madrid, tal y como ha dado a conocer el historiador de fútbol Félix Martialay.
La batalla futbolística del fascio
Mussolini se empeñó en que Italia celebrara el segundo Mundial futbolístico de la historia, tras no conseguir para su país el de 1930, que tuvo lugar finalmente en Uruguay. Para ello no dudó en presionar a Suecia, la otra candidata, que acabó cediendo a los deseos del gabinete del Duce. Una vez conseguida la celebración del acontecimiento en tierras transalpinas, solo quedaba asegurar el éxito de la azzurra. Mussolini se dirigió a Giorgio Vaccaro, presidente de la Federación Italiana de Fútbol y miembro del Comité Olímpico Italiano, de la siguiente manera:
—No sé cómo lo hará, pero Italia debe ganar este campeonato.
—Haremos todo lo posible.
—No me ha entendido bien, general: Italia debe ganar este Mundial. Es una orden.
La victoria italiana de 1934 había comenzado a gestarse ya en el Mundial de 1930. Tras la victoria uruguaya, diversos emisarios italianos convencieron al argentino Luis Monti para que fichase por la Juventus de Turín, tras ofrecerle cinco mil dólares mensuales, una casa y un coche: toda una fortuna imposible de rechazar. Lo que se pretendía con el fichaje era nacionalizar a Monti unos años después, como hicieron con otros futbolistas. A él se le sumaron sus compatriotas Atilio Demaría, Enrique Guaita y Raimundo Orsi, así como el brasileño Guarisi, que reforzó la selección azzurra. Ante las críticas recibidas por el «fichaje» de extranjeros, nacionalizados convenientemente por el gobierno fascista, el seleccionador, Vittorio Pozzo, sentenció: «Si pueden morir por Italia, pueden jugar con Italia».
Por primera vez la competición se desarrolló con un formato de eliminatorias a partido único, con prórroga de treinta minutos y repetición del encuentro en el caso de continuar la igualada tras la prolongación. En el Mundial de Italia se dieron cita dieciséis equipos, tras una fase previa de clasificación desarrollada en diferentes partes del mundo. Inglaterra, como ya ocurrió durante el Mundial de Uruguay, se negó a participar por no habérsele concedido la organización del campeonato.
Italia se llenó de carteles que representaban jóvenes atletas saludando con el brazo en alto. Los partidos se iniciaban al grito de «Italia, Duce», tras lo cual, y tras realizar el saludo fascista desde el centro del campo, los azzurri salían disparados a por la victoria. Desde el palco, Mussolini, acompañado por jerarcas del régimen y arropado por miles de camisas negras, seguía con interés las evoluciones del combinado nacional. No podían fallar. La presión atroz que sentían los jugadores italianos se transfiguraba en un miedo que atenazaba a sus contrincantes. La gran victoria fascista estaba en marcha.
El partido estrella de los cuartos de final enfrentaba a las selecciones de España e Italia en el estadio Giuseppe Berta de Florencia, ante unos cuarenta y tres mil espectadores deseosos de ver una victoria italiana. El encuentro acabó por parecerse más a una batalla que a un partido de fútbol. Hasta siete españoles cayeron lesionados en una eliminatoria en la que la consigna de los italianos, que llevaron el juego más allá de los límites del reglamento, respondía al lema fascista: «Vencer o morir».
España, superior en técnica y clase a la selección azzurra, llegaba al envite liderada por el mejor portero de la historia hasta ese momento, Ricardo Zamora, el Divino, y por el goleador Lángara en la delantera. Acababa la escuadra española de vencer a Brasil, con un resultado de tres goles a uno. Durante ese partido, Zamora se convirtió en el primer cancerbero en parar una pena máxima en la historia de los Mundiales, tras atajar un penalti a la estrella carioca, Leónidas.
«Fue un encuentro espectacular, dramático y jugado con una intensidad muy pocas veces vista», resumió Jules Rimet, el francés inventor del negocio de los Mundiales, el partido que pasó a la historia del calcio como «La batalla de Florencia».