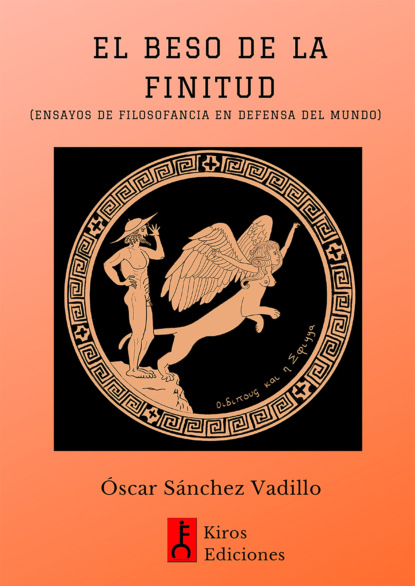- -
- 100%
- +
Pues eso es la realidad empírica: lo que obra, lo que opera, lo que tiene lugar, siempre e incansablemente atravesando “nuevas formas de conflicto”. Tanto es así, que todas las modalidades de simulación que hemos proyectado aposta los hombres también implican su propia problemática, o nadie se hubiera interesado en ellas ni las hubiese engendrado –nos encanta complicarnos la vida, que nadie se haga el disimulado. Únicamente se pueden calificar de completa simulación los paraísos sin fin ni dificultades que te venden desde la religión, la política, el amor romántico, el aprender/divirtiéndose o el marketing; de esos sí que hay que salir huyendo, como si fueran demogorgons…
13 En El Topo de John Le Carré lo dice el malo, el agente doble, Colin Firth en la película: a ver si es que estamos permitiendo que el mundo occidental se nos esté volviendo tan feo y desesperanzado como lo fue el bloque soviético…
14 ¿Y cómo podríamos saber jamás que efectivamente hemos “salido de aquí”? Como ocurre en Origen de Nolan, a una capa de sueño podría seguirle otra, y las matriuskas continuar ilimitadamente. Neo es un poco ingenuo, si después toda una vida en Matrix da por hecho que Morféo y Sion no son otra simulación. Por eso los filósofos pre-modernos, que son mucho más inteligentes de lo que los modernos nos han querido hacer creer –yo los tengo por muy superiores–, hacían notar que un proceso explicativo no puede retornar al infinito, y que si, por ejemplo, un reflejo de luz llega hasta la pantalla de mi ordenador, es posible que a su vez provenga de otro reflejo, pero ese encadenamiento no puede llevarse al infinito. Si en mi pantalla hay un reflejo, es que con toda seguridad existe una fuente de luz que por su parte no es un reflejo, y de ahí la Filosofía Primera y la Física de Aristóteles, así como las Cinco Vías de Santo Tomás. Una imitación precisa de un modelo originario para serlo, diga lo que diga Jacques Derrida.
15 Antonio Escohotado solía decir, muy leibnizianamente, que real es todo aquello cuyo infinito, inagotable detalle concreto es imposible de reproducir o simular. Es muy bonito, pero eso es precisamente lo que los tecnólogos están tratando de subsanar mediante sus famosos algoritmos. Un algoritmo no es más que una “instrucción” cibernética, pero queda mejor decir “algoritmo”, para impresionar a la gente lega. No es impensable un algoritmo de diseño que detalle infinitamente un objeto virtual, sería como el Cálculo Infinitesimal de Leibniz aplicado a una realidad artificial: no se da toda su inagotable concreción en acto, pero la función puede estipular cada infinitésimo particular, que es como el Dios de Leibniz calculó el cualitativamente infinito mundo creado y también todos los infinitos mundos posibles e inexauribles que descartó…
Coronavirus global y darwinismo amañado
Las grandes cosas son cumplidas por hombres que no sienten la impotencia del hombre. Esta insensibilidad es preciosa.
Paul Valéry
La ciencia jamás se ha construido con “evidencias empíricas”. Lo empíricamente evidente es, por ejemplo, que las piedras caen, pero el humo sube, de manera que a partir de eso es imposible deducir la Ley de Gravedad de Newton. La ciencia consiste en imaginarse una situación hipotética, y después tratar de verificarla mediante un operativo matemático. Así fue, sin ir más lejos, como Einstein llegó primero hasta la formulación especial y luego hasta la ampliación general de la Relatividad, a través de dos actos de su imaginación que nos ha descrito honestamente. Por lo visto, ni siquiera era un gran matemático, Einstein. Si los que le precedieron, como Maxwell y Lorentz, no vieron lo que él vio, pese a ser mejores científicos que él y no trabajar de chupatintas en Berna es por eso: porque no lo “vieron”, sin más. Y para verlo había que imaginarlo. Si quieres ser científico y para ello crees que tu deber principal es acumular evidencias empíricas, llegarás a ser un gran coleccionista, como Don Giovanni, o un gran taxonomista, como Linneo, pero nunca pasarás de la epagogé, es decir, de la “inducción” aristotélica. Con la epagogé en la mano se es un estudioso honrado, que no fuerza a la naturaleza a confesar leyes generales que no la corresponden, pero nunca llegarás a nada, nadie conocerá tu nombre y no recibirás ningún gran premio.
Charles Darwin se vio en esa misma tesitura. La teoría de la evolución ya había sido concebida por otros antes que él, incluido su propio abuelo. Y Charles tenía en su poder una colección de observaciones de las Islas Galápagos realmente excepcional, con las que algo tenía que hacer. En un principio, escribió El origen de las especies aplicando sobre tal asombroso material un vago evolucionismo que, de todas formas, ya estaba en el aire de su tiempo. Pero entonces comenzó a cartearse con un economista liberal, británico como él, Herbert Spencer, al que todo ese pack teórico-empírico, como decimos ahora, le venía que ni pintado. Enseguida se dio cuenta de que si ponía a Darwin de su lado, con ello ponía de parte del liberalismo nada menos que a la Naturaleza entera. La “naturaleza”, como concepto –como realidad nunca sabremos lo que es, entre otras cosas porque nos subsume–, siempre ha sido una chica fácil, que se ha terminado yendo con unos y con otros, con los de un bando y con los del contrario. Si tienes la garantía de “La Naturaleza” ya has vencido, puesto que nada hay fuera de ella, y por tanto nadie te puede refutar...
Según parece, conforme Darwin intercambiaba impresiones con Spencer, su posición se fue endureciendo. Y no solamente había evolución en sentido lato, sino evolución hacia los más aptos, “selección de los más fuertes”, exactamente igual que el plano político-social de la economía victoriana, que abarcaba tres cuartas partes del globo, y así lo fue introduciendo Charles en sucesivas ediciones de su obra. Qué demonios signifique “los más fuertes” nadie lo sabrá jamás, tampoco (otro ejemplo bien gráfico: cae un meteorito y extermina a todos los Tyrannosaurus Rex del planeta, que ahora dicen que hasta tenían alas, liquidando también al genial Marc Bolan, pero respeta a su presas, esos mamíferos ratoniles diminutos que estaban escondidos en su madrigueras para que no les cazase el Rex; pues ahora, conforme al darwinismo genuino de Darwin, esos bichos temblorosos y sin alas pasan a ser los más adaptados, y, conforme al oportunista Spencer, por tanto “los más fuertes”...), pero eso no importa, si non e vero e ben trovato, es decir, suena ideológicamente justo como Spencer desea que suene y como sigue sonando hasta hoy entre los más ruines y malnacidos de la Tierra. Y suena a algo como esto: los pobres, y los débiles, al paro o al hoyo, es Ley de Vida, que ya lo dijo el mayor naturalista de todos los tiempos16. Hoy está ocurriendo algo parecido, tengo la sensación. Esta mañana me doy un pequeñísimo paseo por Madrid, barrio de Arganzuela, con objeto de recoger unas gafas –que me otorgan ventaja adaptativa, pero no sexual, paradoja que ya atribuló al propio Darwin–, ciudad y distrito que presuntamente están en fase 0,5, y compruebo una vez más sin sorpresa que todos los mamíferos ratoniles hemos salido tranquilamente de nuestras madrigueras como si todo hubiera vuelto al fin a la normalidad. No a la “Nueva Normalidad”, que suena a eslogan hipster para vender ropa casual, sino a la normalidad/normal, la de toda la vida, pero en modalidad inclusiva, con el único peaje inédito de la mascarilla de la que pronto protestarán los fabricantes de carmín o los del muy digno Club de los Mostachudos. Hemos sobrevivido, una vez más, los más fuertes. Los que tenían trabajo precario, fuera, los ancianos con pocas perras, fuera, los negocios pequeños, fuera, los autónomos, fuera, los sin-techo, esos ya estaban fuera, los maestros, veremos cómo los recortamos, y los sanitarios vocacionales, esos que se han sacrificado por la “felicidad del mayor número” –los evolucionistas cognitivistas/neurocientíficos actuales también son utilitaristas, aunque no lo sepan–, convertidos en mártires de la pública o en contraejemplos de la privada. El darwinismo social de Galton, o de Spencer, exigía una lucha por la supervivencia en igualdad de condiciones, lo que en términos de mercado se conoce como “competencia perfecta”. El problema es que jamás ha existido la competencia perfecta, ni en la naturaleza ni en el ecosistema humano, y menos ahora, que el segundo engloba ya enteramente al primero – y es a eso a lo que denominamos “Antropoceno”. Si el hombre come vacas, pues cría vacas, y le son indiferentes los delfines, que allá se las compongan con el plástico de los océanos. Y si China mata a trabajar a sus súbditos aún más que EEUU, que ya es decir, pues gana irremediablemente la partida global, y ni una cosa, ni la otra, ni la sustracción de las vacas de la Sexta Extinción Masiva, ni el hecho de que el capitalismo de Estado sea más eficaz que el libertarismo, han sido naturales, ni más “fuertes” ni más “aptas”, digan lo que digan Spencer, Tort, Wilson y toda la actual Alt-Right supremacista blanca.
Y es que, pensándolo, hasta la expresión “selección natural”, rubricada finalmente por el propio Darwin, a quién tantos adoran (yo también, pero cuando estudiaba orquídeas; ahora prefiero adorar a Stephen Jay Gould) induce a equívoco. Remite a la selección artificial, en la que él estaba pensando realmente, donde, en efecto, la selección se produce conforme a la finalidad del criador, como en el caso de las vacas. Sin embargo, por lo que el darwinismo fue tan revolucionario no fue por eso. Fue porque eliminaba toda idea de finalidad en la naturaleza, que ya Kant había convertido en un postulado estético en la Crítica del Juicio. Lo que implica el viejo darwinismo, antes de la intervención de Spencer... ¿cómo me lo explicaría a mí mismo y al lector? Echemos mano de un experimento mental, como hacía Einstein, mutatis mutandi. Supongamos que tengo una ametralladora, y veinte enemigos delante, como en la Gran Guerra. Pero soy un novato, y estoy muerto de miedo. Aprieto el gatillo y disparo sin mirar. Tengo tanta suerte –es un decir…– que diecinueve mueren y sólo uno sobrevive. Sería una falacia de manual decir que ha sobrevivido “el más apto”. El que ha sobrevivido no puede ni creérselo, todavía se está pellizcando, ha sido pura chiripa. Pues lo mismo ocurre con la naturaleza tal como la concibe el primer Darwin, y por eso resulta una visión tan terrible y los cristianos se le echaron de esa manera encima. La naturaleza acribilla a los organismos con dificultades ambientales, depredadores, catástrofes inesperadas y amenazas de todo tipo. La especie, o el individuo que sobrevive no es el o la mejor preparada, menudo disparate, ¿preparado para qué exactamente? ¿y preparado mediante qué providencia natural?, sino el que por pura casualidad tenía la alteración que encajó. Es como si yo estoy tan loco que salgo todos los días con paraguas en Sevilla, hasta que cae una lluvia ácida de esas de las que nos hablaban antes, y entonces el único loco de la ciudad salva el pellejo. Así, según el verdadero Darwin, un Darwin pre-político, sólo el taradete del paraguas transmitirá sus genes taradetes, en perjuicio del futuro. Todo lo que no sea este esquema explicativo, y entienda que la evolución es un progreso, es en realidad lamarckiano. Sin embargo, por aquí y por allí todos los poco instruidos que escriben o dan charlas sobre neurociencias y esas cosas mantienen ese mismo concepto positivo de “evolución”. Un concepto muy empresarial, claro, muy de ideología del “prepárate para las transformaciones inminentes que te van a cambiar la vida te guste o no, pero es que además te van a gustar, te tienen que gustar, si no quieres ser un fósil…” De hecho, escuché en la radio que los milmillonarios, los muy zorros, ya se están agenciando las zonas ecológicamente protegidas del planeta, para cuando aumente la temperatura a 2 grados o más. El dinero, ese sí, hace la función, el órgano y lo que sea menester...
Pero el darwinismo no era eso. Para el darwinismo original no hay algo así como “evolución”, no como agente ni tampoco como resultado. Lo que hay es matanza sistemática, y suertudos que se libran. Malthusianismo exagerado, masacrófilo, otro economista liberal inglés. En el mundo real de los humanos los suertudos se buscan su chance intencionadamente, como esos privilegiados que se compran grandes terrenos agraciados por un clima adecuado por lo que pueda pasar. Por eso yo personalmente prefiero el neolamarckismo, puesto que al volver a creer en las finalidades inmanentes a los procesos naturales espera más, mucho más de una naturaleza que ya hemos reequilibrado en nuestra contra. Si fuésemos darwinistas puros no tendríamos muchos motivos para defender a esa madrastra parricida, y con eso me refiero tanto a la naturaleza como a la prótesis tecnológica con la que ya, de hecho, la tenemos envuelta y proveyéndonos de todos nuestros caprichos. Desde el viejo punto de vista del darwinismo social, una ideología que ha atravesado exitosamente todo el s. XX hasta hoy (inventando el IQ para discriminar a los negros norteamericanos, luego el coaching y otras lindezas parecidas que ya están de nuevo al cabo de la calle), es cierto que vamos a salir mejores de esta crisis sanitaria. Pero “mejores” en el sentido trampeado, amañado, no natural sino artificial, del darwinismo social, ese que indica que los que han sobrevivido lo han hecho con una ayudita venida de fuera, y no por sus propios medios. Si llega a ser por nuestros propios medios, el hoy llamado “sinfinamiento” hubiera durado dos días, y al tercero todos de vuelta al yugo pero tosiendo y con una extraña fiebre. Y si llega a ser por nuestros propios medios, Florentino Pérez estaba tan tieso como cualquier víctima de una residencia administrada con fondos buitre, esas lobas con piel de corderas. Aquellos, pues, países o individuos que vayamos superando las siguientes oleadas y rebrotes del Destino (Azar y Destino coinciden en estar más allá del control humano), seremos más aptos, más fuertes, sin duda, pero en una acepción muy concreta que ni es darwinista de Charles ni es nada agradable o mínimamente moral.
Así que, en mi modesta opinión, tres cosas a considerar: una, cuando oigáis hablar de darwinismo, o del Gen Egoísta, agarraos la cartera y apuntaos corriendo a la Marea Blanca y a la Verde; dos, de esta saldremos con mucha imaginación, y no sólo con evidencias empíricas, que hasta el populismo de derechas ha entendido que son fácilmente “fakeables” (eso de Stalin: “jamás confiaría en una estadística que no hubiera manipulado yo mismo”): y tres, y la más importante, cuando oigáis hablar de la “Naturaleza”, esa bella y hospitalaria dama que nos ha dado vida y que acogerá nuestras cenizas en su maternal seno pero que también genera virus malos –o si no malos, surgidos del Antropoceno pero contra el Antropoceno–, recordad que muy a menudo no es tan reticente como parece a aceptar sobornos...
16 Darwin no sabía que áspera sátira de la humanidad y especialmente de sus conciudadanos escribía al demostrar que la competencia libre, la lucha por la vida, celebrada por los economistas como la conquista más alta de la historia, es el estado moral del reino animal (Friedrich Engels, en La comedie inhumaine de André Wurmser).
En el 250 aniversario del nacimiento de Hegel y Hölderlin...
El secreto del Idealismo Alemán, dijo en una ocasión el único maestro vivo que he reconocido como tal, por lo menos en Filosofía, es que la Libertad es el fundamento de la Lógica. Parece que nadie sabe esto tan sencillo de formular, pero tan rico en consecuencias, en los circuitos filosóficos hispánicos, así que lo trato de explicar hasta donde yo llego, que será poco. La única manera de dar cuenta de por qué el ser humano no parece estar sometido a la causalidad natural, como lo están, según el mecanicismo moderno, todos los demás entes, es postulando que el hombre se ha colocado a sí mismo como Sujeto, situando en ese mismo acto ontológico a la naturaleza como Objeto suyo. Esto no sucede, claro, en el interior del individuo particular, aunque algún Stirner o algún Nietzsche hayan coqueteado con esa idea tan peligrosa –muy peligrosa porque entonces tú, lector, serías Objeto mío como yo lo soy tuyo, de modo que la guerra por determinar cuál de los dos es el verdadero Sujeto estaría servida... El individuo particular es demasiada poca cosa para semejante proeza ontológica –este lenguaje épico mío no es en absoluto ajeno a Fichte, por ejemplo–, somos demasiado cuerpo menesteroso y mortal, demasiada conciencia pobre y deficiente, meros “yo(es) empíricos”, por decirlo en términos de Kant. Únicamente el Yo Trascendental puede haber ejecutado la operación antropogónica (me inventó un tanto el término, quiero decir en virtud de la cual lo humano del hombre se funda y se origina de y en el propio hombre), ese agarrarse a sí mismo de la coleta y sacarse del charco, como hiciera por aquel entonces un literario Barón de Münchaussen. Como es un acto originario, no responde a una causa anterior. Sería absurdo decir que la Voluntad Pura Práctica de Kant o el “Yo es yo” de Fichte se deben, por ejemplo, a que el hombre fue el único animal que consiguió tener las extremidades superiores libres, o que descubrió cómo encender fuego, o cuyo cerebro se desarrolló en mayor tamaño respecto de su cuerpo. Mucho mayor es el cerebro de un elefante y permanece enteramente inmerso en el flujo natural. No: el Yo se ha autopuesto, y esa autoposición consiste –no consistió, es presente– en arrojar fuera de sí la naturaleza para poder conocerla, de modo que tanto Kant, como Fichte, como Schelling y Hegel coinciden en que el nombre de ese acto, o actividad, o el “factum de una actividad”, o tathandlung (“echacto” lo traduce Ernesto Castro, cacofónicamente en mi opinión, pero tratando noblemente de fundir “hecho” y “acto”), es Libertad.
Tal vez no me exprese bien, ni para los nuevos ni para los veteranos en Filosofía, pero el índice de que uno lo ha comprendido es cuando se da cuenta de que una visión grandiosa, tremebunda. El ser humano, entendido en tanto función de conocimiento, y no en tanto “tú”, “yo” y “él” (lo mismo valdría un alienígena con tentáculos si es un pulpo pensante), se ha arrancado por su propio pie del barro y en la otra cara de ese impulso ha troquelado la naturaleza en las coordenadas estrictas de su Razón. ¿Por qué? Pues por Libertad. No hay nada más ateo que decir esto, cualquier otro ateísmo es de risa, y, de hecho, todos los mencionados, desde Kant17 hasta Hegel, fueron acusados –señaladamente Fichte– de ateísmo. ¿Qué puede haber más ateo que colocar al Sujeto desempeñando el papel de Dios, de un Dios finito todavía en Kant, pero infinito a partir de Fichte? Kant todavía podía permitirse en último extremo una postura fideísta, es decir, que podía defender la fe por motivos más personales que racionales, aunque reservándola un rincón diminuto en el trazado sistemático del criticismo. Pero ya para Fichte Dios no es más que un símbolo, el símbolo del orden comunitario mundial inteligible, es decir, de la confianza en la República Universal de los Sabios de Kant. No fue Nietzsche quien escribió por primera vez que “Dios ha muerto”, sino Hegel, el filósofo de Viernes Santo especulativo, lo que ocurre es que Nietzsche le sacó mucho más partido. Y la vida del pobre Hölderlin, esa especie de Merlín de la poesía, como le califica Zweig, no fue otra cosa sino una elegía cantada al apartamiento de los dioses griegos, una despedida de Grecia y también de Spinoza, lo que traducido en el lenguaje de la época significa la nostalgia romántica hacia el sentimiento de la Naturaleza como una Unidad Substancial Divina de la que formamos parte todos, sin mediación alguna, sin intervención de las categorizaciones propias del pensamiento, precisamente eso que el Idealismo Absoluto hegeliano venía a abolir terminantemente y para siempre18...
¿Qué es, entonces, el mundo? Pues no otra cosa que el No-Yo, o sea, el territorio del que nos hemos arrancado para poder convertirlo en el escenario de nuestra acción moral (o inmoral, puramente estética y divina en la opinión posterior de Nietzsche, que es el que, a través de Schopenhauer, radicaliza y oscurece el Idealismo). El mundo es el conjunto de los obstáculos –stoss: Fichte– que nos ponemos para aplicar nuestro esfuerzo como individuos y como especie, para hacer posible la aventura ilimitada de la Libertad del ser racional. Hay rocas para que la marea rompa contra ellas en la forma de olas, metaforizó Hölderlin en su juventud de alumno de Fichte. O, en un ejemplo mucho más nazi de cosecha posterior… ¿para qué sirven las montañas, sino para escalarlas? ¿O el resto de los pueblos del mundo, sino para conquistarlos? Ahora, esto no tiene nada de nada, pero nada que ver esto con el “idealismo” entendido a la manera epistemológica o gnoseológica de Ernst Mach o de Gustavo Bueno, por ejemplo, que lo tomó así de José Ortega y Gasset. “Idealismo” significa justamente lo contrario de la visión infantil según la cual el cosmos entero no es más que un “dato inmediato de la conciencia”, por decirlo con Bergson. Es todo lo contrario, porque “idealismo” no es ingresar el mundo en la conciencia, en el Yo, sino ingresar el Yo en el mundo, encajarlo de un martillazo teórico/práctico que torne el mero ser del exterior en un deber-ser racional. La Libertad se autopone, ningún factor biológico o circunstancial previo la ha generado, como les gusta pensar a los humilladores del orgullo humano –a los dogmáticos o materialistas, en el sentido de Fichte–, y cuando lo hace pone también el mundo bajo las condiciones de la Lógica Trascendental, o sea, válida universalmente por cuanto que describe el cómo, la manera específica en que tiene lugar ese acto de correlación, o, mejor dicho, en el que se inaugura la correlación sujeto/objeto (y, por cierto, el “materialista” Marx está totalmente en este bando, y no en el de un reduccionista actual, cuya “materia” es algo totalmente pulverizado ya en una miriada de desquiciados quarks y gluones...).
Schelling, Hölderlin, Hegel, compañeros de piso en Tubinga, condiscípulos ebrios del Seminario Protestante, plantaron un árbol para conmemorar la Libertad surgida en la Revolución Francesa y bailaron en torno a él. Esos tres niñatos precoces se conjuraron para llevar a Kant más allá de Kant, y con ello poner la Historia Occidental patas arriba. Les salió tan bien, tan espectacularmente bien, que, sin haberlos ellos querido, ya del Objeto apenas queda más que la ruina ecológica, un montón de baratijas y un planeta casi totalmente homogeneizado, y del Sujeto una muchedumbre dispersa, sumisa y últimamente confinada en su casa rumiando cómo arreglar el desaguisado. A los 250 años del nacimiento de Hegel y Hölderlin, sería una lástima que se perdiese el rastro de esa genealogía de lo que somos, tan sólo porque a alguien le dé por decir que se ha superado a Hegel; hasta Nietzsche, que fungía de anti-alemán y anti-idealista, tuvo sus momentos hölderlinianos, retomando la fuerza catalizadora de los dioses griegos frente a ese Dios cristiano tan “dementor”, en la terminología de Harry Potter, o cuando en Humano, demasiado humano escribe este párrafo tan inspirado, pero tan hegeliano, demasiado hegeliano también...:
Vuelve sobre tus pasos, pisando las huellas dejadas por la humanidad en su penosa gran marcha por el desierto del pasado: así aprenderás de la manera más cierta adónde toda humanidad futura ni puede ni le está permitido encaminarse de nuevo. Y al querer con todas tus fuerzas atisbar de antemano cómo se atará el nudo del futuro, tu propia vida cobra el valor de un instrumento y medio de conocimiento. Tienes en tu mano lograr que todas tus vivencias, las tentativas, yerros, faltas, ilusiones, pasiones, tu amor y tu esperanza, sean absorbidos sin residuos por tu meta. Esta meta es la de convertirse uno mismo en una cadena necesaria de eslabones culturales y deducir de esta necesidad la necesidad en la marcha de la cultura universal. Cuando tu mirada se haya hecho lo bastante fuerte para ver el fondo en el oscuro pozo de tu ser y de tus sentimientos, tal vez se te hagan también visibles en su espejo las lejanas constelaciones de culturas futuras. ¿Crees tú que semejante vida con semejante meta es demasiado ardua, demasiado desprovista de cualquier comodidad? Entonces todavía no has aprendido que no hay miel más dulce que la del conocimiento y que las nubes de aflicción que sobre ti se ciernen deben servirte de ubre de la que ordeñarás la leche para tu solaz. Sólo cuando envejezcas advertirás cómo prestaste oídos a la voz de la naturaleza, de esa naturaleza que gobierna el mundo a través del placer: la misma vida que tiene su vértice en la vejez, tiene también su vértice en la sabiduría, en ese dulce resplandor solar de un constante júbilo espiritual; ambas, la vejez y la sabiduría, te las encuentras en una misma cresta de la vida: así lo ha querido la naturaleza. Entonces es hora y no ningún motivo para enfadarse que se aproxime la niebla de la muerte. Hacia la luz tu último movimiento; un hurra por el conocimiento tu último suspiro.