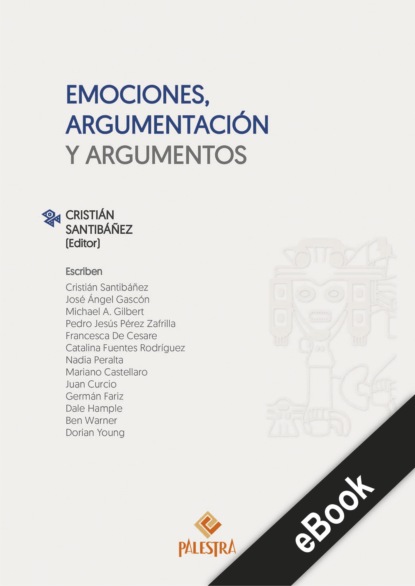- -
- 100%
- +
En lo que refiere a la teoría de la argumentación como campo disciplinario actual, la obra de Perelman y Olbrechts-Tyteca ([1969] 2000) es crucial. Pero los autores, aunque en el índice de conceptos las emociones aparecen, ellas, y tal como sus antepasados retóricos, son vista como pasiones, separadas de otras facultades, y como fuentes de estrategias para el hablante. Ahora bien, cuando se analiza la mención emoción en la Nueva Retórica, los autores incorporan la idea de significado emocional, que vinculan con el uso de nociones, en el sentido de que las nociones tienen significados ambiguos no directamente referidos a un lenguaje descriptivo; en otra mención de emoción (2000, pp. 146-147), los autores belgas reflexionan sobre la manera en que se expone la información en un discurso argumentativo y, para lograr un efecto emotivo, siempre se debe ser más específico en el uso de descriptores, evitando nociones abstractas o esquemas generalistas. Incluso, en otra mención, en este acercamiento retórico clásico, Perelman y Olbrechts-Tyteca vinculan la elección de argumentos con arreglos a tonalidades de voz, y mientras más cerca esté la tonalidad de voz del hablante a sus afectos, esto es, cómo él siente y manifiesta tonalmente lo que defiende o avanza, mayor grado de sinceridad puede ser percibida por su oyente, y quizás más posibilidades de persuadir. Como se observa, desafortunadamente, es un tratamiento similar a sus antecesores.
En su primer monográfico importante, Tindale (1999) no avanza nada relativo a las emociones. Ni a los sentimientos, ni pasiones, ni afectos. Su monográfico se titula Actos de argumentar: Un modelo retórico del argumento, pero en él las emociones no son parte de su modelo. Pero el autor se redime en su monográfico de 2015. En él las define siguiendo a Aristóteles, como estados mentales más que cuestión de carácter del individuo, capaces de influenciar y que emergen de la percepción. Más tarde el autor canadiense le dedica un capítulo completo (el 8), y allí pasa revista al vínculo emoción y cognición, del cual ya vimos con Cárdenas se aprecia en Aristóteles una evidente relación. Al tratar Tindale visiones modernas sobre las emociones, que tendrían efectos en una teoría de la argumentación, recuerda que Thagard (2000) ya había apuntado desde la psicología del razonamiento que toda decisión tomada por nosotros que no contenga un aspecto emocional resultaría en una mala o pobre decisión. El punto, siguiendo a la teoría de la coherencia emocional de Thagard, es que las emociones y la cognición interactúan en el compuesto que se denomina cognición emocional, esto es, el conjunto de recursos y disposiciones que mueven tanto a los procesos del razonamiento como a los procesos emocionales que dan valor a las representaciones mentales. De este modo, cuando vamos a opinar sobre la Madre Teresa, es probable que ella tenga una valencia positiva dada una valoración —social— conjunto previa.
Es interesante notar que Tindale ve le necesidad de decir algo sobre la distinción entre sentimiento y emoción, como en el epígrafe de la cumbia, siendo el caso que mientras el sentimiento es materia de experiencia, la emoción es de expresión. No obstante, la naturaleza híbrida de todo comportamiento emocional hace de la distinción un aspecto secundario para efectos de cómo se manifiestan en un diálogo argumentativo. Y en esto último Tindale aporta lo siguiente. De acuerdo con su visión, el rol de las emociones en la argumentación es mover a la acción (que sigue la línea de Aristóteles, pero también de De Sousa (1987)), alineando las razones con los deseos para empujar cierta ruta inferencial. Las emociones nos ubican en una situación social específica una vez son comunicadas, y nos permite acceder y sentir lo que otros expresan, obteniendo así un tipo de conocimiento de segundo orden requerido para avaluar y criticar las emociones de los otros y, más importante, calibrar nuestra respuesta emocional frente a ellos. Las emociones, de esto modo, comunican juicios (vemos el mundo con ellas y a través de ellas) sobre un estado de cosas y nos hacen movernos entre el set de juicios que se afectan cuando, precisamente, se comunica una emoción. Piénsese, por ejemplo, en el uso de ellas en un contexto jurídico, en un tribunal oral, cómo los involucrados se mueven entre los sets de juicios así los testimonios de todo tipo comunican sus creencias emocionalmente recubiertas. Otro ejemplo paradigmático respecto del estrecho vínculo entre emoción y juicio, es el caso de la confianza, ya que ella está basada en, al menos, la reputación, las propuestas y los logros de quienes uno ha depositado la confianza. Para que se vea de forma clara esto último: a quienes nos hacen sentir bien (por sus propuestas, ideas, logros, etc.), le otorgamos más valor, atención y tendemos a creer más en sus aseveraciones.
Tindale termina su reflexión en torno a las emociones tratando de incorporar la idea de Damasio ([1994] 2003) relativa al funcionamiento de los marcadores somáticos, en tanto marcadores que direccionan respuestas automáticas (heurísticos) que nos permiten elegir entre alternativas posibles en contextos decisionales de incertidumbre, ayudando en, pero no reemplazando, el proceso de deliberación. Pero pareciera ser que esta hebra reflexiva del autor es más bien un esfuerzo por dejar una nota de actualización, más que una dirección segura de investigación.
Antes que Tindale, no obstante, Walton (1992, 1997) ya había observado la necesidad de profundizar en el rol de las emociones en la argumentación, pero el autor no sigue, a simple vista, una visión retórica. Comentando sobre los aspectos evolutivos de la lógica de apelar a los sentimientos (feelings) (Walton, 1992), repitió la idea de que ellos cumplen una función sesgada positiva con el objeto de conseguir atención en la búsqueda de ayuda y que, para nuestros intereses más cercanos, cuando son usadas de manera moderada cumplen un rol evidencial en el razonamiento práctico (en el que Aristóteles también había reparado). Consideró Walton (1997) que la investigación de Damasio (1994) apoya esta línea de interpretación, vale decir, que la identificación y uso de marcadores somáticos tiene un papel importante que cumplir para tener una deliberación exitosa, en el sentido de usar lo que es apropiado para cada oportunidad, como la misma definición de retórica de Aristóteles concibió.5 De modo que la lectura de Walton tampoco es muy lejana a la tradición retórica.
Ahora bien, Walton (1992), en realidad, se acerca a las emociones para señalar que el uso de ellas en un discurso argumentativo no siempre, ni necesariamente, constituye movimientos falaces. Cabe recordar que su análisis es de corte pragmático, y considera a los argumentos como contribuciones a —distintos tipos— de diálogos, y la robustez y cogencia de un argumento depende del tipo de diálogo al que contribuye. Dado que los diferentes tipos de diálogo tienen diferentes propósitos y diferentes reglas de compromiso, esto significa que la fuerza y validez de un argumento son relativa a los propósitos y reglas del diálogo al que contribuyen. Por lo tanto, como es fácil concluir, para Walton un argumento puede ser falaz en un tipo de diálogo y razonable en otro. Su esfuerzo fue diseccionar los distintos tipos de argumentos que contendrían emociones (como, por ejemplo, apelaciones ad baculum o ad misericordiam), para analizarlos caso por caso.
Más interesante es la propuesta de Ben-Ze’ev (1995), que un solitario artículo avanzó distinciones relevantes pero que, finalmente, se decanta por las enseñanzas de Aristóteles relativas a que las emociones inducen acciones, vale decir, son materia de razonamiento práctico. Aun así, vale la pena consignar que Ben-Ze’ev enfatizó que las emociones son una forma no típica de argumentar, compuesta una dimensión cognitiva, otra evaluativa, otra motivacional y otra que llamó de los sentimientos. Las describe de la siguiente manera:
The cognitive component includes the information about the given circumstances; the evaluative component assesses the personal significance of this information; the motivational component addresses our desires, or readiness to act, in these circumstances. The feeling component is a primitive mode of consciousness which expresses our own state, but is not in itself directed at this state or at another object. These components are not separate entities or activities; they are distinct aspects of a typical emotional experience (p. 190)
Dado que la argumentación se manifiesta, obviamente, en (1) un contexto comunicativo en el que (2) se encuentran posiciones incompatibles relativas (3) a hacer patente puntos de vista, hay actitudes emocionales que satisfacen estas tres coordenadas. Y aquí trae a colación un simpático ejemplo testimonial:
When Bertrand Russell, during his long love affair with Lady Ottoline Morrell, became jealous of the intimate relationship she maintained with her husband Philip, his jealousy may be regarded as a kind of implicit argumentation. The way he communicated his jealousy to Lady Ottoline was intended to make her realize he wanted her to change her attitude; their positions were incompatible (i.e., while he demanded she cease allowing her husband access to her bed, she refused); and the care and great personal involvement he thus revealed, he believed substantiated his position (p. 190).
Al igual que el acento expuesto en la primera sección de este trabajo, con el argumento emocional de Russell queda en evidencia que las emociones son sociales en su naturaleza, y tienen, de acuerdo con Ben-Ze’ev, una función expresiva, y ocurren cuando percibimos un cambio significativo en nuestra situación de vida. Ahora bien, desde un punto de vista de la estructura o identidad de un argumento, el autor sostiene que una pretensión emocional tiene la siguiente forma:
…claim implicit in the emotional state is valid since I sincerely believe in it and it has emerged through the activation of a cognitive schema whose validity has been supported during the course of personal and evolutionary development. The emotional substantiation is personal: it involves personal logic not always accepted in intellectual argumentations. Russell’s emotional demand that Lady Ottoline will sleep only with her lover (himself) may sound extravagant, but it has its own substantiation. It may have been based on the importance Russell attaches to their relationship and the assumption that people should have sex only with those they are in love with rather than with those they happen to live under the same roof with. The characterization of emotions as a kind of argumentation is close to Aristotle’s view. Nancy Sherman argues that for Aristotle, “To feel hostile or friendly, indeed to feel specific emotions, in general, is to have reason to feel one way or the other, and it is of this that the rhetorician must persuade his listeners” (p. 192)
Por lógica de las emociones Ben-Ze’ev entiende su racionalidad, y la racionalidad de las emociones deviene en (1) un sentido descriptivo, esto es, la generación de emociones envuelve a veces cálculos intelectuales, o (2) un sentido funcional, esto es, las emociones expresan la mejor respuesta a circunstancias determinadas. De esta forma, resulta ventajoso a veces apelar a las emociones porque es racional (en el sentido funcional) comportarse no-racionalmente (en el sentido descriptivo de hacer cálculos incompletos).
Aparte de la función expresiva, Ben-Ze’ev distingue otras dos funciones, a saber, (a) indicación inicial de dirección apropiada de una respuesta, y (b) la movilización rápida de recursos. El autor lo explica del siguiente modo:
The indicative function is required for giving us an initial direction in the uncertain novel circumstances we are facing. The mobilizing function is to regulate the locus of investment, i.e., away from situations where resources would be wasted, and toward those urgent circumstances where investment will yield a significant payoff. The indicative function of emotions is that of telling us which is the positive or negative nature of the uncertain circumstances we face and of helping us choose the initial course of actions accordingly…The mobilizing function of emotions is evident in light of the urgency of the situation: there is an urgent need to respond quickly and with all our resources to an event which can significantly change our situation. Since it is quick and intense, the emotional response is less accurate and more partial. By being partial, emotions focus our limited resources on those events that are of particular importance, thereby increasing the resources allocated for these events (p. 195).
Es evidente que en la función indicativa Ben-Ze’ev se ayuda de los avances de la investigación de Damasio relativa a los marcadores somáticos, y en la función de movilización de recursos hace un uso indirecto de la idea de que la mente está constituida por dos sistemas (sistema dual de la mente, Evans, 2010), que le permite funcionar heurística o reflexivamente, según sea la exigencia contextual.
Pareciera ser que de todas estas fuentes bibliográficas se ha servido Gilbert para armar su teoría (1997, 2001, 2004, 2005) respecto de la que no daremos detalles (tenemos por suerte un artículo del propio autor en esta colección de trabajos). Un caso distinto es la aproximación de Plantin (2004, 2014, 2019)6 y Hample (2005) que provienen de tradiciones diferentes y que comentaremos a continuación para finalizar esta sección de revisión, que ya se extiende demasiado.
En el caso de Plantin (2014) asistimos a un estudio histórico y conceptual con cierto refinamiento. De la disección filosófica y lingüística que desarrolla, interesa específicamente lo relacionado con la construcción discursiva de las emociones y, más específicamente aún, lo que denomina enunciado de emoción (discusión que corresponde a todo el capítulo 8 de su monográfico). Uno de sus puntos de partida lo expresa del siguiente modo el autor:
Comunicación de / por la emoción: comunicación emotiva y comunicación emocional
La expresión y la comunicación de la emoción están obligatoriamente vinculadas. De un modo general, toda variación diferencial de un sustrato es interpretable como un estado de ese sustrato: las fumarolas son «signos» del comienzo de un estado eruptivo, como la fiebre es «signo» de una infección. Estos signos naturales o indicios no se consideran expresivos, en la medida en que no hacen intervenir una actividad intencional, y en que están condicionados absolutamente por el fenómeno del que forman parte. No son ni significantes ni comunicados, lo que no les impide evidentemente ser interpretados. Para que haya expresión, es necesario que haya intención de comunicar, es decir, algo como un sujeto intencional que guíe más o menos sus actos comunicativos. En la actividad lingüística general, las informaciones intencionales se combinan con informaciones no intencionales; esta constatación está en la base de la oposición entre comunicación emotiva y comunicación emocional. Esta distinción fue propuesta por Marty (1908); Caffi y Janney la presentan como sigue (1994b, p. 348). La comunicación emotiva es la señalización estratégica intencional de información afectiva en el habla y en la escritura (es decir, disposiciones evaluativas, compromisos probatorios, posturas deliberadas, orientación relacional, grados de énfasis, etc.) para influenciar la interpretación de situaciones por parte del interlocutor y alcanzar diferentes metas. (Plantin, 2018, p. 157)
La coincidencia con este autor es que lo que le importa es la emoción anunciada, pero en nuestra visión esta distinción entre comunicación emotiva y comunicación emocional no es necesaria. Como veremos más adelante con la discusión de la propuesta de Hamblin, mejor es acercarse al enunciado emotivo comunicado en términos del tipo de acto de habla que está involucrado. En relación con la construcción del enunciado emocional, Plantin señala algo muy interesante:
Nuestra hipótesis es que existe una estructuración del anuncio emocional que solo aparece a nivel del habla. Los principios de esta estructuración valen para el nivel verbal, y sus resultados sirven para coordinar los datos vocales y mimo-gestuales, sea en armonía, sea en oposición (Pedro sufre mucho + sonrisa socarrona). El punto de partida se sitúa en la emoción no connotada sino francamente denotada, la emoción declarada, proclamada, tal como se dice, por ejemplo, en detesto la cerveza. En «¡Puaj! ¡No tolero la cerveza!», el sentimiento se declara y se manifiesta a la vez. Tenemos la hipótesis de que no hay contradicción, sino coordinación entre los planos enunciativos. La importancia atribuida a los fenómenos léxicos y sintácticos se apoya en un principio simple: si alguien dice: «Eso me pone triste», es una buena hipótesis considerar que, hasta que se demuestre lo contrario, la persona se siente triste, en lugar de alegre o asustada. Por supuesto, esta posición sirve para componer, con los datos surgidos de la interpretación, indicios semióticos emocionales. El detective que es buen fisonomista, el psicoanalista o el psiquiatra podrán, al término de sus investigaciones, concluir que la persona estaba actuando o que debe redefinir su emoción. Igualmente, en «bah qué sorpresa + voz plana», la mención explícita de la sorpresa se contradice con el valor léxico de la interjección y la tonalidad vocal, y como, para el intérprete, lo reactivo prima sobre lo denotado (como el acto lo hace sobre la palabra), se concluye que no hay sorpresa. Pero todo análisis debe tener en cuenta que existió el anuncio de una emoción. Estamos interesados en la emoción no como «emoción causalmente manifestada», sino como «emoción significada» en la perspectiva de una organización de la comunicación; la problemática de la sinceridad o de la autenticidad de las emociones parece, en consecuencia, totalmente secundaria.
¿Cómo efectúa el análisis Plantin? De acuerdo con las siguientes distinciones: primero, localizando la vía directa, esto es, el enunciado emotivo declarado; y luego utilizando dos vías indirectas (emociones implícitas): primero lo que denomina señales a posteriori, esto es observando algunas fuentes de comportamientos perceptibles de alguien emocionado (gestos, posturas, etc.), y señales a priori, es decir, recuperando rasgos que permitan discernir la situación en términos narrativos y descriptivos lo que, a su vez, permite inducir una tipo de emoción.
El acercamiento de Hample, a diferencia de Plantin que es esencialmente lingüístico y filosófico (pero no exento de aspectos psicológicos), es típico de la psicología social americana. El autor, primero, apunta un aspecto autoevidente: discutir, argumentar, genera una experiencia emocional, activa un estado emocional. Luego el autor aborda la negligencia de los estudios argumentativos estándares que han relegado la emoción a un estudio retórico muy básico del tipo pathos/ethos vs logos.
El corazón del ángulo de Hample queda de manifiesto en el siguiente pasaje:
Persuasion researchers have done quite a bit of work on audience emotions, and how these moderate opinion change (Dillard & Meijnders, 2002; Nabi, 2002). The basic idea is that the persuader does something to stimulate a mood, such as fear or joy, and this mood strengthens or weakens the base persuasive effect. This sort of thing is not our topic here. Instead, our interest is in people’s feelings, just for the sake of the feelings. If various emotional states lead to some other cognitive or behavioral action, that would certainly be interesting to know. But the possibility that a person becomes angry during an argument is intrinsically consequential to the person, and therefore also to us. If another person argues with glee, we also want to understand that. People’s feelings represent a core part of their experience of interpersonal arguing, and so those moods and affective reactions are an entirely legitimate focus for research. One only has to raise small children to understand how completely absorbing a strong feeling can be. Emotions, even if they are not instrumental in some further outcome, are proper dependent variables. (2005, p. 135)
Lo que está en juego en esta visión de las emociones, es que deben ser consideradas como objetos de estudio por sí mismas, independiente de si son utilizadas para alguna acción posterior, esto es, la dirección de este acercamiento va en contra, hasta cierto punto, de las enseñanzas del retórico que enfatiza incansablemente que las usamos para algún efecto posterior. El análisis de las emociones que Hample desarrolla va de la mano de encuestas de auto reporte para que el hablante natural admita o deseche que, cuando argumenta, se genera en él/ella algún tipo de experiencia emocional. Como apunta Hample en la cita, muchas veces queremos saber, independiente del tema bajo discusión mismo, porque nuestro interlocutor está en cierto estado emocional, pues de alguna manera esta información presiona el resultado de la discusión como totalidad. Dicho de otra forma, las predisposiciones actitudinales son materia relevante a la hora de concebir cómo se practica la argumentación y cómo, en efecto, se puede convencer a alguien. Conocer las predisposiciones de quienes argumentan daría indicios de ciertas tendencias y el alcance de sus compromisos cuando están en el contexto de intercambios de opiniones.7
3.2. Actos de hablas estándar
Se ha coincidido con Plantin que interesa la emoción expresada. Como todas las expresiones verbales, ellas han sido clasificadas por la teoría de los actos de habla, y la teoría de los actos de habla ha sido la privilegiada en la teoría de la argumentación. Por ello importa aquí acercarse a esta visión. ¿Cómo se han atendido a las emociones en esta teoría?
La respuesta debe comenzar por converger con Searle (1975) respecto de que una taxonomía de los actos de habla no es nunca pura, ya que, por ejemplo, muchas construcciones sintácticas de expresiones (o enunciados) pueden estar bajo varios descriptores a la vez.8 ¿Dónde se ubican los enunciados emotivos? Característicamente, Searle y una vasta literatura (i.e. Norrick, 1978; Ronan, 2015; Wierzbicka, 2002) los ubica bajo el descriptor taxonómico actos expresivos.
Los actos expresivos, de acuerdo con Searle (1975), tienen como objeto ilocucionario expresar el estado psicológico que está especificado, determinado, por la condición de sinceridad sobre el estado de cosas referido en el contenido proposicional. Así, si alguien dice Lo siento mucho, su condición de sinceridad está en el contenido mismo de la expresión… pero si ese alguien lo expresa con una picaresca sonrisa en su cara, uno está más que autorizado a concluir que la condición de sinceridad no se ha cumplido… pero uno no puede, como Plantin lo sostuvo, testear en vivo a la gente para auscultar si siente lo que dice. La sinceridad parece que solo se puede zanjar en interacciones reales y se resiste, en lo relativo a los actos de habla, a su teorización distintiva.
Searle también señala que, paradigmáticamente, los actos expresivos se comunican a través de expresiones que dan las gracias, disculpan, den el pésame, deploran… Pero en los directivos el propio Searle inserta la súplica, y es difícil imaginar que alguien suplique sin un tono emocional. A esto nos referimos con la imposibilidad de pureza de la taxonomía.
Ahora bien, es importante retener que en esta teoría los expresivos no tienen dirección de ajuste, esto es, el hablante no busca que el mundo encaje con sus palabras ni que las palabras encajen con el mundo; sin mayor pesar, Searle señala explícitamente que “…the truth of the expressed proposition is presupposed” (1975, p. 357). Una característica clave de los expresivos es que en su realización el contenido proposicional adscribe algún tipo de propiedad, y no necesariamente una acción, al hablante o al oyente. Se felicita a alguien por algo.
Norrick (1978) es enfático, y sigue sin complejos a Searle, señalando que los expresivos son actos de habla que expresan condiciones psicológicas, y no creencias ni intenciones. Bueno, esto se verá más adelante si es el caso o no. Norrick ingresa una especificación:
A state of affairs X perceived as factual and judged to have positive or negative value for some person, the patient, brought about by a person, the agent (who may be identical with the patient), and, just in case either the agent or patient role is not filled or both are filled by the same individual, an additional person, the observer (Norrick, 1978, p. 283).