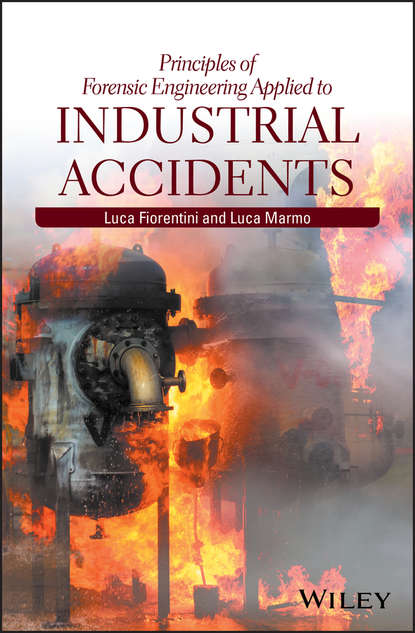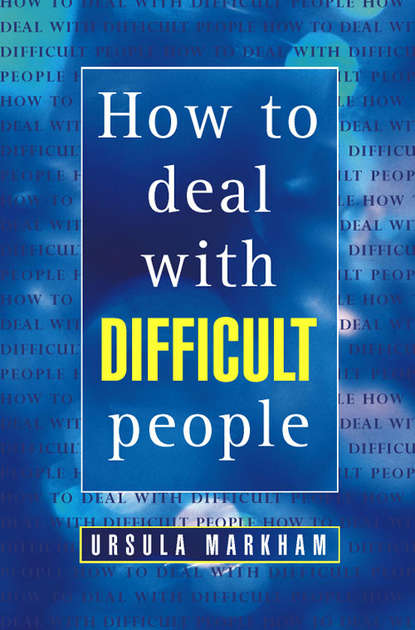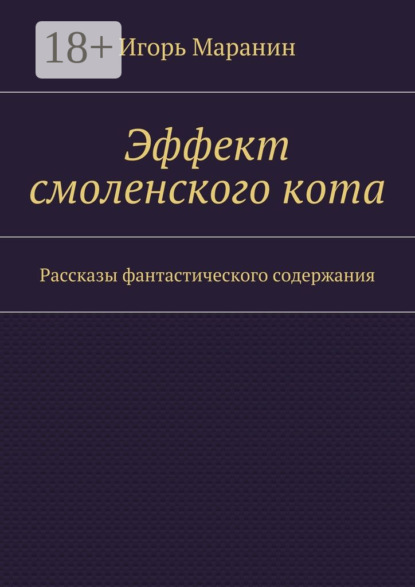La emancipación de los cuerpos

- -
- 100%
- +
Esto sin duda incrementa la dificultad de nuestra tarea, ya que el trabajo descarta la determinación de la enfermedad que opta por y se funda en la impresión subjetiva que se genera en el enfermo. Cuando nos resfriamos, no tenemos dudas de que algo sucede. Pero una cosa es constatar que algo pasa, por ejemplo, que presento signos de ictericia, y otra muy distinta pensar que representan el merecido «castigo» a un consumo inmoderado de alcohol. El sesgo moral de la metáfora no es inofensivo. La enfermedad, desde esta perspectiva, se manifestaría en dos registros que, como enseguida veremos, mantienen entre sí una relación necesaria y contradictoria: por un lado, tenemos el hecho en bruto de que mi piel se ha teñido con los augurios de un daño hepático y, por el otro, la interpretación que elaboro al respecto. Nadie se contenta con caer enfermo, es como si el acontecimiento necesitara de algo más: pareciera que vivenciar un asma o un lupus en su desnuda facticidad es tarea imposible. El problema sobreviene cuando la experiencia queda atrapada en un registro más nocivo que el padecimiento mismo. Por ello Nietzsche advertía la necesidad de tranquilizar la imaginación del enfermo para que este no sufriera más por pensar en su enfermedad que por la enfermedad misma[4].
¿Y por qué ha de considerarse necesaria, a la vez que contradictoria, la relación entre ambos registros? Es necesaria porque el comportamiento humano está arraigado siempre en una circunstancia, nunca es un andar a golpes con las cosas, lo cual nos lleva a suponer que no hay signo patogénico que consiga sustraerse del centro de gravedad vital. Es contradictoria porque, pese a lo acérrimas que puedan ser nuestras ideas y creencias, nada de lo que digamos de la enfermedad comprometerá su apogeo fáctico. Es en ese espacio intersticial donde nos movemos, y si por lo regular no nos percatamos de que la nuestra es una zona crítica, ello en gran medida se debe a que nos aclimatamos demasiado pronto a los ejes de significación sedimentados sobre la base empírica común.
Conjeturamos, en cuarto lugar, que no basta con situarse en este o aquel régimen de actividad, con escurrirse de uno al otro según lo cante la marea; hace falta otra cosa. Hay que colmar la vida de argumentos. Así, lo que media entre el orden de las ideas y creencias y la base empírica común es un «argumento». No hay experiencia que no se acompañe o quiera insertarse ya en cierto marco argumental.
Los argumentos son lo que nos da consistencia social; mejor aún: son aquello que nos abre a la otredad. Pero, como todo en la vida, los argumentos son perecederos. ¿Y cuándo sabemos que se acerca su caducidad? Si tenemos en cuenta cuál es su papel, nos parece legítimo afirmar que un argumento comienza a tambalearse cuando ha dejado de mediar entre las ideas y creencias y lo que constituye el pábulo de ese trasmundo en el que los contenidos mentales se arraciman. Un ejemplo. Puede que una cardiopatía dé solidez al argumento que me permita optar por una jubilación anticipada. La enfermedad es para mí un salvoconducto. Pero ocurre que, a causa de políticas de austeridad, en mi país el sistema de pensiones se va finalmente al garete, de modo que me veo obligado a permanecer en activo, no sólo para subsistir y garantizarme cierta asistencia médica, sino para protestar por lo que a todas luces es una injusticia. Así, el argumento que conciliaba mi deseo de convertirme en un pensionista prejubilado con mi escaso interés por manifestarme es sustituido por otro que deja de ver en la enfermedad una excusa perfecta. Esto refrenda lo que decíamos antes: la enfermedad jamás termina de ser lo que pensamos que es, y ello lo prueba también el hecho de que una misma enfermedad puede tener significados opuestos no sólo para dos personas diferentes, sino para una sola en distintas etapas de su vida. Siempre habrá entre el fenómeno y la palabra un divorcio sutil: es en esta separación donde reside, dicho sea de paso, la condición de posibilidad de toda praxis emancipatoria –algo sobre lo cual volveremos en el siguiente parágrafo.
La cuestión así planteada adquiere de pronto una dimensión filosófica, en la medida en que aspira a caracterizar las condiciones de posibilidad de la experiencia patológica. Por ello fue necesario elaborar algunas conjeturas sobre la existencia humana. Ya sabemos que la vida es quehacer y que, como tal, deviene saltando sin descanso de un régimen de actividad a otro. Luego, la enfermedad nos hizo ver que la experiencia admite al menos dos niveles de aprehensión: por un lado, el que se configura desde el punto de vista de lo que nos inducen las vivencias y, por otro, aquel que se constituye desde la óptica de cómo vivenciamos la trama existencial en la que nos vemos envueltos por el solo hecho de haber nacido dentro de la especie humana.
Lo primero apunta al orden de las relaciones sociales, al complejo mundo donde se libran las disputas ideológicas, mientras que lo segundo remite al humus de la experiencia, a la parcela vital en la que arraigan los argumentos. Se trata de lo que, en el contexto de la filosofía, se conoce como la relación entre el contenido y la forma. Porque si hemos de analizar la enfermedad a partir de una visión unitaria sobre la vida, lo conveniente sería que mantuviéramos cierto formalismo; y quien dice formalismo dice ontología, por cuanto tiene por objeto los caracteres bajo los cuales acaece el fenómeno objeto de estudio. Así, la pregunta que sirve de hilo conductor es: ¿bajo qué espectro formal encontramos el fenómeno de la enfermedad? O, para decirlo con aires letamendianos: ¿qué significa in genere estar enfermo?
Quehacer, inacabamiento, devenir y argumentabilidad son indicadores formales que nos aportan esa visión unitaria que indiscriminadamente nos habla de todas las vidas particulares, pero que todavía son insuficientes para indagar bajo qué aspecto formal es posible caracterizar el fenómeno de la enfermedad. Pero si reflexionamos sobre los resultados obtenidos, nos parece legítimo decir que el elemento que la enfermedad pone en juego no es sino el de la libertad, piedra de toque para un modelo de emancipación tal y como el que aquí pergeñamos.
POR UNA COMPRENSIÓN RADICAL DE LA ENFERMEDAD
A menudo, el tráfico y adopción de ideas y creencias se realiza con base en tópicos y sobreentendidos que terminan sedimentando gruesas capas sobre la corriente vital, sin mencionar que muchos de esos esquemas son los que precisamente dan cuerpo a las lógicas de dominación. En cualquier caso, tales capas funcionarían como una especie de realidad paralela que en raras ocasiones entra en contacto con la desnuda facticidad de los hechos. Según esto, la vida supondría un fondo de indeterminación, un espacio desierto de ideas y creencias, o sea, una condición de posibilidad de la duda. Y mucho me temo que no existe expresión más genuina de libertad que la duda.
Dudar, en efecto, nos hace libres, sobre todo cuando nos fuerza a vernos suspendidos ante disyuntivas radicales, que nos entregarían una imagen de nosotros distinta a la del autómata atrapado por la voluntad de rebaño. Porque toda emancipación empieza por ejercer la capacidad de poner entre paréntesis la realidad que nos constriñe. Es la línea de reflexión de Marcuse, para quien, apoyándose en esa interesante mancuerna entre fenomenología y teoría crítica, «sólo puede ser planteada la pregunta por la acción radical allí donde la acción es comprendida como la realización decisiva de la esencia humana y, al mismo tiempo, precisamente donde esa realización aparece como imposibilidad fáctica, es decir, en una situación revolucionaria»[5]. Por tanto, en principio no es en el acto de decidir, de optar por esto en detrimento de lo otro, donde percibimos nuestra libertad constitutiva, sino en el momento, incómodo la mayoría de las veces, en que el mundo en derredor parece alejarse de nosotros, haciéndonos pasar por un inesperado episodio de vacilación. Con la libertad, en este sentido, no se trata tanto de qué elegimos cuanto de cómo lo hacemos. O, como escribe Juan Arnau: «La libertad no es aquí la posibilidad de elegir, es un reajuste interior, un mirar la mirada»[6]. En buena medida ello explica el que de la libertad no queramos saber nada, ya que exige preguntarnos por lo que somos sin el apoyo primario de lo que nos parece más digerible y conocido, y porque además es incomparablemente más enérgico y seductor aquello en referencia a lo cual algo dentro de nosotros se otorga dominio y continuidad. Impera, pues, una tendencia a la cómoda dispersión y a las opiniones superfluas, lo que equivale a decir que prima una afición por los argumentos insulsos y triviales; en pocas palabras: nos encanta ser seducidos por la posibilidad de abandonarnos al estricote.
Así, cabe caracterizar dos modos fundamentales de ser, dos polos formales que sirven para redondear nuestro concepto de vida humana, los cuales se corresponden con lo que Ortega y Gasset denominó «ensimismamiento» y «alteración». Con admirable puntería filológica, el meditador de El Escorial describía la alteración como aquel modo en que uno «no rige su existencia, no vive desde sí mismo, sino que está siempre atento a lo que pasa fuera de él, a lo otro que él»[7], y esto en la medida en que la voz castellana «otro» proviene de la latina alter. Lo que, por otra parte, quiere decir que vivimos en la esfera inauténtica[8] del se dice y se cuenta, del se cree que y se rumorea que. Somos como la gente; nuestro tipo es el del individuo medio, el de la masa, el de aquel cuyos usos y costumbres propenden a la reproducción de estereotipos favorables al statu quo: respiramos en una atmósfera de certezas que pululan y se comparten cual si fueran adictivas pero poco nutritivas golosinas. Y buena parte de lo que se dice y se cuenta, además de ser el producto de una polución ideológica, ha sido urdido para distraernos de nuestra condición de seres finitos, pues, como siglos atrás sentenció Pascal: «Los hombres, no habiendo podido remediar la muerte, la miseria, la ignorancia, han ideado, para ser felices, no pensar en ellas»[9]. No extraña, por tanto, que oigamos a la gente hablar de la enfermedad como si de un tabú se tratara. Y compartir esta y otras opiniones significa que, tras haber contraído el síndrome de la alteración, he dejado que las voces de otros resuenen en mi cámara craneal.
De tal suerte que lo contrario de la alteración es el ensimismamiento: la cualidad de hacer de uno mismo una frontera última, de volcar la atención hacia dentro en lugar de hacerlo hacia fuera, para poner entre paréntesis opiniones e influjos ideológicos y hurgar así en la propia entraña con ánimo de encontrar algo más que meros ecos. Sólo en virtud del ensimismamiento, pues, nos emancipamos de la manipulación mental de la que somos objeto, porque estando ensimismado uno duda de lo que tiene ante sí, coteja opiniones, contrasta argumentos: alcanza a vislumbrar lo que permanece invisibilizado por el «libre» juego de reciprocidades en que nos hallamos inmersos. ¿Y qué es, entonces, a lo que el enfermo se enfrenta cuando, ensimismado, no sabe más a qué atenerse? Es justo esta pregunta para la cual no tenemos todavía respuesta, pero que intentaremos abordar con el debido cuidado.
En la angustia, por ejemplo, el ensimismamiento se produce cuando el mundo parece desplomarse ante nosotros, o bien, cuando el diapasón de la nada hubo descendido hasta el nivel de nuestros quehaceres y argumentos. La suspensión se vuelve insoportable, y es necesario trazar una línea de fuga, urdir un insólito plan de ataque a la circunstancia que, por lo visto, no puede soportar durante mucho tiempo el vértigo de la libertad. Así, la angustia desempeña una función disruptiva: ella abre la posibilidad de un nuevo encuentro óntico con el mundo, de rebelarse y sellar un pacto inédito con él, provocando básicamente que abramos los ojos a realidades ocultas de las que, por otra parte, suele separarnos esa imagen ideal, esa fachada narcisista que construimos para reprimir nuestros miedos prístinos. Supongo que la enfermedad depara una situación similar. La tarea es, pues, demostrarlo.
[1] Cfr. G. Canguilhem, Escritos sobre la medicina, Buenos Aires, Amorrortu, 2004, p. 47.
[2] Ideolojía, aforismo n.o 1966.
[3] V. Woolf, De la enfermedad, Palma, José J. de Olañeta Editor, 2014, pp. 29-30.
[4] Véase Aurora, 54.
[5] H. Marcuse, Contribuciones a una fenomenología del materialismo histórico (1928), seguido de Sobre filosofía concreta (1929), Madrid, Plaza y Valdés, 2010, p. 85.
[6] J. Arnau, La invención de la libertad, Girona, Atalanta, 2016, p. 115.
[7] J. Ortega y Gasset, «Ensimismamiento y alteración», en Obras completas, t. V, Madrid, Alianza-Revista de Occidente, 1983, p. 299.
[8] Daría la impresión de que recuperamos aquí aquella «jerga de la autenticidad» que Theodor W. Adorno sobajó con los venablos de la crítica. Pero no es así. Sin embargo, habrá que esperar a la última sección del capítulo IV para deslindar el problema.
[9] Pensamientos, 133-168.
CAPÍTULO II
Extirpar la forma, dominio de la masa
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.