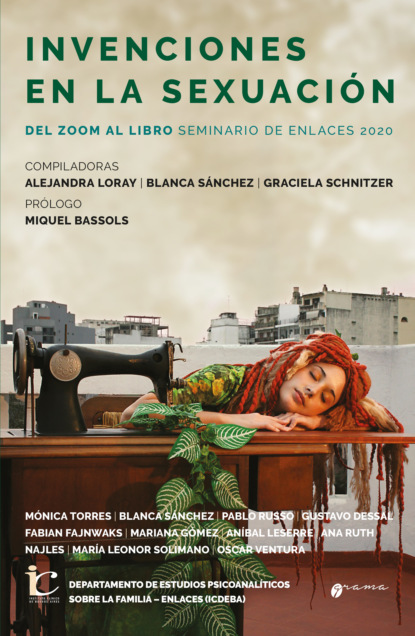- -
- 100%
- +
En parte, las beguinas decidieron no casarse para eludir el contrato sexual y la heterosexualidad obligatoria, sin hacer votos de castidad. Quisieron ser espirituales pero no religiosas, vivir entre mujeres sin ser monjas, rezar y trabajar fuera de los monasterios. (16) ¿Quiénes eran estas mujeres demasiado independientes y libres, desobedientes y apasionadas, ni monjas ni laicas? Eran inclasificables. Como recuerda Eric Laurent “Las beguinas fueron sospechadas de herejía por algunos eclesiásticos y admiradas por otros […] por su abnegación, su devoción y sus éxtasis incomprensibles”. (17) En general, esta forma de vida inventada por mujeres para mujeres, situada más allá de la ley ha resultado inadmisible. (18) Más allá de que algunas fueron integradas en órdenes, el estilo de vida beguino era sospechoso, tanto al estar en contacto con otros cuerpos cuidando enfermos; como enseñando y trabajando en el oficio de tejedoras, lo que les traía problemas por ser el oficio por excelencia de los grupos considerados heréticos. (19)
Para escribir su experiencia, Hadewijch entretejió lo femenino, el más allá de los parámetros de referencia y la escritura en su lengua materna –si bien manejaba el latín. Considerada por ello la primera escritora en lengua flamenca, e incluso como una de las mejores poetas en su lengua. ¿Podemos suponer ese uso de la lengua materna como una experiencia más cercana al cuerpo?
Esta mixtura, osada sin dudas, es reconocida como una gran invención política que propició la expresión de la diferencia de ser mujer, apropiándose de la escritura para hablar de sí, de su voz para decir de su cuerpo, es decir, de la alteridad, lo radicalmente Otro, lo hétero, en tanto “no puede saciarse de Universo” (20) y consuena con lo que Eric Laurent llama la “distinción femenina”, respecto al “hecho de que las mujeres, en tanto que hacen irrupción en el discurso de la civilización, cambian las reglas de juego”. (21)
Ni palabrería ni verborrea
Según cuenta en sus Cartas, “desde la edad de diez años (le) ha urgido y presionado el amor más violento” (Carta 11) y a partir de eso que ha golpeado como acontecimiento, ha consagrado su existencia a la búsqueda de un goce sustentado en el amor.
En lo que ha llamado sus Visiones, –que no se trata de la mirada, sino de contemplar con el cuerpo– expresa sus experiencias en las que Amor y Deseo (inconmensurables y con mayúsculas en tanto nombres propios) le procuran un goce más allá de las tierras de lo simbolizable, que busca transmitir, valiéndose en muchos casos, como el que se cita a continuación, de la naturaleza para expresarlo:
… al alba, tuve una visión cuando cantaban en la iglesia. Mi corazón, mis venas y mis miembros temblaban y se estremecían de deseo; y, como en tantas ocasiones, sentí en mí, en una terrible tempestad, que si no era toda entera de mi Amado y él no me llenaba totalmente de sí, enloquecería en mi agonía y la furia de amor me mataría. El deseo de amor me atormentaba y me torturaba de tal forma que mis miembros parecían romperse uno por uno, y mis venas, una por una, sucumbían a tanto esfuerzo. Nadie, que yo sepa, puede expresar la languidez que viví, y lo que yo pudiera decir sería incomprensible para todos aquellos que no han conocido al Amor en el deseo. (22)
Si bien no se desinteresa de lo que la rodea, desprecia “lo accidental, a ras de la tierra” y va en busca de la vacuidad “libre de formas e imágenes”, abandonándose incluso de sí misma. Despojamiento acorde a lo que plantea Lacan en “Televisión”, cuando refiere que “No hay límites a las concesiones que cada una hace […] de su cuerpo, de su alma, de sus bienes” (23) para tener disponibilidad, condición de libertad para llegar a ser, “Dios con Dios”, sin medio. Esta aspiración a ser Uno ¿indicaría la ambición de hacer existir la relación sexual más allá del falo? Pasión en que la mística se distingue de la posición femenina. Sin límite del goce femenino del que da cuenta el arrebato. En sus poemas se alternan el júbilo y las palabras encantadoras, con la desolación y los lamentos que crean su errancia desierta, hasta que “de súbito, la noche reemplaza al día”, y las palabras recrean esa intemperie devastada experimentando éxtasis y sufrimiento, entre vacío y plenitud, en una topología en la que “Su silencio más profundo es su canto más alto” (Mgd. 13).
La búsqueda de la Unidad divina la lleva a “Verse devorada, tragada en su esencia abismal, hundirse sin cesar en el ardor y el frío, en la profunda y sublime tiniebla del Amor” (Mgd. XVI). La divinidad se vuelve infierno “El séptimo nombre es infierno, y de ese amor yo he probado el tormento”.(Mgd. XVI)
¡Ah, Dios mío! Que extraña aventura,
ya no oír, no ver ya
lo que seguimos, de lo que huimos,
lo que amamos, lo que tememos.
Ayer creíamos tener algo,
Y a la nada desnuda nos arroja el Amor
(Mgd. XXV)
“¿Y con qué goza? –se pregunta Lacan en el Seminario 20–. Está claro que el testimonio esencial de los místicos es justamente decir que lo sienten, pero que no saben nada. […] Ese goce que se siente y del que nada se sabe ¿no es acaso lo que nos encamina hacia la ex-sistencia? ¿Y por qué no interpretar una faz del Otro, la faz de Dios, como lo que tiene de soporte al goce femenino?” (24)
En su canto desmesurado y absoluto, su voz es expresión infinita de amor para alcanzar una fusión, forma erotómana que toma el amor del lado del no-todo. Acontecimiento del decir en el que goza más allá de toda determinación de cualquier órgano sexual. “Trovadora de Dios” como se la ha llamado, transfiere el amor cortés a la Divinidad, aventurándose a un decir encarnado de su experiencia de exilio del mundo, atravesando estados de euforia, arrebato, carencia… que la sueltan de la razón para alcanzar la eternidad celestial. Exilio paradojal que implica un fuera de sí en su propio cuerpo, un más allá en su intimidad: “…en su Unidad desnuda encierra la eternidad dichosa” (Mgd. XXVII)
En su diversidad, las místicas, se dejaron llevar por una demanda de amor infinita, contigua del sin límite del goce. No todas han incluido la escritura en su experiencia. Podría decirse que de no quedar arrebatadas en el éxtasis abismal de los cielos, pueden testimoniar de la inconsistencia del Otro, y de lo que sienten más allá de las palabras, enseñando que algo de la experiencia que no puede decirse, puede mostrarse en la escritura, palpando lo indecible del goce, allí donde se circunscribe un silencio, “ni palabrería, ni verborrea”, sino ese encore - en-corps de la experiencia de lo femenino.
“si hay algo que deseo, lo ignoro.
Prisionera para siempre,
Del no-saber abismal.
La mente del hombre no puede entender,
Ni su boca expresar,
lo que encuentra en la profundidad”
1- Lacan, J., El Seminario, Libro 20, Aún, Paidós, Bs. As., 2008, p. 92.
2- Se trata de Marie de la Trinité, una mística paciente de Lacan. Puede leerse su libro De la angustia a la paz, Nuevos emprendimientos editoriales SL, Barcelona, 2018. Esta edición cuenta con una carta que le ha dirigido Jacques Lacan y un Posfacio de Enric Berenguer, de imprescindible lectura.
3- Lacan, J., El Seminario, Libro 20, Aún, op. cit., p. 92.
4- Ibíd., p. 40.
5- Ibíd., p. 46.
6- Oxford Languajes and Google disponible en https://languages.oup. com/google-dictionary-es/
7- Lacan, J., El Seminario, Libro 20, Aún, op. cit., 92.
8- Lacan, J., Clase del 18/12/1973, Seminario 21, “Los no incautos yerran”. Inédito.
9- Lacan, J., Clase del 19/02/74, Seminario 22, “R.S.I”. Inédito.
10- De Amberes, H., El lenguaje del deseo, Poemas de Hadewijch De Amberes, Edición y traducción de María Tabuyo. Editorial Trotta, Madrid, 1999, pp. 11-12.
11- Ibíd., p. 12.
12- Lacan, J., El Seminario, Libro 7, La ética del psicoanálisis, Paidós, Bs. As., 2005, pp. 80 y 102.
13- Ibíd., p. 124.
14- De Amberes, H., El lenguaje del deseo, op. cit., p. 13.
15- Lacan, J., El Seminario, Libro 20, Aún, op. cit., p. 92.
16- Rivera Garretas, M. M., El cuerpo indispensable. Significados del cuerpo de mujer, Madrid, Horas y horas. 1996, pp. 35-57.
17- Laurent, E., “Lacan, hereje”, Enlaces 18, Grama, Bs. As., 2012, p. 8.
18- Rivera Garretas, M. M., La diferencia sexual en la historia, Publicación de la Universidad de Valencia, 2005, p. 113. Disponible en https://books.google.com.ar/books.
19- De Amberes, H., El lenguaje del deseo, op. cit, p. 45.
20- Lacan, J., “El Atolondradicho”, Otros escritos, Paidós, Bs. As., 2012, p. 491.
21- Laurent, E., El sujeto de la ciencia y la distinción femenina, El psicoanálisis y la elección de las mujeres, Tres Haces, Bs. As., 2016, p. 244.
22- De Amberes, H., Visiones, Edición y traducción de María Tabuyo Ortega, José J. de Olañeta, Editor, Madrid, 2005, pp. 79-80.
23- Lacan, J., “Televisión”, en Otros escritos, Paidós, Bs. As., 2012, p. 566.
24- Lacan, J., El Seminario, Libro 20, Aún, op. cit, pp. 92-93.
El goce en el arte del justo amor (*) COMENTARIO BLANCA SÁNCHEZ
El goce: entre centro y ausencia
María Leonor Solimano (1) ubicó una serie de hitos en el recorrido de la enseñanza de Lacan hacia las fórmulas de la sexuación y la consiguiente formalización del goce femenino.
Quisiera retomar su punto de partida, que es la identificación al falo bajo la forma del ser y del tener. Como recordarán, se corresponde con el Lacan de “La significación del falo” y del Seminario 5. El falo organiza, divide a los sexos en los que, por no poder ser el falo, se entregan a la impostura de tenerlo, los hombres; y las que, por no poder tener el falo, se consagran a serlo en la mascarada, las mujeres. Tener por no poder ser; ser, por no tener. Claro que nadie lo tiene ni lo es.
Pero lo que me interesaría retomar de esa época de Lacan, es lo que podríamos situar como una anticipación del goce femenino. Me he orientado para ello con los desarrollos sobre la sexualidad femenina que Mónica Torres ha hecho en distintas oportunidades, en las cuales ubica un recorrido del que tomaré solo algunos hitos.
En “La significación del falo” Lacan señala que “…es para ser el falo, es decir, el significante del deseo del Otro, para lo que la mujer va a rechazar una parte esencial de la feminidad, concretamente, todos sus atributos en la mascarada”; (2) no dice cuál es esa parte esencial, pero podemos deducirla a partir de otro texto más o menos de la misma época, “Ideas directivas para un Congreso sobre sexualidad femenina”, donde ubica a la sexualidad femenina “como el esfuerzo de un goce envuelto en su propia contigüidad”. Ese goce envuelto en su propia contigüidad es, a mi entender, lo que luego será el goce femenino, como más allá del falo. Lo que allí denomina su propia contigüidad, reaparece en el primer capítulo del Seminario 20, bajo la forma de la hipótesis de compacidad, (3) que permite entender lo que quiere decir que ese goce es infinito, que no conoce límites, pero un infinito muy particular. Para ilustrar ese infinito contiguo, propongo que pensemos en la diferencia entre dos infinitos. Uno se daría en la simple cuenta 1, 2, 3, 4, etc., en la que podemos no terminar nunca, pero en el que nos movemos entre elementos discretos y diferenciales, discontinuos. Pero también otro infinito, aquel comprendido entre el 0 y el 1, pues entre ambos hay infinitos números decimales: 0,1; 0,01; 0,001 etc. Es un infinito, podríamos decir, entre 0 y 1. (4) O entre centro y ausencia.
Esa será una de las maneras en las que podemos leer también lo que María Leonor ubicaba en la parte inferior de las fórmulas de la sexuación, es decir, las dos flechas que salen del


Allí leemos en Lacan: “Ella es lo que de esta figura del Otro nos brinda la ilustración a nuestro alcance por estar entre centro y ausencia. ¿En qué se convierte para la mujer esa segunda barra que solo pude escribir como definiéndola como no toda?”. (6) Entre centro y ausencia sería su modo de presencia en la función fálica. Centro es estar en la función fálica, Uno, podríamos decir. Ausencia “es lo que le permite dejar de lado eso que hace que no participe de la función fálica, en la ausencia que no es menos goce por ser gozoausencia”, (7) Cero, podríamos agregar. Este goce que estaría del lado de



María Leonor, en su texto, ubicaba que para hablar de lo propiamente femenino teníamos que pensar en una posición “totalmente desinteresada en el tener”. (12) En Hadewijch, tal como lo recortó Eliana (y es algo que se encuentra en las místicas), aparece, por ejemplo, bajo la forma de exilio del mundo, exilio que implica la paradoja de un más allá de su propia intimidad.
En un libro que he consultado para este tema, que se llama Mujeres trovadoras de Dios, de Georgette Épiney-Bourgad y Emilie Zum Brunn, (13) ubican a las beguinas como místicas del abandono, para quienes se trata de despojarse de un ser propio creado, separado, para encontrarse con su ser verdadero, increado, no separado, en Dios; sitúan un “no querer nada”, no desear nada diferente del propio Dios, en una vida ascética de trabajo en la que muchas de ellas vivían, aún proviniendo de castas nobles o burguesas, despojándose de sus bienes y volviéndose pobres mendicantes. La idea de despojarse del tener, es despojarse del tener fálico. Pero por otra parte, también sabemos que no hay límites para las concesiones que una mujer puede hacer: de su cuerpo, de su alma, de sus bienes; un sin límites que se condice con ese sin límites del goce. Claro que el despojarse del tener que María Leonor nos recuerda con Medea y Madelaine, pareciera que se sigue sostenido en la lógica fálica, se corresponde, en ambos casos, con una idea de la repartición sexuada a partir de ser o tener el falo y, por otra parte, atacan el tener del Otro, no el propio, al menos en Madelaine, aunque Lacan los compare con el acto de una verdadera mujer. No dice nada de despojarse de su propio ser el falo…
El amor: la escritura y el silencio
En el texto Mujeres trovadoras de Dios (14) se remarca el hecho de que las beguinas fusionan el simbolismo del amor cortés con la expresión metafísica del amor a Dios. Ellas aman y piensan según las doctrinas del amor cortés, forma del amor que según Lacan es una manera refinada de suplir la relación sexual, cargando a nuestra cuenta su inexistencia. Entonces, y Eliana lo relata en su texto, la experiencia del goce místico tiene dos rasgos que a mi entender son fundamentales: está enteramente ligada al amor; y es una experiencia de goce vivida en el cuerpo. No cualquier amor, insisto, amor cortés, en el que el lugar de la palabra es fundamental, y en el que no hay encuentro sexual, como tampoco lo hay en la experiencia mística.
No me parece un dato menor el hecho de que las beguinas escriban en lengua vulgar, es decir, en su lengua materna, y eso en virtud de que intentan transmitir algo que han experimentado en su propio cuerpo. Ese, me parece un punto muy importante.
En la clase anterior (15) intenté ubicar lo que se conoce como la feminización del mundo a partir de la lógica del todo y la excepción, y la del no-todo de las que también nos habló María Leonor. Puse el acento en el tema del cuerpo que hoy retorna en el goce místico como más allá del falo; porque hay que recordar que Lacan, un poco después del Seminario 20, en “La tercera”, (16) plantea que el goce fálico está fuera del cuerpo, mientras que aquí estamos planteando la idea de un goce que se manifiesta en el cuerpo. No podemos dejar de evocar el síntoma como acontecimiento de cuerpo; esto nos aporta otro dato para entender la tan mencionada feminización del mundo. No es que el mundo pase a tener acceso al goce femenino, sino que el régimen del goce femenino, –como goce del cuerpo, como goce ilimitado, desregulado, fuera de la norma–, es el que predomina. También es el que predomina al final de la enseñanza de Lacan.
Volvamos a las beguinas. Un franciscano, Lamberto de Ratisbona, escribía sobre ellas hacia 1250:
“He aquí que, en nuestros días
en Bravante y en Baviera
el arte ha nacido entre las mujeres
Señor mío, ¿qué arte es ese
mediante el cual una vieja
comprende mejor que un hombre sabio?”
Y explica que es por “…la simplicidad de su comprensión/ su corazón dulce, su espíritu más débil/ que son más fácilmente iluminados en su interior de modo que en su deseo comprende mejor la sabiduría que emana del cielo que la inspiración directa del Espíritu”. (17)
Tal como lo recordó Eliana, Hadewijch es considerada la creadora de la poesía lírica flamenca. Como buena mística trovadora, su manejo del ritmo y de la rima le permite traducir la intensidad, la emoción, todo el drama de la relación existencial consigo misma y con Dios. El hecho de haber escrito poemas, visiones y cartas nos dice que manejaba géneros literarios diversos, además de que usaba términos cortesanos y que su escritura reflejaba su cultura, su conocimiento de la Biblia, la liturgia y la teología, la prosodia, la retórica y sobre todo su conocimiento de la poesía trovadoresca. ¿Testimonia eso también de un particular goce de la palabra?
Así como trovadores y troveros coinciden con Hadewijch en cantarle a un amor inaccesible, que exige del amante un compromiso sin reservas y orienta su vida moral, hay una diferencia importante entre ambos. Para los trovadores, es menos la dama amada que el mismo canto el que sostiene el amor del poeta; el sentimiento que expresan se agota en el poema mismo, se dice totalmente; mientras que en Hadewijch hay varios niveles en los que se puede interpretar la metáfora. El amor, Minne, es cantado bajo distintos aspectos que hablan de la polivalencia de la palabra, desde el momento en que como amor en flamenco y en alemán es femenino, es presentado como una persona: dama, reina, maestra suprema. O, como en el poema 16 en el que el amor es llamado ley, lazo, carbón, fuego, rocío, fuente viva, infierno. Lo importante es que el canto se apoya en una experiencia previa que sobrepasa el marco del poema mismo, y nos garantiza que es auténtico. Por eso ofrece a las beguinas la posibilidad de transformar el poema en una enseñanza. Si bien toma de la literatura cortesana la expresión del “arte del justo amor” ‒con la que quise darle título a mi presentación de hoy‒, Hadewijch la lleva al extremo.
Pero lo que me gustaría remarcar es el hecho mismo de la escritura. María Leonor ubica esta escritura como “un intento de obtener un testigo de eso que experimentan a nivel del cuerpo”, (18) y que sería un pasaje por el Otro; Eliana nos habla de la mística como un “constante decir”, la poesía como “expresión infinita de alcanzar la unidad con Dios”. (19) Me pregunto por el estatuto mismo de esa escritura. Si se trata de la importancia de la experiencia vivida, y si lo importante es la experiencia vivida desvinculándose de lo dogmático, ¿para qué escribe? ¿Son esas palabras condición de ese amor del que obtiene goce, como lo dice Eliana? ¿O son solo un efecto de la necesidad de transmisión? ¿Hay un goce en ese hablar de amor, un goce otro que el experimentado en la vivencia mística?
Para Lacan “solo hay mujer excluida de la naturaleza de las cosas que es la de las palabras”, “no deja de ser cierto que si la naturaleza de las cosas la excluye”, si la naturaleza de las palabras la excluye, “por eso justamente que la hace no toda, la mujer tiene un goce adicional, suplementario respecto a lo que designa como goce la función fálica”. (20) Eso hace del goce místico algo que se excluye de la naturaleza de las palabras. Si no, volvamos al epígrafe del que partió Eliana: “…aquí soy despojada de todo […] no podrán razonando explicar lo que yo he encontrado en mi misma, sin miedo, sin velo, más allá de las palabras”. (21) La escritura mística da testimonio de un modo de gozar particular, pues ese ser que les hace gozar, le da al cuerpo una certeza, lo habita, se trata de un goce, no del órgano como el goce de los zánganos del falo, sino la resonancia particular en el cuerpo de un goce que, al mismo tiempo que es de pura palabra, también es un goce que se manifiesta en el silencio mismo. De nuevo, entre centro y ausencia.
Lacan vuelve sobre esa expresión en “Lituratierra”; como lo recuerda Bassols en su libro Lo femenino. Entre centro y ausencia. “Entre centro y ausencia, entre saber y goce, hay litoral que vira a lo literal”. (22) Centro que se empareja con saber, ausencia que se empareja con un goce más allá del falo que no se puede inscribir, que escapa a la naturaleza de las palabras. Saber y goce hacen un litoral, borde que justamente marca la letra. Quizás entonces, la escritura de las místicas intenta inscribir ese litoral entre el saber y el goce imposible de representar. El goce femenino, el goce místico se aloja en ese borde, por eso se relaciona con el significante de la falta en el Otro.
Pero también está el silencio: “Su silencio más profundo es su canto más alto”. (23) Al mismo tiempo en que eso goza por la presencia de la palabra, se llega al punto donde ya no se puede decir nada más, ese lugar que es la esencia misma de la palabra. Por ello, el silencio emerge cuando el sujeto se alivia del parásito del lenguaje, como dice Eric Laurent en Los objetos de la pasión. (24)
Quizás la escritura mística sea el momento en el que algo cesa de no escribirse, cuando se llega con las palabras al silencio. Es ir hacia el encuentro del desfallecimiento de la palabra, o como diría una escritora que sabe de estas cosas sin saberlo, encontrarse con “la percepción de la última diferencia: aquella, interna, situada en el centro de los significados”. (25)