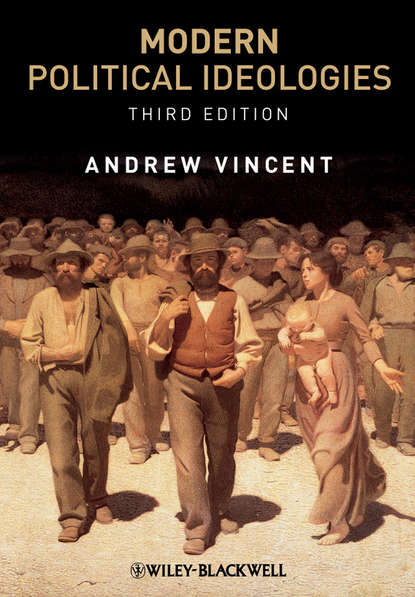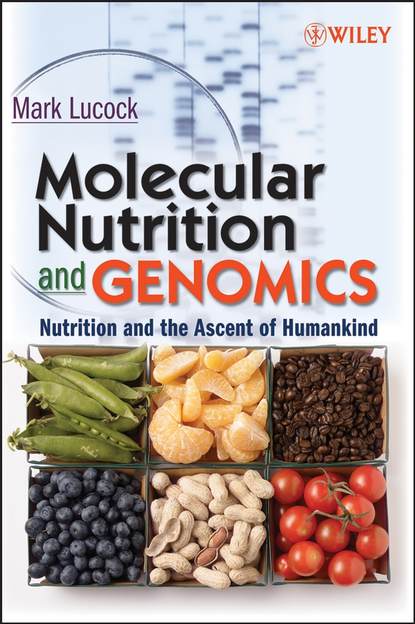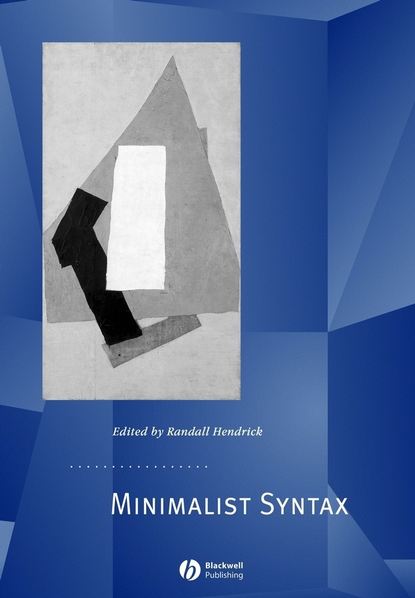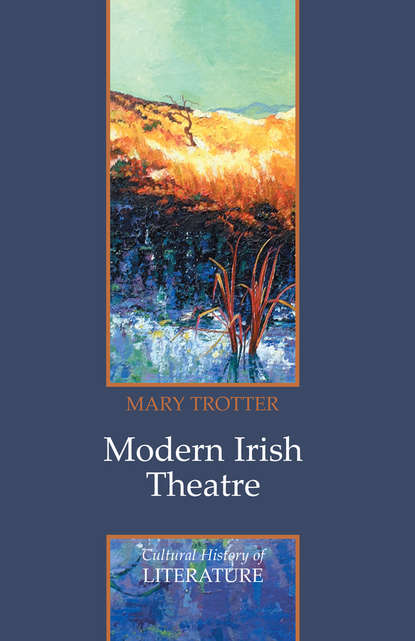- -
- 100%
- +
—Buenos días, señor.
El aludido no responde ni muestra sorpresa ante la entrada de las dos policías, como si fuera algo que pasara allí a menudo. A la inspectora no le queda otra que seguir hablando:
—Venimos preguntando por el señor Gabriel Coscullela —decide no desvelar todavía que están investigando su muerte—, creo que vive aquí.
El portero de la finca se toma su tiempo antes de responder con un marcado acento gallego:
—Vivir… vive, aunque hace tiempo que no lo veo.
—¿Y eso? —interviene Martina.
—Pues se marchó hace unos meses, y todavía no ha vuelto.
—¿Y su familia? —Leire retoma la iniciativa, dando a entender a la subinspectora que la deje a ella.
El conserje vuelve a meditar antes de responder:
—Yo nunca le conocí familia.
A la inspectora le queda claro lo poco explícito que va a ser su interlocutor y que, si quiere sacar algo provechoso de la visita, va a tener que ser muy directa.
—Perdone que no le haya preguntado ni su nombre —intenta acercarse a él emocionalmente.
—Paulino —responde el portero, sin darle más datos.
—Verá, Paulino, creemos que ha podido pasarle algo al señor Coscullela, por eso estamos aquí.
Por toda respuesta, la inspectora recibe una mirada inexpresiva.
—Necesitamos hablar con alguien que nos dé datos de él, o si es posible entrar en su domicilio —decide arriesgarse aún sabiendo que no tiene ninguna orden judicial para acceder a la vivienda.
Tras otra pausa desesperante, el conserje responde:
—Solo se relacionaba con el señor Gabicacogeaskoa, del tercero derecha.
—¡Perfecto! ¿Y podemos hablar con él?
—Tampoco está. Se fue también.
Leire empieza a alterarse con la actitud del portero. Martina se tiene que morder los labios para no intervenir y hacer que el hombrecillo sea más explícito; para relajarse, sale un momento a la calle y dispersa al grupo de gente que todavía está pendiente de ellas esperando que les den algo de entretenimiento.
—Entiendo —responde pacientemente la inspectora—. ¿Tiene usted la llave de su casa?
—Claro. De todas las viviendas.
—¿Y podemos entrar? Entienda que igual le ha pasado algo al señor Coscullela y necesita nuestra ayuda.
La pausa del hombre es más larga de lo habitual, finalmente contesta:
—¿Me enseña otra vez esa placa?
Cuando Paulino comprueba que efectivamente Leire es policía, y Martina también, se levanta y entra en un cuartucho —peor iluminado que la portería—, situado a la espalda de donde está sentado. Sale de él con un gran manojo de llaves y les indica que le sigan.
La extraña comitiva sube andando hasta el segundo piso, y una vez allí se paran delante de la vivienda izquierda. El conserje vuelve a dudar, pero finalmente escarba entre todas las llaves y abre la puerta, la empuja y se hace a un lado dejando bien claro que él no piensa entrar en la vivienda sin el permiso del propietario.
Leire y Martina se miran, dándose el beneplácito mutuamente para cometer lo que saben es una ilegalidad y, cuando comprueban que a ninguna de ellas les supone un problema, se deciden y acceden a la casa del muerto. El ambiente en el interior, cargado y con partículas de polvo en suspensión, evidencia una dilatada falta de ventilación. Nada más pasar al interior se ven directamente en el salón, que es de los que hacen también la función de recibidor. En él no aprecian nada especial; hay un sofá, un sillón —cuyas marcas de desgaste de la tapicería indican que es el preferido por quien vive allí—, un viejo televisor y una estantería llena de libros que cubre toda una pared. Avanzan por un oscuro pasillo y perciben la misma sensación de abandono en el resto de las estancias a las que entran, incluida la cocina y el pequeño cuarto de baño. Nada indica que por allí haya pasado alguien recientemente. La nevera incluso está desenchufada, lo que demuestra que Gabriel, antes de dejar la vivienda, sabía que iba a estar fuera el tiempo suficiente como para no dejar comida en la misma.
Las policías solo se detienen un poco más en el dormitorio principal, donde la cama está perfectamente hecha y el armario parcialmente vacío; es evidente que falta ropa, lo que les vuelve a dejar claro que, cuando Gabriel dejó la casa, lo hizo de manera voluntaria y preparado para estar un tiempo ausente.
—¿Todo bien ahí dentro?
La voz del conserje les hace ser conscientes de que la excusa para entrar a la vivienda era ver si estaba Gabriel o necesitaba ayuda, no registrarla. Leire vuelve rápida a la entrada mientras Martina aprovecha para hurgar en el dormitorio un poco más.
—Todo bien, Paulino, no se preocupe —tranquiliza al portero la inspectora—. El señor Coscullela no está aquí.
—Eso ya se lo he dicho yo antes —responde él mientras mira por detrás de Leire, buscando a Martina.
—Teníamos que asegurarnos. Nunca se sabe.
—Ya…
El conserje no se relaja hasta que aparece en su campo visual la subinspectora y salen las dos de la casa que él les ha abierto sin el permiso del propietario.
Sin mediar más palabras, el pequeño grupo vuelve a la portería y allí, tras una escueta despedida y agradecimiento, las investigadoras salen a la calle, donde ya nadie espera el espectáculo policial.
Capítulo 6
Juan y yo hemos llevado una vida muy parecida, casi en paralelo.
Por casualidad entramos, bastante jóvenes y al mismo tiempo, a la misma empresa a trabajar; eso hizo que, al tener que luchar y prosperar a la vez, nos uniéramos mucho, y la verdad es que nos fue bien. La juventud y la ambición nos hicieron progresar, quizá demasiado rápido; lo cual redobló nuestro esfuerzo para seguir ascendiendo en el escalafón directivo y nos llevó a pensar que todo iba a ser posible: el mundo estaba a nuestros pies.
En aquellos años éramos todo ganas y dedicación al trabajo; bueno, al trabajo y a disfrutar, antes de tiempo, de la vida a la que aspirábamos llegar con la madurez. El floreciente estatus social que nos permitía el salario que ganábamos en la multinacional, unido a la falta de responsabilidades o cargas familiares, hizo posible una vida de cierto desenfreno: jornadas laborales exhaustivas seguidas por noches con fiestas, alcohol y mujeres; todo ello acompañado de algún coqueteo con las drogas para poder soportar tal ritmo de vida. De todos modos, pronto se demostró que aquella situación no se podía prolongar mucho en el tiempo ni estaba hecha para nosotros.
En cuanto tuvimos la oportunidad, cansados de habitar en pensiones baratas, buscamos residencia fija en Madrid. Encontramos dos pisos, uno encima del otro, en el distrito madrileño de Retiro, al lado del pequeño pulmón urbano que en aquellos tiempos otorgaba clase a quien viviera en él. Sin pensarlo demasiado los adquirimos y con ello forjamos todavía más nuestra unión. Íbamos juntos a trabajar, comíamos juntos, incluso tomábamos las copas del after también juntos y, eso sí, dependiendo de los éxitos de cada uno, nos retirábamos nuevamente juntos o cada uno por su lado y con su propia compañía. Solo nos separábamos cuando la empresa nos imponía viajar, pero incluso en esos momentos, el que se quedaba en Madrid velaba por los intereses del que se ausentaba.
Si algún día uno de los dos tenía un problema, el otro le cubría sin dudarlo. Hoy por ti y mañana por mí. Éramos como dos mosqueteros.
Pero pasó el tiempo y, antes de que nos quisiéramos dar cuenta, los nuevos gabrieles y juanes que venían empujando por detrás nos colocaron donde nosotros habíamos puesto a nuestros antecesores: en el armario laboral de los costes salariales demasiado altos para un trabajo que podía hacer cualquier recién llegado con un máster bajo el brazo y por mucho menos dinero, deseoso de conseguir nuestro estilo de vida.
Juan y yo quedamos relegados a tareas cada vez más superfluas o incluso a la formación de nuestros propios depredadores; así, hasta que llegó la hora de bajarnos del tren laboral.
Abandonamos la empresa en contra de nuestra voluntad y, como no podía ser de otra manera, una vez más, juntos. Ante esa nueva situación vital fue la primera vez que mi amigo y yo reaccionamos de manera distinta.
A mí me supuso cierto descanso. Me sentía fatigado por la actividad defensiva de los últimos años y, el verme liberado de todo aquello, junto con una buena situación económica, me permitió vivir tranquilo e intentando disfrutar de los pequeños placeres de la vida. Pero Juan siempre había sido más inseguro que yo o más inestable, no sé cómo definirlo. Tras el despido, ambos nos habíamos quedado en igualdad de condiciones, pero pronto entendí que él dependía demasiado de los demás; para él fue más importante el aislamiento social en el que desembocó tras el abandono de la empresa que su propio bienestar. Después de toda una vida que giraba alrededor del trabajo, al estar fuera de ese mundo se dio cuenta de que había perdido su forma de vida y, ante la elección de reinventarse o dejarse llevar por el hastío, eligió la segunda opción, que le hundió emocionalmente.
Nuestros amigos —Juan así los consideraba— se transformaron en conocidos; muchos continuaron con sus vidas y empezaron a formar familias, y con ello abandonaron la intensa actividad social que nos había unido hasta entonces. Quienes no lo hicieron tuvieron que adaptarse a las normas impuestas por las nuevas generaciones, asumiendo unas novedades y un estilo de vida que no estaba hecho para nosotros, y del cual nos quedamos fuera, ya que nunca invitaron a dos viejas glorias del mundo empresarial como nosotros.
Juan y yo nos quedamos solos, como al principio, con la diferencia de que él nunca volvió a ser el mismo, y yo tardé en reaccionar a la ayuda que pedía a gritos mi único amigo. Este cambio no fue repentino, fue gradual, muy gradual y, a pesar de todo lo que vivimos tras nuestro despido, fue la causa del final de Juan.
Capítulo 7
Sentadas ya en el coche, Leire y Martina se quedan un momento pensativas, sin ser conscientes de que siguen aparcadas delante de un vado permanente y pueden entorpecer el paso de la calle Abtao. De repente, la subinspectora saca un libro del interior de su cazadora y se queda mirándolo. Leire se sorprende y, sospechando de dónde lo ha extraído, se ve obligada a preguntar:
—¿Y ese libro?
Martina, en vez de responder a su jefa, se limita a dárselo para que lo vea. Leire lo coge pero, sin apartar su mirada de su compañera, le sigue preguntando:
—¿Lo has cogido de la vivienda de Gabriel?
Ella asiente en silencio.
—Sabes que ni siquiera deberíamos haber entrado ahí, ¿no?
Por toda respuesta Martina le señala el libro para que centre su atención en él. Leire lo observa entonces: es un libro fino, de unas ciento cincuenta páginas y titulado Por fin una historia. La portada, poco atractiva para conseguir que un lector se fije en ella, es la foto de unas manos escribiendo al ordenador, y nada más, pero lo que por fin llama la atención de Leire es el nombre del autor: Juan Gabicacogeaskoa.
—¿Este no es el nombre del vecino de Gabriel Coscullela?
Martina asiente una vez más.
—¿Y? —pregunta Leire, algo enfadada por la actitud de su subordinada.
La subinspectora la mira abriendo mucho los ojos, como queriendo que su jefa piense lo mismo que le ha llevado a ella a coger el libro y sacarlo de la casa, pero el gesto serio de Leire le demuestra que no están en la misma onda. Por fin, se resigna a darle una explicación.
—Efectivamente, es el vecino de Gabriel a quien ha hecho referencia el portero, pero no es solo eso lo que me ha llevado a cogerlo. ¿No has visto dónde estaba?
Leire niega con la cabeza mientras trata de recordar todo lo que ha revisado en la vivienda.
—En la mesilla de noche —insiste Martina.
La inspectora sabe que su compañera quiere que ella entienda algo, pero por más que se esfuerza no lo consigue.
—Todos los libros de la casa estaban perfectamente colocados en la estantería del salón —explica Martina—, ordenados como pocas veces he visto una librería personal… Todos menos este, que estaba en la mesilla de noche, al lado de la cama.
—¿Y esa es razón para que lo hayas cogido?
—Pero, Leire, ¿quién se deja un libro ahí cuando hemos comprobado que sabía que se iba a ir de viaje?, ¿y, además, uno que se ve tan usado como este? Es llamativo lo manoseado que está, como si se hubiera leído muchas veces; lo cual, por cierto, contrasta también con el estado impoluto de los demás libros que hemos visto. Y el autor es el único vecino, o persona, con quien nos dice el portero que tenía relación el muerto —explica atropelladamente Martina.
Leire vuelve a centrar su atención en el libro que todavía tiene en sus manos. Al hojear las páginas interiores comprueba que están llenas de anotaciones y marcas de lectura.
—Desde luego le gustaba, eso está claro —concede.
—Verás, Leire —se justifica Martina—, tengo una corazonada con este libro, por eso me lo he llevado sabiendo que no lo debía hacer y que quizá no entenderías mi decisión. Espero no haberte molestado demasiado. Estamos empezando a trabajar juntas y no quisiera estropear el equipo antes de que madure. Te prometo que no volveré a hacer algo así sin preguntarte, pero dame un voto de confianza; al inicio de una investigación nunca se sabe lo que va a ser útil.
Leire agradece las palabras de su compañera, y así se lo hace saber con la mirada. Ella misma ha sufrido muchas veces las imposiciones de sus superiores cuando se le hacían injustas y sabe que, aunque la puede obligar a que le rinda cuentas siempre que quiera hacer algo, eso sería coartar su iniciativa y su aportación personal a la resolución del caso. Va a decirle que no se preocupe, cuando las sobresalta un pitido agudo originado al lado de la ventana derecha del BMW: un coche tiene entrar al garaje que ellas bloquean, y su espera está provocando un atasco en el que el resto de los conductores, animados por el primer toque de claxon, empiezan también a protestar.
Martina asoma una mano por la ventanilla para disculparse, arranca el coche y lo saca de su estacionamiento con una sonrisa en la cara. Cuando ya han dejado pasar al vehículo y puede volver a parar un poco más adelante, en otro vado permanente, le pregunta a su jefa:
—¿Y ahora?
Leire duda. Ya es tarde para volver a la comisaría, por lo que decide terminar la jornada y dejar a Martina que descanse.
—Por hoy creo que hemos terminado. Nos vamos a casa. Eso sí, ¡tú tienes que leerte el libro este sin falta esta noche!
Martina vuelve a sonreír. Arranca nuevamente el coche y, sin preguntar nada, dice:
—Que hemos terminado de trabajar por hoy, perfecto, pero… ¿irnos a casa? De eso nada, Leire. Tenemos que conocernos un poco más, tengo que compensarte mi metedura de pata y conseguir que de verdad no me la tengas en cuenta, así que te llevo a tomar algo. ¡Yo invito!… Y no te preocupes —añade señalando el libro que todavía tiene la inspectora en sus manos—, que me lo leo y te digo algo mañana mismo.
Leire no se ve con ganas de contradecir a su compañera. Por un lado, le da cierto reparo alternar con ella, al fin y al cabo es su subordinada pero, por otro lado, es verdad que le va a venir muy bien salir un poco y conocer a gente de la capital. Desde que está en Madrid no ha tenido ocasión de compartir unas copas con nadie y echa de menos cierta vida social, así que no se opone y deja que Martina la lleve donde quiera.
Martina va conduciendo, Leire le pide que baje un poco el volumen de la radio y que no cante a voz en grito las canciones que se sabe —que son prácticamente todas—, para así poder hacer las llamadas correspondientes al resto de miembros de su equipo. Considera muy importante que se vean arropados, y algo controlados, en las tareas encomendadas. De esta manera también se pone al día de los avances que hayan ido consiguiendo, les da las últimas órdenes del día y aprovecha para convocar una reunión en la comisaría a primera hora de la mañana siguiente. Fruto de esas llamadas, recibe con alegría las palabras de Cid, quien le adelanta que ha estado siguiendo un rastro de Gabriel Coscullela gracias a los pagos efectuados con su tarjeta de crédito; también escucha, aunque con menos ilusión por lo escaso de la información, los pocos avances —por otra parte, lógicos— de Eli en Coslada; y, por último, se desespera un poco porque no consigue localizar al Abuelo en su teléfono móvil.
—Ese lo apaga en cuanto puede, ya te lo aviso —le dice Martina, quien, en vez de cantar, tararea las melodías de las canciones que emite la radio mientras sigue con atención las conversaciones de Leire con sus compañeros.
La inspectora termina sus gestiones telefónicas llamando nuevamente a Eli para pedirle que, antes de que se vaya a casa, solicite al juez de guardia una orden para entrar al domicilio que ellas acaban de abandonar y que lo organice todo para que con dicho permiso se desplace hasta allí un equipo de la científica; si es posible, el del inspector Vich. Por supuesto, no dice nada a la agente de lo del libro que sigue llevando en el regazo.
Guarda su teléfono móvil y mira por la ventanilla del coche, se sorprende al verse de nuevo en la Gran Vía, concretamente doblando por una de las bocacalles que desembocan en ella. Se fija más en el entorno y comprueba que están entrando al barrio de Chueca, famoso por ser epicentro del orgullo gay de la ciudad y fácilmente reconocible por la multitud de banderas y carteles arcoíris que adornan las fachadas de las casas y los escaparates de los comercios. Se gira con curiosidad hacia Martina. Esta, habiendo comprobado que su jefa ha terminado de trabajar, vuelve a subir el volumen de la radio y empieza a hacerle la competencia a David Bisbal y su «Ave María». Leire no le dice nada. Chueca es un barrio famoso no solo por su orientación sexual, sino también por su ambiente nocturno; además, hace tiempo que le apetecía conocerlo, pero no se había decidido a visitarlo sola por miedo a lo que pudieran pensar de ella. Martina percibe y parece divertirse con el estado de sorpresa de su jefa; aun así, decide comprobar la idoneidad de su decisión de ir allí.
—Espero que no te importe que vengamos por aquí, ¿no?
—Para nada. De hecho, quería venir hace tiempo, pero no había tenido la oportunidad.
Mientras accede con el BMW a un aparcamiento subterráneo, la subinspectora, animada, sigue hablando.
—¡Perfecto! Pues yo te lo enseño. Vivo aquí al lado. ¡Es un barrio chulísimo!, y tienes de todo: marcha, calma, cultura, progreso… ¡Yo estoy encantada!
Aparca el coche en una plaza de minusválidos de la primera planta del aparcamiento, lo que provoca que el vigilante del lugar se acerque visiblemente enojado a reprenderla; pero Martina, como si la cosa no fuera con ella, le hace un gesto a Leire pidiéndole calma y se baja sonriente del coche. En cuanto la reconoce, el vigilante cambia radicalmente de actitud y la saluda efusivamente:
—¡Policía! —dice con un marcado acento rumano—. No te conocía el coche. ¿Te han ascendido?
Martina responde jovial:
—¡Ojalá, Velkan, ya me gustaría a mí! Pero anda con cuidado con lo que dices, que hoy vengo con mi nueva jefa.
El tal Velkan observa curioso a Leire, que también se baja del coche —ella, no sabe bien por qué, intenta parecer agradable con el empleado del aparcamiento—, la estudia un instante, y acto seguido se da la vuelta y vuelve a su garita de control mientras va diciendo:
—Okey… Okey… Yo te vigilo el coche, como siempre. No te preocupes. ¡Y aviso a los camellos para que no pasen mierda esta noche!… Ja, ja, ja.
La subinspectora, ante la mirada de sorpresa de Leire, se ve obligada a explicarse:
—Un tipo muy majo, Leire, no malinterpretes sus palabras. Lo conozco desde hace tiempo. De hecho, lo detuve varias veces antes de, yo misma, conseguirle este trabajo, para que se alejara de sus problemas. Me está agradecido y por eso me deja aparcar en la plaza de minusválidos siempre que traigo un coche oficial. A veces, incluso me hace de confidente: cuando se entera de algo más serio de lo normal me lo larga enseguida, y yo se lo digo a los compañeros que patrullan la zona.
Leire la escucha y entiende, lo que le hace sentir cierta envidia. Ha escuchado muchas historias como esa, en las que otros policías mantienen cierta relación con pequeños delincuentes a los que acaban ayudando. Le encantaría tener la suya propia, pero sabe que para eso antes tiene que asentarse en la ciudad y darse a conocer.
Martina dirige la ruta, ya andando, hasta la calle de La Libertad, donde se paran delante de un pequeño bar llamado 80’s Music. El acceso no invita precisamente a entrar: es angosto y no tiene escaparate, lo que impide ver su interior. Ante la lógica reticencia de Leire a lo desconocido, Martina abre la puerta y le hace una seña para que acceda al local delante de ella. La inspectora no puede hacer más que obedecer a su subalterna y pasar al garito. Dentro encuentra un ambiente que la tranquiliza un poco respecto a la impresión que le había dado la imagen exterior del bar: es un local relativamente bien iluminado y decorado en su totalidad con imágenes de conjuntos musicales que reconoce como integrantes de bandas españolas de su época joven. En el interior hay pocos clientes, solo tres o cuatro parejas charlando en las mesas, ni se fijan en ellas. Lo único que molesta un poco a la inspectora es la música, quizá demasiado alta, en la que Leire reconoce —y no le extraña, después de pasar todo el día con Martina— a Jaime Urrutia cantando su «Camino a Soria».
—Bienvenida al Eighties —dice Martina a voz en grito.
La dirige hasta la barra, donde se sientan en sendos taburetes y, cuando se acerca el camarero, lo saluda y lo presenta efusivamente.
—Y este es Berto, ¡el mejor barman de Madrid! ¿Qué tal, guapo?
—¡Muy bien, bonita! —responde el aludido mientras les coloca delante dos posavasos con el logo del local—. ¿Con quién vienes hoy?
—Con mi jefa, así que tráenos lo mejor que tengas para cenar, que le debo una.
—Eso está hecho. ¿Cerveza? —pregunta mirando solo a Leire.
Ella asiente, algo cohibida, sintiéndose una intrusa ante tanta complicidad. El camarero las deja a solas, y Martina aprovecha la situación para explicarse ante su jefa.
—Vengo aquí a menudo, quizá demasiado, pero me sirve de desahogo en los días difíciles de trabajo. Berto es un fenómeno, es como mi psicólogo, ¡pero en vez de pagarle las sesiones, le pago las consumiciones! Ya verás cuando acabe sus tareas y se acerque a nosotras. Es muy divertido cuando tiene que serlo y sabe escuchar cuando percibe que lo necesitas. ¿Te gusta?
Leire asiente mientras observa el local con más detenimiento. Poco a poco va relajándose y entablando una conversación superflua con Martina, cosa que el ambiente —totalmente diferente del laboral— le ayuda a hacer y, por qué no, las tres o cuatro cervezas que progresivamente acompañan a las tapas que les va sirviendo Berto para cenar. Como Martina había pronosticado, más avanzada la noche el barman se sienta con ellas y consigue hacerles reír abiertamente con sus historias sobre los diferentes tipos de clientes que recibe en el bar cada jornada. Leire, desde que está en Madrid, es la primera vez que pasa una noche divertida y social, algo que añoraba desde sus veladas en la calle Laurel de Logroño. No puede evitar acordarse con cierta nostalgia de su antiguo novio, Asier, y de la compañía de su grupo de amigos; todo aquello terminó cuando rompió su relación sentimental y ella pidió el destino a la capital. Pero no se deja llevar por los recuerdos y se esfuerza por disfrutar del momento y de la buena compañía.
Ya son las dos y pico de la madrugada cuando Leire, consciente de lo tarde que es, le dice a Martina que se va a casa. La subinspectora paga la cuenta, como había prometido, y la acompaña al exterior del bar.
—Lo he pasado muy bien. Gracias, Martina.
—Ha sido un placer, Leire, pero se nos ha hecho algo tarde… ¡Ya verás mañana! —dice entre risas—. Te acompaño a coger un taxi, que no estoy para llevarte.
Pasean las dos hasta la Gran Vía y allí consiguen el taxi. Se despiden con dos besos y, mientras el coche se aleja, Leire observa como Martina se queda mirando su partida: una vez más, muy sonriente. Durante el trayecto hasta su casa, reflexiona sobre la suerte que parece haber tenido con la compañera que le han asignado, y también se plantea que debe manejar con cuidado esa relación que ha empezado tan bien, pero que tiene que respetar la jerarquía profesional durante el horario de trabajo.