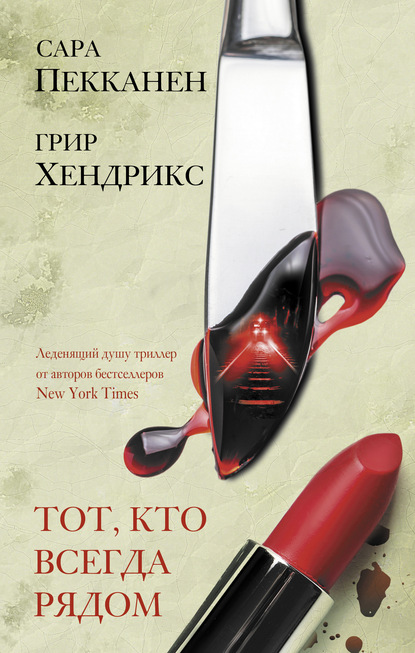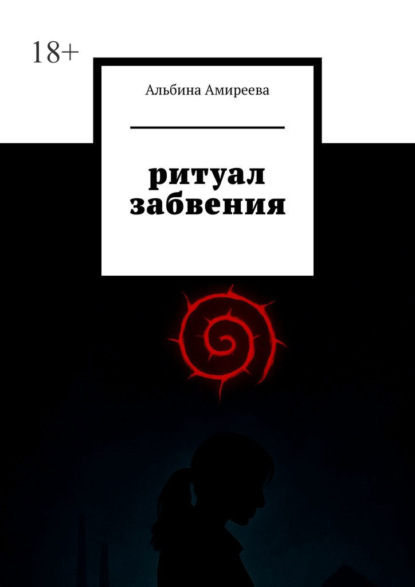- -
- 100%
- +
En la Filosofía del derecho, la familia es el momento que sigue al derecho formal y abstracto. Y claro: la eticidad, la Sittlichkeit, gran apuesta del derecho hegeliano frente a su antecedente kantiano, parte con la familia que, a su vez, supera la pura abstracción del derecho formal, la Moralität. Derrida hace coincidir ese tránsito de la filosofía sistemática con el tránsito del judaísmo al cristianismo, como si en los textos tempranos el amor ya anticipase una ética distinta de la moral. Es cierto que el amor aparece abiertamente como una respuesta a y como una confrontación con la moralidad y el derecho kantianos. Pero este amor temprano es, él, la libertad. Quiere serlo en su pura singularidad, aunque fracasa. Habría que entender los textos tempranos de Hegel, a diferencia de lo que plantea Derrida, como la escenificación de un fracaso. El amor parecía capaz de fundar una libertad plena del hombre, pero la ética que se propone en el periodo sistemático aborda el amor ya con vistas al Estado, para usar las palabras de Derrida, en germen.
El amor del periodo temprano, en cambio, quiere resistir la conceptualidad. Derrida nos ha mostrado que el amor, como predicado esencial de la familia en el derecho, no puede residir fuera del concepto, en un antes de la familia, en el animal. Es ya un saber de sí y, por tanto, humano en el sentido cognitivo que Hegel le adscribe al conocer6. Y habría que conceder que el amor del periodo temprano también distingue al hombre como capaz de amar a diferencia de los animales.
III. Reconciliación absoluta. Una vez que Derrida ha hecho encajar la filosofía temprana de Hegel con sus consideraciones sistemáticas sobre el derecho, esto es, una vez que le ha dado al amor la posición inicial del silogismo en la eticidad y, entonces, ha hecho de él una suerte de punto de partida, un germen del Estado, el momento de un proceso abiertamente conceptual y reflexivo –ya no verdaderamente singular–, procede a mostrar cómo ese movimiento al que da inicio el amor es, de última, una reconciliación absoluta. Y es que, en la medida que ya brindó un cierto aire de familia, una vinculación sutil entre el amor –esto es, su operación como gozne entre el derecho abstracto y la familia, gozne, también, del silogismo que constituye a la familia misma como momento de la Sittlichkeit– y la Aufhebung7, es imposible volver, escapar de la filosofía sistemática8.
Derrida se refiere aquí a la oposición que en El espíritu del cristianismo se hace entre amor y deber, por un lado, entre amor y derecho, por el otro (2015, 42). El amor se opone al deber de fidelidad pero también al derecho a la separación. El amor, dirá Hegel, nos invita a renunciar al derecho. Y esta precisa formulación, la renuncia al derecho, es la clave que usará Derrida para convencernos de que el amor nos condena a la inmanencia, a la anulación de toda diferencia y a la negación de la alteridad. No lo hace de inmediato, sino de a poco:
El ser que ama se reconcilia a pesar de la injuria, sin tener en cuenta el derecho, ni al juez ni a aquel que juzga el derecho (nicht vom Richter ihr Recht zumessen), sin consideración ni miramiento para con el derecho (ohne alle Rücksicht auf Recht). Una nota manuscrita añade: “El amor exige incluso la Aufhebung del derecho que ha nacido de una separación (Trennung), de una lesión (Beleidigung); (el amor) exige la reconciliación (Versöhnung)” (Derrida 2015, 43).
En principio, la paráfrasis es fiel al texto hegeliano. El amor, porque se opone al régimen de la ley, exige la reunión de aquello que la ley ha separado y, frente al crimen, formado como culpa y castigo. Solo esta ignorancia de la forma imperativa de la ley que separa permite escapar de la heteronomía a la que nos somete el derecho kantiano según el joven Hegel. Pero Derrida se obstina en hacer equivaler este abandono del derecho con el tránsito entre el derecho abstracto y el comienzo de la eticidad en la filosofía del derecho9. Y, de nuevo, a esto hay que decirle que sí y que no. El tránsito del derecho abstracto a la familia no supone una destrucción del ámbito abstracto del derecho. Aunque seamos miembros de la familia, seguimos compareciendo como personas ante el derecho. La eticidad no arrasa con el derecho abstracto, el amor del joven Hegel sí quiere arrasar con la ley, ignorar del todo su forma. Esa es una diferencia que no puede ser desoída.
La explicación que dará Derrida para el abordaje hegeliano de la fidelidad y de la renuncia al derecho mediante “la espontaneidad del amor” (2015, 43), y ya no a través del deber o del derecho, es precisamente la coincidencia entre deseo y posesión, “en la autonomía de un deseo que ya no desea lo que no puede tener o que solo desea lo que puede tener, que desea lo que tiene” (Derrida 2015, 44). Según Derrida, Hegel haría coincidir el amor y el deseo, y entonces, porque no se desea sino lo que se tiene, no hay modo de escapar de la inmanencia que la lógica del amor impone en los miembros familiares10.
A continuación, Derrida intenta explicar que, en el amor hegeliano, la prohibición que la ley trae consigo no desaparece. Al contrario, se internaría en el movimiento del amor. Curiosa acusación porque emula la crítica eminente que Hegel levanta contra Kant en los textos del periodo temprano, a saber, que el imperativo categórico no constituye verdaderamente la autonomía, sino que más bien consiste en la versión interior de la escisión entre un dominador y un dominado, esto es, de la heteronomía que para Hegel se muestra de modo tan patente en la actitud judía. Esa acusación, que Hegel levanta contra la ley kantiana, tiene entonces una versión de contrapartida: el amor de Hegel habría hecho interna la prohibición de la ley porque la superación del derecho ocurre en el marco de una economía de la Aufhebung. Y entonces la hipótesis de Derrida se sostiene siempre y cuando el amor del periodo temprano sea, en efecto e in nuce, el amor del sistema:
La interiorización de la prohibición, la interiorización de la ley objetiva (derecho y deber) por el amor, la asimilación que digiere la deuda objetiva y el intercambio abstracto, la devoración del límite es, por tanto, el efecto económico de la Aufhebung. Económico: al estar subjetivada, la prohibición es de algún modo levantada; soy más libre, pues ya no estoy sometido a ninguna interdicción exterior. Económico: mi satisfacción está, al menos en conciencia, regulada según mi deseo; hago lo que deseo, soy fiel porque lo deseo y nada más.
¿Pero acaso la economía no haría sino interiorizar una prohibición, domesticarla en el ser cabe sí de la libertad? (Derrida 2015, 44).
Y entonces la hipótesis de Derrida acerca de un amor económico, que ha integrado la prohibición a su desarrollo inmanente, a estas alturas del libro, puede ser admitida siempre y cuando admitamos, a su vez, que el amor temprano y el amor sistemático son el mismo. El amor temprano, si miramos directamente la fuente hegeliana, realiza el contenido de la ley, su materia, esto es, su lado subjetivo. El hombre atiende así a su contingencia, a su condición individual. La ley es, en cambio, por definición vacía y general. Nada sabe del individual, porque rige para todos. Se instancia en los individuos sin perder su generalidad. Los contornos singulares no le interesan, se constituye de notas comunes. Decir entonces que la ley se cumple solo por su contenido equivale a decir que se desoye su forma objetiva, su forma de ley, que se cumple entonces no como ley, no como generalidad, no como ley introyectada, no como imperativo categórico. Hegel ha roto ya con Kant en el tránsito del texto sobre la positividad de la religión cristiana a El espíritu. Quiere librarse abiertamente del carácter general de la ley en el periodo temprano, no así en la filosofía sistemática, donde hasta cierto punto la requiere.
Este amor que, a ojos de Derrida, anula en su reconciliación toda diferencia, toda distancia entre las partes, inaugura la posibilidad de la familia cristiana como contracara, como paso adelante del sistema hegeliano frente a la relación filial judía, pues “… con el cristianismo la familia especulativa se encenta, comienza a venir a sí misma, al amor y al verdadero matrimonio que constituye a la familia como familia. El primer momento de la Sittlichkeit sería inaugurado por Cristo” (Derrida 2015, 45). Así, la relación con Dios se vuelve, según Hegel, paternal.
IV. El judío no ama11. Esta consideración de Dios como padre amoroso la piensa Hegel, y en esto no puedo sino estar de acuerdo con Derrida, como oposición a lo que según su criterio caracteriza la relación entre el judío y su dios:
Al sustituir por el amor el dominio, las relaciones judías de violencia y esclavitud, Jesús fundó la familia. La familia se constituyó a través de él: “A la idea que los judíos se hacían de Dios como su amo (Herrs) y soberano señor (Gebieter), Jesús opuso la relación de
Dios con los hombres como la de un padre con sus hijos”. Esta es “la antítesis exacta” que le da a la familia su fundamento infinito (Derrida 2015, 45).
La familia cristiana se eleva sobre un fundamento infinito toda vez que, forjada en el amor, tiene lugar sobre un soporte no creacionista, a diferencia de la venida a la existencia del judío. El judío es, según Hegel, creado por un dios que se aleja y que lo abandona en su finitud; por eso en la estética hegeliana lo sublime aparece con la marca del judío. Para Hegel, el arte de lo sublime coincide con la escritura judía. Él la llama indistintamente poesía judía, Salmos, poesía sacra. En la palabra sagrada, la criatura (es decir, la pura palabra, pero pura no respecto de su idealidad, sino de su materialidad) se declara impotente frente a su sentido creador, esto es, “vacía del sentido”. El sentido creador ha dado la vida y se ha replegado sobre sí, diremos, “allá lejos”. La palabra judía, por lo tanto, tiende a un sentido que no puede ni nominar ni representar mediante el signo. El arte de la sublimidad precede al signo mismo, pertenece al ámbito –de pertenecer a alguno– del símbolo, toda vez que en este último la relación entre el sentido y la figura está todavía imbricada, es decir, no es del todo arbitraria. Por ello, “lo sublime” se caracteriza para Hegel por una impotencia de la criatura para figurar el sentido. El cristiano, en cambio, surge en el logos, no fuera de él. Dios no se aleja porque, en rigor, no crea nada fuera de su infinitud, el hombre es en su seno12, en su amor. “Había –por tanto– una familia judía privada de amor; ella misma había roto con una familia más primitiva y natural” (Derrida 2015, 46). El judío no amaría en la intimidad de sus relaciones filiales, mantendría su diferencia frente a la individualidad que se le enfrenta.
A partir de esta premisa, para Hegel el judío dominará la naturaleza (Derrida 2015, 47) que se le aparece hostil –cuestión que supone ya la ruptura con los lazos que podrían caracterizar un estado amoroso originario13– mediante la creación de un dios propio y de su conversión en el esclavo favorito. De Abraham dirá Hegel, entonces, parafraseado por Derrida, que “[c]onstruido, criado bajo esta relación de esclavitud, ‘no podía amar nada’; solo temer y hacer temer” (2015, 51). No amaba ni siquiera a su hijo. “Su hijo era su único amor (einzige Liebe), el único género de inmortalidad que conoció. Su inquietud solo se apaciguó cuando empezó a asegurarse de que podía superar ese amor y matar a su hijo ‘con sus propias manos’ ” (2015, 51). Abraham no podía amar nada porque se había sometido a una relación de heteronomía con su dios. “Su corazón estaba escindido de todo (sein von allem sich absonderndes Gemüt) – ‘corazón circunciso’ ”. Por consiguiente, en su decisión de efectuar el sacrificio, “Abraham se convierte en el Gunst, en Günstling, el único favorito de Dios; y este favor es hereditario. Abraham reconstruye una familia –que se ha hecho más fuerte– y una nación infinitamente privilegiada, elevada por encima de las demás, separada de ellas” (2015, 53).
Y entonces el judío tendría un corazón de piedra porque no ama, no insufla vida (2015, 57). Y por consiguiente no hay familia, porque la familia es el lugar del sentimiento, de la Empfindung (2015, 57-58) y también del amor.
V. El amor y la belleza. De algún modo, para Hegel la incapacidad de amar es, al mismo tiempo, una incapacidad para la belleza14. Y que el judaísmo se opone a la belleza, como un estadio previo, si se quiere, es fácilmente comprobable en sus Lecciones sobre la estética. Las reflexiones sobre el judaísmo se enmarcan en la investigación del símbolo, en el sublime hegeliano que es caracterizado en efecto como pre-arte, como estado preparatorio o más bien superado que el arte verdadero reemplaza con la armonía15 entre idea y figura en la estatuaria griega, sublimidad que ya he adelantado en el acápite previo.
“El cristianismo habrá llevado a cabo justamente este relevo del ídolo y de la representación sensible en lo infinito del amor y de la belleza” (Derrida 2015, 59). Y claro, el sublime hegeliano, momento de tratamiento del judaísmo, no es todavía belleza. No es todavía el amor. En el caso estético, la belleza promete la unión de lo sensible y de lo insensible, de lo finito y de lo infinito –porque no habría otra cosa que el infinito–, promesa que el judío no puede hacer. Lo que falta es, como dice Derrida, “el esquema intermedio de una encarnación” (2015, 58). Lo que pareciera sugerirse es que el amor, como prefiguración bella, puede llegar a ser ese esquema intermedio. El problema es que esa encarnación, y en esto coincido con Derrida, se resiste a perdurar en el tiempo y en el mundo, y no consigue objetivar un amor inmaterial. El amor no podrá constituir esquema.
Las lágrimas se adelantarán al amor para hacerle lugar –lo harán venir a nosotros– y caerán desde los ojos de María Magdalena como testimonio de la única escena bella en la historia de Jesús, como ha notado Derrida (2015, 72) en la lectura de Hegel. Escena bella y también amorosa. El problema que vincula el amor y la belleza es precisamente la cuestión de la figura, de la fragilidad, antes bien, del material que encarna esa figura. ¿Cómo pueden las lágrimas manifestar una objetividad del amor? ¿Cómo no leer en la afirmación de Hegel ya una renuncia a la encarnación, la falibilidad del material? Como bien muestra Derrida, el perdón de Jesús para María Magdalena se justifica, en boca de Hegel, por el amor. Ella es perdonada porque ha amado demasiado. El amor se derrama en sus lágrimas, ella misma derrama su perdón.
Jesús la perdona. Porque ha amado mucho, desde luego. Pero sobre todo, dice Hegel, porque ha hecho por Jesús algo “bello”: “Es el único momento, en la historia de Jesús, que induce al nombre de belleza”.
¿A qué belleza ha sido sensible Jesús? A la del desbordamiento del amor, ciertamente, a la de los besos, a la de las lágrimas de ternura, pero sobre todo –démosle crédito a Hegel en esto– a ese aceite perfumado, a ese óleo con el que ella untó sus pies. Es como si por anticipado cuidase de su cadáver adorándolo, apretándolo suavemente entre sus manos, aliviándolo con una santa pomada, envolviéndolo con vendas en el momento en que comienza a ponerse rígido (2015, 73-74).
Hay aquí una equivalencia más o menos explícita entre amor y belleza. Esta equivalencia no puede, sin embargo, ser total. La armonía del amor en el caso de la belleza cristiana se alcanzará con la resurrección de Cristo, resurrección que la condenará a la vez, porque le pesará al amor la individualidad sensible de Jesús. Dirá Hegel explícitamente que “de este modo a la imagen del resucitado, de la unificación hecha ser, se le añade un suplemento plenamente objetivo, individual, que debe adjuntarse al amor, pero debe quedar fijado en el entendimiento como individual, como opuesto: una realidad que al divinizado le cuelga de los pies como plomo, que tira de él hacia el suelo, mientras que el dios debería cernirse en el medio entre lo infinito, ilimitado del cielo y la tierra, el conjunto de meras limitaciones” (2014a, 454), y entonces sus características son distintas de la belleza griega, cuya armonía, que se basa en el dios figurado en la estatua, fracasa porque el ideal de lo bello deja de encontrar acomodo en la diversidad sensible, y así por otras razones, opuestas a las del fracaso de la belleza cristiana; dicho en simple, de un lado, la divinidad es arrastrada a la tierra por la objetividad de la figura de Jesús, del otro, es levantada hacia el cielo, repelida por la pluralidad, por la incapacidad de la figura del material de ser una y de preservarse una (se desgasta, se diverge, etcétera).
Y María Magdalena, con la falibilidad de sus lágrimas, es perdonada porque ha amado mucho. Derrida no profundiza verdaderamente cómo el exceso de amor desencadena un perdón sin condiciones. Es decir, parece no haber notado que ese amor – el mismo que tan esforzadamente critica– condenado, a sus ojos, a la reconciliación absoluta, a la negación de toda alteridad, a la fundamentación lógica del Estado, despierta, en su exceso –que no es otra cosa que la inestabilidad de su belleza–, la consideración del otro y la fragilidad del que ama.
VI. Fidelidad ante la ley. A partir de aquí, y luego de un paréntesis estético que no explicita del todo su vinculación con las reflexiones sobre la reconciliación, pero que se deja entrever en la cuestión de la concordia entre la idea y la figura, entre lo general y lo particular en la obra bella, Derrida retoma sus críticas al amor hegeliano y parece querer proponernos esta vez que la reconciliación implícita y articuladora del amor nos condena a una suerte de humillación infinita; que el reemplazo de la ley kantiana que ha intentado Hegel mediante el pléroma del amor –esto es, la realización del lado únicamente subjetivo de la ley, de su contenido– nos obliga a una suerte de culpa.
Recuperando el análisis que Hegel hace de Jesús, Derrida parafrasea uno de los enunciados más importantes del filósofo alemán, es decir, que la trasgresión del mandamiento objetivo se hace “… en nombre del hombre, de la subjetividad y del corazón” (2015, 68). Derrida reconoce que no se trata de la moralidad kantiana, en el sentido de oponer un deber a la objetividad o a la positividad del mandamiento escrito. La trasgresión de Jesús se presenta, en principio, como una afrenta a la heteronomía de la ley. Pero como ya a estas alturas del libro Derrida ha dejado en claro su posición, vale decir, que el amor prefigura el ser de la Aufhebung, procede rápidamente a afirmar que la supresión del marco legal implica, a la vez, su cumplimiento absoluto (2015, 69).
Jesús no predica la disolución (Auflösung) de la ley, sino, por el contrario, el cumplimiento de lo que les falta (Ausfüllung des Mangelhaften der Gesetze). Al elevarse por encima de la fría universalidad formal, el amor vivo describe pues el gran movimiento silogístico de la Filosofía del derecho: la moralidad objetiva (Sittlichkeit), tercer momento que comienza con la familia, y dentro de ella con el amor, surge en el relevo del derecho abstracto y de la moralidad subjetiva formal (2015, 69).
Ya mostré en III. por qué me parece necesario tomar la hipótesis derridiana “con pinzas”, esto es, suponer que el amor en los textos tempranos cumple exactamente el mismo papel que en la filosofía sistemática. No volveré entonces sobre ello. Me interesa recorrer el argumento hasta llegar a la humillación. En el camino, Derrida comenta la proposición hegeliana sobre el pléroma del amor, el cumplimiento del contenido de la ley, de su singularidad, en abierta ignorancia de la forma imperativa. Según el autor de Glas, es precisamente este pléroma el que cristaliza la reconciliación absoluta y anula todas las diferencias. Sobre el Sermón de la Montaña:
Lo que en verdad ocurre es que la “reconciliación” que constituye el motivo central viene a superar todas las oposiciones estereotipadas por el judaísmo. Según la lógica del judaísmo, la reconciliación parece impensable: es “otro genio”, “otro mundo”, en el que los opuestos ya no se oponen (…). Jesús se opone a la oposición formal y, por tanto, indeterminada, indiferente. Por consiguiente, opone un “bien” (das Oder) a otro: la oposición entre la virtud y el vicio, por ejemplo, ha sido opuesta a la oposición entre los derechos o los deberes y la naturaleza. “En el amor toda idea de deber está descartada (wegfällt)”. Al mismo tiempo la oposición antigua se cumple, se colma, se desborda por un principio más rico. Pléroma (πλήρωμα) habrá sido el nombre de este cumplimiento desbordante de la síntesis.
La significación conceptual y viva de la vida como amor: eso es el pléroma (2015, 69-70).
Un poco más adelante, para explicar cómo el amor y su operación pleromática son capaces de ignorar la forma imperativa de la ley, Derrida se refiere al desequilibrio que el pléroma ejerce sobre “el principio de equivalencia” (2015, 70), un principio que regula cierta forma de justicia, que es la justicia heroica del ojo por ojo, diente por diente, pero que no es aquello que Derrida entiende verdaderamente por justicia. En este caso, parece concederle a este principio el reconocimiento de que está en juego “desde el momento en que aparece una desigualdad” (2015, 70). Pero esta lógica heroica que se convierte indefectiblemente para la filosofía moderna en la lógica del derecho, aunque bajo formas racionalizadas como el tribunal, la pena y el castigo, es en efecto aquella que Derrida denuncia en sus propias consideraciones sobre la justicia16. En El gusto del secreto dirá constantemente que la justicia es débil, frente al derecho que es lo fuerte, que la justicia es lo otro de la coerción del derecho, su imposibilidad. Si el amor desestabiliza ese mismo principio que ha fundamentado la coerción del derecho, la justicia de los héroes que ha sido reemplazada por el derecho del tribunal, es decir, que también se constituye como lo otro de la ley, como lo que la amenaza precisamente porque cumple su justicia en la singularidad del caso, ¿qué profunda contrariedad obstina a Derrida frente a un pensamiento que ha tomado parte, al menos por un instante, por la alteridad frente a la ley? La renuncia al derecho es, precisamente, eso, exceptuarnos de la violencia heterónoma de la ley. Poner sobre la balanza nuestra felicidad, en el sentido más kantiano de la felicidad17, es decir, lo otro del deber, que constituye la naturaleza más íntima de la ley.
Y aquí llega por fin la exégesis derridiana que condena el pensamiento del amor a la humillación infinita. A partir de la referencia que hace Hegel para caracterizar su pléroma – explicación, por lo demás, oscura– al “‘que la mano izquierda ignore lo que hace la derecha’ (Lass die linke Hand nicht wissen, was die rechte tut)” (2015, 71), Derrida dejará caer en cascada tres acusaciones progresivas que nos llevan hasta su interpretación del pléroma: 1) la realización del pléroma, es decir, del amor, de la excepción hegeliana frente a la ley kantiana, produce el engaño o la simulación de una buena conciencia que totaliza; 2) esta conciencia, para distinguirse del fariseo y del hombre virtuoso, se constituye como conciencia culposa, y 3), por lo tanto, el pléroma nos condena a golpearnos permanentemente el pecho. Derrida se toma cuatro planas de la columna de Hegel para hacer esto (2015, 69-72). Al respecto, y antes de detenerme en 3), quiero agregar que en el tránsito de 1) a 2) –si uno le concediera a Derrida su crítica y sus interpretaciones del texto hegeliano– hay un remanente kantiano, que es la advertencia que nos hace en varios lugares de su filosofía práctica acerca del contentamiento de sí. Por eso habría que escapar de la consideración del hombre virtuoso que se contenta en su acto y se pavonea. Sin embargo, el desplazamiento del motivo de la humillación kantiana a la filosofía juvenil hegeliana carece, a mi gusto, de soporte textual suficiente18. La cita a Hegel permite precisamente esto, dar cuenta de ciertas continuidades de la filosofía kantiana que, pese a la renuncia frente al deber, todavía refieren al querer y a la máxima que origina nuestra actividad como cuestiones que deben ser consideradas al momento de evaluar nuestro proceder (¿se amó o no?). El salto a la humillación es sin lugar a dudas debatible: