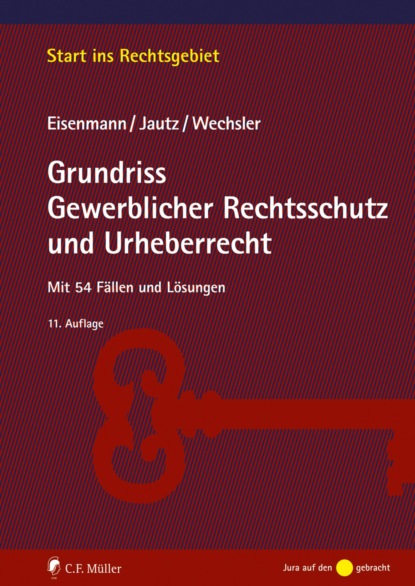- -
- 100%
- +
… lo que constituye la especificidad cristiana de esta interpretación no es solamente la promesa de un relevo que vendrá a compensar la disimetría, no es solamente la espera de una reconciliación infinita que apaciguará de nuevo la desigualdad. La causa está en que la ruptura de la equivalencia toma aquí, en este momento determinado, la forma de una conciencia esencialmente culpable, imputable y auto-imputadora, auto-amputadora de forma tajante en todo momento. A la buena conciencia del fariseo satisfecho por el deber cumplido, que retiene con una mano lo que da con la otra, opone Hegel la mirada del publicano que se da golpes de pecho (2015, 71).
Derrida cita únicamente la condena a la hipocresía, no el arrepentimiento del publicano. Y prosigue luego de citar la referencia hegeliana a Mateo 19, 20: “Darse golpes de pecho, romper mediante la culpabilidad toda economía de equivalencia, dividir la buena conciencia que se reapropia el todo: a este pléroma, a esta revolución en el círculo de la economía restringida, a esta humillación sin contrapartida, va a responder una disimetría por el otro lado” (2015, 72). Y no puedo sino extrañarme mientras reviso la fuente, los diversos fragmentos que articulan este cuerpo de textos agrupados en “Zur Christlichen Religion” en la edición crítica.
Cierto es que, a partir de aquí, en Glas comienza lentamente una reflexión interrumpida sobre la concepción hegeliana del perdón19. Esta es quizá la disimetría que responde al pléroma. Pero antes de pasar a ella, quisiera referirme a algunas cuestiones que hasta ahora han quedado planteadas a partir del texto derridiano. Primero, me parece excesivo –y lo he manifestado ya– suponer que el amor temprano constituye una proto-Aufhebung. La indiferencia ante la forma de la ley, la nulidad de su condición imperativa, no se deja leer tan fácilmente como un analogon de lo que la teoría se ha obstinado en llamar método especulativo. No hay una integración del aspecto formal de la ley en el gesto del amor, hay un desoír del imperativo. Si el amor pudiera encajarse tan fácilmente en la arquitectura del idealismo especulativo hegeliano, no habría sufrido modificaciones la concepción ni de la vida ni del amor ni de la libertad en la filosofía hegeliana posterior.
En el periodo temprano, lo que molesta a Hegel de la ley moral es su condición imperativa, universal, la constricción que implica, la reflexión que atentaría contra la vida, no el carácter individual que supone su ejercicio. En la filosofía del derecho, en cambio, la superación de la moralidad kantiana es necesaria sobre todo debido al carácter individual al que se ve restringida la concepción de la moral, es decir, a la ausencia de Sittlichkeit en el pensamiento kantiano. El amor, entonces, aparece en el joven Hegel como una respuesta, nietzscheana avant la lettre, si se quiere, al vacío de la ley, y pone el acento en la singularidad del viviente20. En la filosofía del derecho, en cambio, la moralidad objetiva tiene como propósito transitar desde el estado familiar que supone el amor, su individualidad, a la comunidad que ofrece el Estado mediado por la sociedad civil. Derrida nos obliga a concluir – negándonos la tercera parte de su propio silogismo– que el amor hegeliano nunca tendió verdaderamente a la singularidad del hombre como alternativa al imperativo de la ley. Y una lectura de esa naturaleza es, cuando menos, injusta.
VII. El amor manifiesto. Es innegable que Hegel tiene un problema con la encarnación del amor, es decir, con su conversión en un objeto del mundo. Ya adelanté en el apartado sobre la belleza que hay una vinculación inevitable entre el amor y lo bello, toda vez que están condenados a perder su figura, a que el material no resista la “dignidad” de la forma. Esta incapacidad del amor para constituirse en objeto lo pone, al mismo tiempo, antes de la religión, es decir, no compone un objeto de culto. Esta incapacidad de constituir objeto acusa su incompletud, cuestión que Derrida comenta sobre Hegel largamente. Un fragmento de entre muchos: “Lo religioso restablece en sus derechos una objetividad que el amor había dejado en suspenso. La fuerza del amor que había logrado relevar la oposición (sujeto/objeto, por ejemplo) se limita a sí misma, se encierra de nuevo, sobre todo si el amor es feliz, en una suerte de subjetividad natural. Lo religioso causa en ella la efracción de un objeto infinito. / Todo esto se consuma y se consume, pasa por la boca. Es necesario un largo rodeo” (2015, 75). La ley, como el juicio, separa. Conocido es el fragmento de Hölderlin “Urteil und Sein”, en el que se describe también bella y brevemente cómo la intuición sensible, a diferencia de la intuición intelectual, nos condena a la separación cognitiva del juicio entre sujeto y objeto, es decir, a la conciencia intencional. La ley escinde y replica este dualismo en dimensiones ontológicas y prácticas. El amor, al suspender la dimensión formal de la legalidad, disuelve las fronteras entre el sujeto y el objeto. Esta disolución no podrá ser definitiva y será esta la evaluación última de Hegel al respecto, aunque en la comunidad de Jesús este tipo de amor, celoso y exclusivo, haya tenido lugar. Derrida retomará por la vía de esta disolución del dualismo la negación del otro que quiere mostrar en el amor de Hegel:
La oposición entre los contrarios (universalidad/ particularidad, objetividad/subjetividad, todo/parte, etc.) se resuelve en el amor.
El amor no tiene otro: ama a tu prójimo como a ti mismo no implica que debas amarlo tanto como a ti. Amarse a sí mismo es “una palabra carente de sentido” (ein Wort ohne Sinn). Ámalo más bien como a uno (als einen) que es tú o “que tú es (der du ist)”. La diferencia entre ambos enunciados es difícil de fijar. Si amarse a sí mismo no tuviera ningún sentido, ¿qué querrá decir amar al otro como a uno que tú es, o que es tú? Solo cabe amarlo como a otro, pero en el amor ya no hay alteridad sino solo Vereinigung. Es el valor de prójimo (Nächsten) el que desbarata aquí esta oposición del Yo al Tú como otro.
Si el amor no tiene otro, es infinito. Amar es necesariamente amar a Dios. Solo a Dios se puede amar. Amar a Dios es sentirse en el todo de la vida “sin límite en lo infinito” (schrankenlos im Unendlichen).
El amor, hogar sensible de la familia, es infinito o no es (2015, 75-76).
Acá reaparece una cuestión que se ha mostrado más arriba: el amor como pura reconciliación, negación de la alteridad. Es importante subrayar esto, porque constituye una de las tesis más fuertes de Derrida. Una tesis que es difícil de contestar, hay que decirlo, toda vez que Hegel presupone una noción de destino que es inmanente al sujeto y que condiciona tanto el amor como el perdón. El perdón temprano es una especie de perdón de sí – lo adelanté con María Magdalena, su amor la ha perdonado–. Y así Derrida quiere clausurar la lectura del amor haciendo de él también un amor solo de sí. Pero en el amor de Hegel, quiéralo Derrida o no, hay un enfrentamiento ético con el otro individuo, una hendidura en el corazón de la ley, que es su vacío.
Este amor, porque ignora la forma imperativa, cumple el aspecto subjetivo de la ley, y entonces aquello que no es legal de la ley. Porque la cumple incumpliéndola la excede, desdibuja los límites que la hacen ley, que fundamentan el juicio. El amor del joven Hegel disuelve los límites entre el sujeto que legisla y el objeto legalizado. Y por consiguiente no puede haber adoración religiosa de ningún tipo. No puede haber objeto de aquello que haciéndose presente reúne la escisión propia del juicio (2015, 76-77) en la cena de los apóstoles, escisión que arriba se ha adelantado con la referencia a Hölderlin. Este es claramente un resabio romántico que el Hegel maduro no conservará en su filosofía sistemática.
El amor, como aquello que desfigura la ley, no puede tomar forma definitiva. Su objetividad puede solo ser parcial y con vistas a la consumición inmediata, al retorno de la cosa a su estado de nocosa, ergo de espíritu, de interioridad21.
… este objeto no es un objeto como cualquier otro. Esta cosa misma no se da “en persona” como cualquier otra. Por un lado, el sentimiento se vuelve objetivo; pero, por otro lado, el pan, el vino y el reparto no son “puramente objetivos”. Hay en ellos algo más de lo que se ve. Se trata de una “operación mística” que solo desde dentro puede comprenderse. Desde fuera solo se ve pan y vino. De igual modo que, cuando dos amigos se separan y parten un anillo del que cada uno guarda un fragmento, un tercero que no participa en la alianza solo ve dos trozos de metal sin poder simbólico. El anillo no se rehace (2015, 79).
A partir de aquí, para Derrida el problema del amor con la exterioridad dirá relación con este exceso, este “algo más / dieses Mehr” que escapa de la lógica de las equivalencias (“el mismo modo que no puede envolver ni pensar el amor”, 79) pero que, sin embargo, la rompe mediante la ignorancia de la desigualdad, de la diferencia:
Lo igual desaparece, pero este fin de lo igual no se razona como la subsistencia de lo desigual. Los heterogéneos quedan, ciertamente, pero anudados, atados, envueltos entre sí de la forma más íntima. “Die Heterogenen sind aufs innigste verknüpft”. Por consiguiente, la acción de verbinden no significa simplemente el surgimiento de una objetividad por medio de la operación de la santa cópula; anula también la oposición de las cosas diversas, borra lo discontinuo de toda objetividad (Derrida 2015, 80).
La consumición del amor será vista entonces como una idealización inevitable (2015, 81). Este “semiobjeto” que encarna el amor, el espíritu, lo divino que no alcanza a ser religioso porque no sobrevive como objeto, retorna a sí en la consumición y su condición objetual se desdibuja22. Y nuevamente Derrida pondrá a la base de este acto deglutorio aquello que le parece está en operación en el pensamiento de Hegel ya desde sus primeros momentos, la Aufhebung (2015, 81 y siguientes), como un acto que intenta negar la materialidad que se comprende solo mediante la comparación con el acto de la lectura23. Pero no solo el pan y la letra deben ser superados, según Derrida. La religión incluso, en la lógica de la Aufhebung, tendría que dar paso a la filosofía.
La (es)Cena cumple, es cierto, una consumición y una consumación de amor que la plástica griega no puede alcanzar: de nuevo una escisión, en el griego, entre la materia pétrea y la interioridad del amor. Pero también la consumición y la consumación cristiana se dividirán. Una nueva escisión las decepcionará respecto de sí mismas para apelar a otro relevo: Aufhebung en el seno del cristianismo, de la religión absoluta relevada en la filosofía, que habrá sido la verdad de aquella (2015, 82-83).
Con sumo cuidado, Derrida trenzará el argumento de tal manera que esta lógica –alógica– del amor temprano parecerá el germen de todos los relevos, como anticipación originaria de la dialéctica especulativa completa. Aquí, el amor preludiaría no solo la arquitectura argumentativa de la estética, sino también la de Fenomenología y la de la Filosofía de la religión.
Pienso que un enfrentamiento directo con el texto de Hegel puede organizar estas coincidencias entre el Hegel temprano y el Hegel sistemático en un horizonte común que no lo condena necesariamente a un pensamiento sin dudas ni diferencias. Me parece que es indudable que la cuestión a la base de los textos sobre el cristianismo es la pregunta por la libertad del hombre, que ha sido restringida a la moralidad kantiana, con la cual el hombre se relaciona de manera formal, solución esta insuficiente para el Hegel (ya sea temprano o tardío). Es claro que el amor de Jesús se esboza como una alternativa a la generalidad de la ley y a la heteronomía que inocula –según Hegel mismo– en el hombre esta relación con el imperativo. Y el diagnóstico de Hegel será que, en efecto, el amor porque no sobrevive, porque no constituye objeto, pero también porque es meramente subjetivo, no comparece ante la libertad como una solución promisoria. Eso, a mi entender, es muy distinto a suponer que Hegel ya ha pensado y puesto en obra aquello que a Derrida le parece tan propio y permanente de su obra, la Aufhebung.
El pensamiento de Hegel sí cambia. La comunidad del amor es una comunidad destinada a la dislocación. Una comunidad que no sobrevive la muerte de Jesús. Si Hegel piensa en este momento una forma de enfrentarse a la reflexividad estática de Kant, se dará cuenta de que la figura de Jesús no es suficiente. Su amor, la vida que Jesús hace consciente en su amor (porque recordemos que el amor, aunque inmediato, aunque sentimiento, es en este momento de la filosofía hegeliana ya una forma de saber, eso lo ha reconocido también Derrida), no es ya una alternativa posible para el mundo moderno. No amamos como amó Jesús. No somos la comunidad que fue la comunidad apostólica en su punto cúlmine, la última cena. Somos separados y reflexivos. Hegel logrará superar la separación kantiana mediante la dialéctica, y en ese momento el amor no será más que un punto de partida, en su inmediatez, porque el movimiento de la dialéctica despreciará lo inmediato (si admitimos con ello las críticas de Kierkegaard). Esta superación es el derecho en su estadio maduro, no el amor temprano. Y esta superación tiene lugar porque Hegel no es sordo, en ningún punto, al carácter irrenunciable de la reflexividad y a que su posición al respecto ha cambiado. Así lo declarará en su carta a Schelling de 1800:
Con admiración y alegría he presenciado tu grandiosa trayectoria pública. Sin duda me dispensas de hablarte humildemente de ello o de tratar de mostrarte mis logros. Hablo en presente, pues espero reencontrarnos como amigos. Mi formación científica comenzó por necesidades humanas de carácter secundario; así tuve que ir siendo empujado hacia la Ciencia, y el ideal juvenil debió tomar la forma de la reflexión, convirtiéndose en sistema. Ahora, mientras aún me afano en ello, me pregunto cómo encontrar la vuelta para intervenir en la vida de los hombres (2014a, 489, el énfasis es mío).
Ahora bien, es innegable que la filosofía hegeliana toda evidencia complicaciones para objetivar el ideal, espíritu o forma. Y eso sí será coherente entre el periodo temprano y el tardío. Las dificultades que encuentra Hegel en la manifestación del amor son evidentes. El amor, que podría ser “equivalente” a espíritu en este punto, no puede hacerse intuitivo sino al costo de su aniquilación, de su separación. Porque si se manifiesta no tiene otra alternativa que adoptar la forma del mandato (cuestión que indefectiblemente ocurre en el Sermón de la Montaña). El problema es que Hegel quiere pensar un amor sin dominación, un amor como absoluta ilimitación entre el hombre y lo divino: “Solo el amor quiebra el poder de lo objetivo, sólo él derriba ese ámbito entero; el límite de una virtud siempre seguía sentando en su exterior algo objetivo; tanto mayor era la insuperable diversidad de lo objetivo sentada por la pluralidad de las virtudes; solo el amor es sin límites, lo que él no ha unido carece de objetividad para él, o no ha reparado en ello o solo es virtual, no lo tiene delante” (Derrida 2015, 419). ¿Cómo pensar el infinito? ¿Cómo darle forma al amor?24
Esta desconfianza frente a la objetividad nos devolverá a la reflexión sobre la belleza, a la coincidencia que –no es posible negar su efectividad– detecta Derrida entre el Hegel temprano y el sistemático a propósito de la incapacidad, antes bien, de la falibilidad de la encarnación de la figura por condena del material (2015, 81-84)25.
VIII. La trenza. Ya a estas alturas del argumento, Derrida ha presentado casi todas sus críticas al pensamiento del amor hegeliano. El amor es ya el sistema en ciernes, y entonces lógico. Porque lógico, no sería capaz de resistir el pensamiento dialéctico (esta sería mi exégesis de su hipótesis), sería, antes bien, la dialecticidad en la forma de una semilla ya infinita, absoluta, sin pliegues. La matriz es casi aristotélica. De aquí en más, Derrida desplegará como una trenza sus distintas subhipótesis, entramándolas, anudándolas para hacer del pensamiento de Hegel una unidad sin afuera, sin apertura ni relieves. Esta trenza tendrá como eje articulador el motivo de la reconciliación absoluta que abordé en III., pero que regresa para aplanar todo accidente que haya quedado levantado a lo largo de la reconstrucción derridiana, más fiel incluso que Hegel al movimiento especulativo.
Y así, el cristianismo es reconciliación desde su escena fundacional, la comunión: “La unión, la comunión, la reconciliación forman una sola cosa con el Sein” (Derrida 2015, 105). Sein es Aufhebung. Esta reconciliación del amor cristiano quiere ser presentada como analogía de una de las figuras del saber absoluto de la Fenomenología, la “madre efectiva”26. Sin embargo, permaneciendo en la comunidad de Jesús, Hegel nos recuerda que Jesús parte y porque parte el proyecto del amor fracasa. Es todavía demasiado unilateral. Para Derrida, en el fondo, Jesús no amó tampoco, abandonó sus relaciones con el mundo tal y como lo hizo Abraham (2015, 105). El punto que Derrida no considera aquí es que, en su análisis de Jesús, para Hegel lo relevante es que la partida del hijo de dios tiene como objeto distinguirse del amor, esto es, no encarnarlo o darle figura, pues en tal caso corre el riesgo de replicar la estructura autoritaria que denunciaba entre los judíos y en Kant, es decir, convertirse en la figura positiva del amor y aniquilarlo. No obstante, como el mismo Hegel diagnosticó, el cristianismo deviene positividad, se equivoca, olvida el amor tal y como el judaísmo. Pero distingue aquí a Jesús; lo diferencia tanto del judaísmo como del cristianismo, giro que se opera en el tránsito entre el conjunto de fragmentos conocido como “Die Positivität der christlichen Religión” y aquel de El espíritu del cristianismo.
Aunque Derrida vincula este amor sintiente con el final de la Fenomenología, su estrategia más certera es siempre entroncar con el derecho; tiende así a leer la noción de matrimonio de los textos tempranos como la misma figura que se despliega al comienzo de la sociedad civil. Para Derrida, el matrimonio es una castración del goce: “A este secreto del goce que se sacrifica, que se inmola a sí mismo, es decir, en el altar del goce, para no destruir(se) a sí mismo y al otro, al uno en el otro, al uno por y para el otro –no-goce e im-potencia esenciales–, es a lo que Hegel llama el amor. Ambos sexos pasan el uno al otro, son el uno para y en el otro, lo cual constituye el ideal, la idealidad del ideal. / Esta idealidad tiene su ‘medio’ en el matrimonio” (2015, 141-142). El matrimonio aseguraría la preservación del amor y a la vez haría posible que el deseo se libre del goce. Derrida lo retoma como un modo de encajar, de nuevo, el pensamiento del Hegel temprano en el horizonte sistemático.
No entraré, por cuestiones de extensión, en el detalle sobre el abordaje derridiano del matrimonio. Acá se entabla una discusión importante sobre el contrato, la lucha por el reconocimiento y el papel que ocupa el matrimonio en el silogismo ético (2015, 141-142), así como sobre las diferencias con respecto a Kant y la consideración o la anulación de la diferencia sexual (2015, 159) en el matrimonio. Son particularmente interesantes las reflexiones sobre el deseo y la herida, que se vinculan con el amor (2015, 156, 160)27, pero no directamente relacionadas con la persecución que he querido exponer acá, vale decir, la lectura continua que establece Derrida entre el joven y el viejo Hegel28. Lo que le importa es demostrar cierta unidad del amor, esto es, que no es tu amor ni mi amor, como si el infinito pudiera dividirse, sino nuestro amor (2015, 179-180). El amor, para ser infinito, necesita esta reunión, esta reconciliación única que logra constituir el basamento de la familia cristiana, modelo para el primer estadio de la eticidad del derecho.
En este sentido, los problemas que Derrida ha detectado en Hegel a propósito de la objetividad vinculan indefectiblemente el amor y su imposible encarnación al rechazo de la positividad de la ley, que es también condena del signo y de la palabra escrita. La “pura formalidad” es ciertamente el vicio que obliga a Hegel a sostener una pugna de modo tan temprano con la escritura, que nos remite –sí, lo sabemos– al histórico problema de la palabra como muerte29 frente al aliento que insufla vida y que dona la forma –en principio el signo supera el significante como un puro momento, es decir, no lo reconoce como una resistencia–. Esta sería la misma lógica en el caso del matrimonio, en el cual lo relevante no está del lado de la firma de quienes han contraído el matrimonio, no en el formalismo, sino en el sentimiento que los anima, el amor.
El signo lingüístico, elemento de espiritualización sublimante, releva precisamente la formalidad sensible de la operación. En él el significante se encuentra elevado y cumplido. Si se confundiera el matrimonio con la “formalidad externa” de la constatación, no se comprendería nada de su espiritualidad viva. Nos quedaríamos en el afuera sensible que, como siempre, forma sistema con el formalismo. Atenerse a la formalidad de la firma es creer que el matrimonio (o el divorcio) dependen de ella; es negar la ética del amor y volver a la sexualidad animal. Ahora bien, ¿en qué consiste la ética del amor que no se satisface con ninguna prescripción burguesa o civil (bürgerliche Gebot)? (2015, 220).
Así, la ética del amor condenaría toda manifestación externa30 y, a la vez, las inclinaciones más bajas. Elevaría la materia hasta la forma de la estatua a la reunión con lo divino sobre la base de un principio que, en realidad, no puede, no ha podido tener más expresión que las lágrimas de María Magdalena. Su belleza es, como toda belleza para Hegel, perecedera.
***
Una ética del amor que se ha construido mirando el ejemplo de Jesús parece prevenirnos de los equívocos que la Dido virgiliana cometió en Cartago una vez llegado Eneas. Porque no respetó el pudor, porque se dejó llevar por la inclinación y el deseo infinitamente singulares despertados por el troyano, erró como los héroes y tuvo que morir en un tiempo que no era el suyo. Tuvo que propiciarla porque amó sin la reconciliación que, según Derrida, nos promete Hegel, sin las restricciones externas del contrato; aunque Hegel –el temprano– no manda el contrato, sí aconseja la liberación respecto de la heteronomía de las inclinaciones. Una ética del amor debiera, tal y como Derrida la lee en Hegel, preservar nuestro amor. Y entonces no cabe un amor como el de Dido. El modelo de esta ética temprana es, sin lugar a dudas, el de Penélope que espera presta en el telar y el de Odiseo que retorna de su viaje, sin referencia a sus amoríos con Circe. Ellos se reconcilian al modo antiguo, es decir, a través de una suerte de anagnórisis por señales (el reconocimiento de nuestra cama, i.e., de nuestro amor), y los veinte años que han pasado desaparecen de pronto, desaparición que los reúne y los reconcilia.
Aunque a lo largo de este capítulo he intentado sugerir que el amor, tal y como lo concibe Hegel antes de 1800, es muy distinto de lo que la teoría se empecinará en llamar dialéctica más tarde (es decir, justamente lo contrario de lo que ha hecho Derrida), es innegable que la lectura atenta y tendenciosa del filósofo francés ha mostrado grietas en el argumento de Hegel: el amor de Jesús no es el amor nuestro. Una ética del amor tan desapasionada, aunque intenta salvaguardar nuestra singularidad frente a la ley, se olvida igualmente de la inclinación, tal y como lo ha hecho Kant.
Sin embargo, un pensador tan trágico como Hegel, que estudió en profundidad a Sófocles y que leyó bien a los romanos, intuyó que el amor nuestro se parece menos al pudor de Lucrecia que a la falibilidad de Dido, menos a Penélope y mucho más a Fedra, presa de sus inclinaciones; reconoció, al terminar de escribir sobre el destino del cristianismo, que nuestra libertad no era posible en el marco de una ética del amor como la de Jesús y que la separación a la que nos somete el juicio no puede retroceder a la unidad de un estado prerreflexivo. Y así, negarle la posibilidad de haber cambiado, de haber tenido que abandonar su fe en la unión mística que el amor prometió al encarnarse en el pan, es negarle a la vez todo crecimiento, todo decurso, toda distinción. Y es condenarlo, también, a la ingenuidad de una reconciliación todavía frágil o – como lo diría más o menos él a propósito del espíritu en el pan– a una promesa que quiso hacernos del infinito y que, no obstante, se deshizo en la boca, todavía entre los dedos.