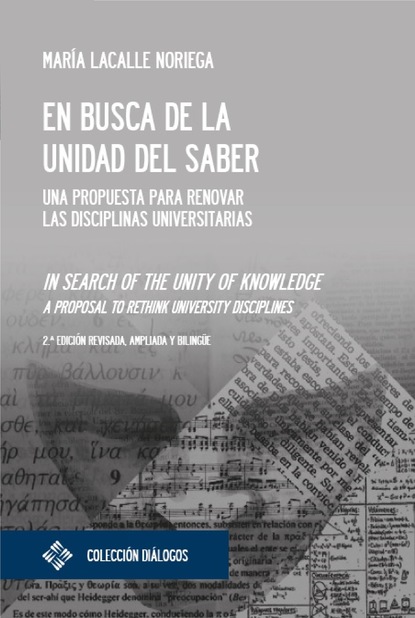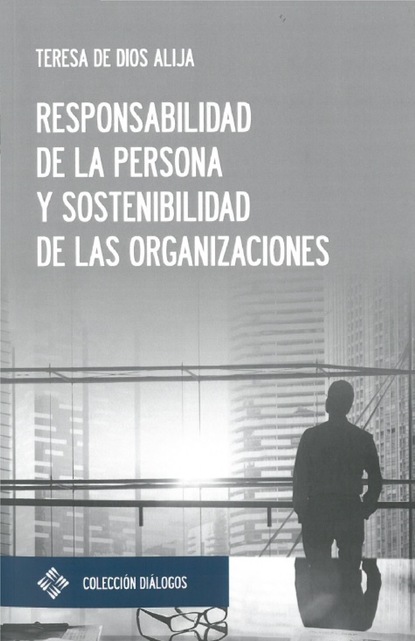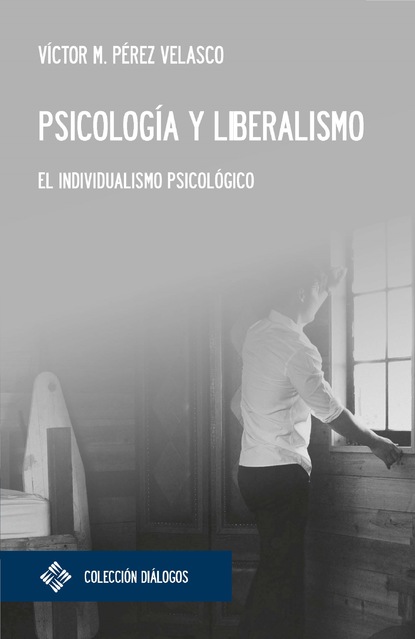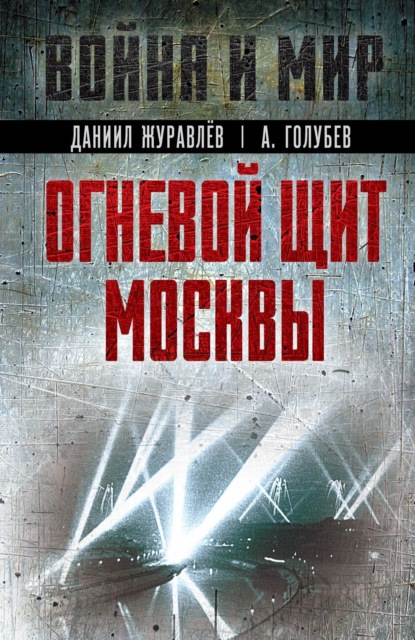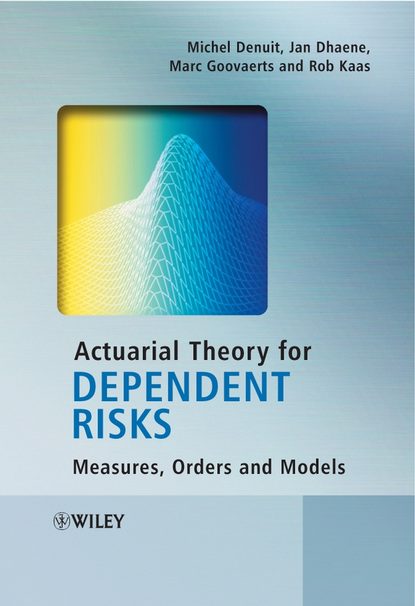Por la vida con Séneca

- -
- 100%
- +
El hombre comienza su andadura por la vida, y lo primero que debe hacer es conocer su identidad. La repetida sentencia γvῶθι σαυτόv del pronaos del templo de Apolo en Delfos la presenta también Séneca como pórtico de la vida humana: «Nosce te: conócete» (Consolación a Marcia, XI, 3).6 El filósofo quiere guiar a todo hombre para interrogarse con él, o incluso en sustitución de él: «Quid est homo?» pregunta que formula dos veces, y no como mero recurso retórico-literario, sino para subrayar su importancia vital. El filósofo cuaja la respuesta en una descripción poco alentadora, quizá por un excesivo realismo. El hombre es un alma arrojada y aherrojada en el cuerpo. Un ser endeble, frágil, necesitado de ayuda. Un ser caduco; más aún, inútil. Con sus palabras: «¿Qué es el hombre? Una vasija frágil ante cualquier golpe y cualquier sacudida. No hay necesidad de un violento temporal para destrozarte: en cuanto te des un golpe, te desharás. ¿Qué es el hombre? Un cuerpo endeble y frágil, desvalido, indefenso por su misma naturaleza, necesitado de ayuda ajena, abandonado a todas las insolencias de la suerte; […] fabricado con materiales flojos y deleznables, elegante en sus rasgos externos; […] precisa una vigilancia ansiosa y atenta, su aliento es precario e inestable […]; motivo constante de preocupación para sí mismo, defectuoso e inútil» (Consolación a Marcia, XI, 3).7 Rasgos impresionistas, pero ocres y oscuros, que basculan hacia el pesimismo. Esta meditación tan humanística es de acentos platónicos. Aun así, el préstamo que Séneca toma de esa filosofía no quita fuerza a su estoicismo vital.
Más difícil es encontrar en el filósofo el origen del alma: ¿es emanación de la Naturaleza —con mayúscula—, que equivale a decir: emanación de Dios?; ¿tiene principio y fin?; ¿es una parte o partícula más del universo fundida con él? Inquietudes que permean el pensamiento de los filósofos más adelantados de la Antigüedad, sobre todo Platón. También invade la filosofía existencial de Séneca que, como se ha dicho, sigue en esto las huellas de la Academia.
Toda la grandeza del hombre se encuentra en la verdad sobre él: su alma está encarnada en un cuerpo. O encarcelada, si se prefiere la terminología platónica. Pero también la verdad del hombre incluye su miseria. Su documento humano de identidad le define como alma o espíritu encarnado.8 El hombre es un regalo divino y un mensajero de la divinidad para los demás: «Homo, sacra res homini» (Epístolas, lib. XV, 95, 33). La cuasi religiosa definición, cargada por otra parte de humanismo, evoca de cerca la que circulaba entre los mejores pensadores griegos: ἄvθρωπoς ἀvθρώπῳ δαίμωv, caracterización o definición de las más elevadas que nos legó la Antigüedad.9 Con esas palabras, el filósofo de Córdoba completa el lado positivo del hombre, que había quedado oscuro o encubierto en la descripción anterior de la Consolación a Marcia. Si el hombre es un ser sagrado o divino para el hombre, lo debe principalmente a su alma. Si el hombre da vueltas a las cosas espirituales e inmortales —«immortalia, aeterna volutat» (Consolación a Marcia, XI, 5)—, es por su alma; si el hombre es racional, se debe a su alma. El hombre, un pequeño dios o δαίμωv por su alma. Un prodigio siempre admirable por la grandeza de su espíritu. Viene aquí a la mente como eco el himno a la grandeza del hombre y a sus hallazgos que Sófocles hace entonar al coro en Antígona. Los dos primeros versos abren así ese canto: «Muchas cosas hay portentosas, pero ninguna tan portentosa como el hombre» (vv. 334-335). San Agustín de Hipona, siglos más tarde, va casi a reproducir ese noble pensamiento del dramaturgo griego, cuando escribe en La Ciudad de Dios: «El hombre es un milagro mayor que todos los que el hombre realiza».10 En cambio el cuerpo, cualquiera que sea el estatuto metafísico de unión que se le dé con el alma, evidencia su fragilidad, su desnudez y mendicidad existenciales. El cuerpo será el causante de que este animal —el hombre—, tan admirado, sea a la par tan despreciado —«hoc tam contemptum animal» (Consolación a Marcia, XI, 4)— y haga que su miseria termine en la muerte. El dualismo platónico cobra en Séneca fuerte sabor romano y lleva al filósofo a moverse entre los dos polos naturales de esos elementos: encontraremos textos que son cabales himnos a la grandeza humana, parecidos al de Sófocles arriba mencionado, y luego tropezaremos — como nos ha pasado ya (cf. Consolación a Marcia, XI, 3)11— con algunos escorados intensamente hacia la fragilidad que nos constituye.
Y continúa el texto con una descripción y desentrañamiento concretos y vivos para explicar la debilidad y fragilidad del cuerpo. Pero líneas más adelante del mismo capítulo, el pensamiento de Séneca despega de ese territorio del cuerpo, aun sin olvidarse de la vejez y de la muerte, para volar a lomos de la grandeza espiritual del alma: «En su mente da vueltas a proyectos inmortales y toma disposiciones para nietos y bisnietos, mientras la muerte le sorprende haciendo planes a largo plazo, y lo que se llama vejez se le reduce a un periodo de muy pocos años» (Consolación a Marcia, XI, 5). Esa lucha entre la grandeza y la pequeñez están en la definición filosófica técnica del hombre. Séneca se atiene a ella: «rationale enim animal est homo» (Epístolas, lib. IV, 41, 8). Pero sobre todo es el camino vital del hombre el que evidencia el forcejeo entre su elevación y su levedad.
De ahí que, con esas señas de identidad grabadas en su ser, el hombre recibe de la naturaleza un documento abierto a los avatares que pueblan su viaje existencial. Son las cartas de marear por la vida. Y Séneca usa con viveza esa metáfora del marinero que se embarca y de la nave que surca el mar. Incluso el filósofo, con un lenguaje más desgarrador, llega a escribir que estamos «arrojados a este mar profundo y turbulento que va y viene con sus flujos y reflujos, y tan pronto nos eleva con repentinas crecidas como nos precipita con mayores perjuicios y nos zarandea sin cesar y nunca hacemos pie en tierra firme» (Consolación a Polibio, IX, 6). El de Córdoba sigue describiendo vigorosamente esas incertidumbres y naufragios de la vida. El símil entre la vida y la navegación es tópico en la literatura occidental. Por ejemplo, san Agustín, en el tratado sobre la felicidad, ya citado, compara la vida humana con navegantes arrojados también a un mar proceloso que, por fin, llegan a la paz del puerto de la filosofía.
La vida humana es, en efecto, una travesía con una serie de etapas que se van alejando y quedando atrás a medida que avanza la nave de cada uno. Etapas que corresponden a las diferentes estaciones de la existencia: niñez, juventud, adultez, vejez. Y el autor cordobés reviste la travesía de calor peninsular: como viajar de Italia a Sicilia, concretamente a Siracusa. La naturaleza nos orienta. El marinero que conoce esa zona del Mediterráneo —el Mare Nostrum— pone al tanto de sus peligros al que va a zarpar, para que no emprenda la navegación imprudentemente: «Si alguien le dijera a uno que quiere viajar a Siracusa: “Primero entérate de todos los inconvenientes y de todas las satisfacciones de tu inminente viaje, y luego hazte a la mar…”». Y sigue la descripción de tales peligros y de las incomparables maravillas de ese recorrido (cf. Consolación a Marcia, XVII).
Diríase que Séneca regala al lector —el supuesto viajero que se va a adentrar en la mar de la vida rumbo a la metafórica Siracusa—una guía vital, más que simplemente turística. Describe en efecto, con garbo y abundancia de detalles, todo ese recorrido, prueba de que el filósofo había hecho esa travesía. Además, esos entornos le eran familiares, sobre todo por las páginas literarias de la Eneida de Virgilio y de las Metamorfosis de Ovidio. La naturaleza hace otro tanto: avisa y advierte a sus navegantes. Algunos de los que se hacen a la mar van a ser buenos pasajeros. Otros, negligentes. Seguirán, respectivamente, los caminos del alma, que aspira a lo inmortal, o los del cuerpo, frágil, débil y proclive a lo que perece. Esa división de modos de afrontar la existencia se dará siempre. Ni hay que hacerse ilusiones desmedidas, ni hay que abandonarse a tragicismos. La naturaleza nos da su enseñanza, con la verdad en la mano, para muchas situaciones de la vida: «A todos nos dice la naturaleza: “A nadie engaño. Si tú engendras hijos, podrás tenerlos hermosos o deformes”…» (Consolación a Marcia, XVII, 6). Es la advertencia para los casos que se pueden presentar en la familia. Y lo dicho sobre la familia se extenderá a otros avatares de la existencia. Así, la naturaleza nos da personalmente sus avisos y nos deja un catálogo o manual de instrucciones para vivir.
Es una prosopopeya de la naturaleza, madre y maestra de vida, que llama al realismo equilibrado en el modo de afrontar la existencia. El que se va a embarcar, concretamente en la vida matrimonial, ya sabe a qué atenerse y deberá asumir las consecuencias, y no tiene por qué acusar a los dioses ni a la naturaleza, pues esta es el vehículo por el que comunican su voluntad: «Si después de proponerte estas condiciones, engendras hijos, eximes de toda aversión a los dioses, que no te prometieron nada seguro» (Consolación a Marcia, XVII, 7). El hombre no puede protestar contra ellos en las desgracias, porque la naturaleza ha avisado. De ese modo, Séneca advierte a Marcia, desconsolada por la pérdida de su hijo Metilio, que no tiene que acusar a los dioses de insensibles, menos aún lanzarles imprecaciones tildándolos de crueles. Marcia debe saber que ella misma ha nacido para las penas y las alegrías, y en ese momento está en la primera región: la de las tristezas. El supuesto interlocutor o lector de Séneca parece objetar, ante el dolor de Marcia: «Sin embargo, es duro perder al muchacho que has criado». A lo que el filósofo estoico sale al paso con esta respuesta: «¿Quién niega que es duro? Pero es humano. Para esto fuiste engendrado: para perder, para perecer, para tener esperanza y temores, inquietar a otros y a ti mismo, para tener miedo a la muerte y, a la vez, desearla y, lo peor de todo, para no saber nunca en qué situación te hallas» (Consolación a Marcia, XVII, 1). Otra vez un bosquejo de la vida con tonos plomizos.
Siguiendo con la metáfora de la navegación, es verdad que hay una diferencia entre quien se hace a la mar, avisado ya de los peligros y ventajas, y el que comienza a vivir. El primero lo hace libremente y asume los posibles riesgos, sin que pueda echar la culpa a nadie más que a sí mismo (cf. Consolación a Marcia, XVII, 6). El segundo no puede responder aún a la prevención de la naturaleza, sobre la que podrá tal vez recapacitar cuando esté ya surcando la vida. O, por lo menos, al final de la misma, cuando evoque cada estación de ella, con sus triunfos y derrotas, gozos y sinsabores. En la carta 70, el filósofo de Córdoba, ya en la vejez, contempla precisamente la vida en retrospectiva como un recorrido que apunta a su término. Se palpa en esas líneas un acendrado realismo, aunque también un comprensible dejo de melancolía: «Hemos navegado la vida, Lucilio, y como en el mar, según dice nuestro Virgilio, “las tierras y las ciudades se alejan”, así a lo largo de esta carrera velocísima de la vida: primero hemos dejado atrás la niñez; a continuación, la adolescencia; luego, el periodo aquel que discurre entre la juventud y la vejez, situación en la frontera de una y otra; después, los mejores años de la propia vejez; por último, empezamos a vislumbrar el término común de la raza humana» (Epístolas, lib. VIII, 70, 2).
2. LA VIDA EN MARCHA
El ser humano se encuentra ya viviendo cuando se da cuenta de ello y se presentan los primeros incidentes. No ha podido decidir libremente por la vida antes de empezarla. Si se prefiere, está ya en ese verdadero mare nostrum del vivir, rumbo a Siracusa o destino final de su existencia. Ni siquiera en el muelle —¿será el seno materno?— ha recibido noticias de otros navegantes para ir aprendiendo los secretos del mar y de la marinería. Pero es un hecho que su barco soltó amarras el mismo día en que el hombre se desató en el primer llanto, a unos instantes de nacer. Los consejos y advertencias los recibirá en marcha, quizás antes de que empiecen los sobresaltos de las aguas, quizá después de los primeros sustos.
Instalado ya en la existencia por decisión del dios —dejamos ahora el nombre con minúscula— que dirige la naturaleza, es bueno leer en las páginas de Séneca cómo empieza el hombre su marcha y cómo se desarrolla su vida. Se sabrá ahora poco a poco cómo se descodifica para cada uno su proyecto existencial, que puede tener significados de próspera o de adversa fortuna, como advertía el discurso de la naturaleza.
Lo primero de la vida es un llanto. Así comienza: «¿No ves qué clase de vida nos ha prometido la naturaleza, que ha querido que lo primero de los hombres al nacer sea el llanto? Con este comienzo salimos a la luz, a él se conforma toda la sucesión de los años que siguen. Así pasamos la vida, y por eso debemos hacer con moderación lo que hay que hacer con frecuencia y, considerando cuántas penalidades se ciernen sobre nuestras espaldas, debemos, si no acabar con las lágrimas, sí al menos reservarlas. Ninguna otra cosa hay que ahorrar más que esta, cuyo uso es tan frecuente» (Consolación a Polibio, IV, 3). De entrada, no es un estreno halagüeño. Y el resto de la vida, si se contempla desde su vertiente sombría, es también deplorable tormenta: la vida como un suplicio —«Omnis vita supplicium est» (Consolación a Polibio, IX, 6)12—. Nos encontramos en la vida como en alta mar, en medio de tempestades y con la perspectiva de que la muerte es su único puerto de paz (cf. ib.). Por eso no dudará en escribir que toda la vida es digna de llorarse: «Tota flebilis vita est» (Consolación a Marcia, XI, 1), que es como apuntar que nuestra existencia prolonga en el tiempo, de modo más abierto o más interno, el llanto inicial. Ya a san Agustín de Hipona le llamaba la atención ese llanto, triste exordio del discurso de la vida, cuando esta podría muy bien comenzar con la risa.13 Sören Kierkegaard se admiraba, por su parte, del azote inicial al recién nacido para que comience a llorar. Un presagio de la angustia, categoría tan importante en el filósofo danés, también en don Miguel de Unamuno, que se imbuyó no poco del pensamiento existencialista del filósofo nórdico. Parecería, a la luz de estas consideraciones, que la vida humana es un delito por el que, sin más, uno merece un castigo. ¿Estamos adelantándonos quince siglos al grito de Segismundo: «Pues el delito mayor del hombre es haber nacido»14? Lo parece, pues Séneca mismo da la impresión de haber prestado ese pensamiento a Calderón para su héroe. La vida está llena de desventuras. Por eso, es mejor no haber nacido: «Nada hay tan engañoso como la vida del hombre, nada tan traicionero. Nadie, por Hércules, la hubiera aceptado, si no fuera porque se otorga a quienes la desconocen. Así pues, si la dicha mayor es no nacer, la más parecida, creo yo, es ser devueltos rápidamente a nuestro primitivo estado tras cumplir con una vida corta» (Consolación a Marcia, XXII, 3). ¿Estamos, ya en el siglo I, pero quizás a un paso del siglo XIX y del siglo XX en lo tocante a sus angustias existenciales? En definitiva, se trata del hombre de todos los tiempos. Sabemos que ese azote de apertura que se le da al recién nacido no es la flagelación a los «condenados a vivir» —según expresión recia de Sartre en el siglo XX—, sino una ayuda para que el recién incorporado a la vida suelte los pulmones y comience a respirar por propia cuenta, a «nadar» personalmente su estrenada travesía. Pero cabe también la lectura trágica: el ser nace arrojado al mar de la existencia, como nos ha descrito arriba el filósofo, o está aherrojado en ella y en esa cárcel del cuerpo, cuando recibe, sin más ni más, sin previo aviso, el primer azote para espabilar. Luego la vida le infligirá otros muchos golpes.
Aunque el hombre, ya en pleno recorrido, tome conciencia de aquel parlamento de advertencia que le dirigía la naturaleza, sin embargo da la sensación en las páginas de Séneca de que está algo abandonado a su fortuna o al destino o, al menos, desvalido ante ellos. Estamos frente a una de las aporías no solo de Séneca, sino en general de la filosofía y literaturas grecolatinas. Habrá ocasión de afrontar esta problemática en el capítulo segundo, para detectar la evolución de Séneca en esta incógnita.
3. EL PUERTO DE LLEGADA: LA FELICIDAD
La metáfora de la vida como navegación que nos ha ofrecido Séneca nos seguirá conduciendo una buena parte de estas páginas como alegoría llena de sentido.
La vida ha comenzado, y está con nosotros la divinidad que nos ha puesto en ella. Pero tenemos que saber nuestro destino, nuestro quo o término ad quem. Saber a dónde nos dirigimos es como tener claro qué queremos en la vida y por qué luchamos en ella. De lo contrario, si no conocemos bien ese objetivo, el error inicial nos llevará a la deriva hacia destinos no queridos. Es de sentido común, sí, pero ese requisito elemental es a la par tan imprescindible, que no hay que darlo por supuesto: «Hasta tal punto no es tan fácil conseguir una vida feliz, que todo el mundo se aparta de ella tanto más lejos cuanto más impetuosamente se lanza a ella, si se ha equivocado el camino. Cuando este lleva en dirección opuesta, la velocidad misma es motivo de un mayor distanciamiento» (Sobre la vida feliz, I, 1). Un consejo tan de Perogrullo se eleva a principio no solo del recto vivir, sino de cualquier ciencia y de toda filosofía. Por eso Aristóteles reivindicaba para el pensamiento esa necesidad de la experiencia humana: no errar en el comienzo.15
El filósofo hispanorromano nos da las pautas para no errar. Subraya que el hombre busca en la vida, ante todo, la felicidad. La Siracusa de llegada es la vita beata. Estamos en otra vertiente de la contemplada hace un instante, o en la cara posterior complementaria: a la angustia de la vida como tormento del existir es verdad que sigue la muerte, pero no lo es menos que al hombre le repugna una vida como suplicio —versión masoquista—. El hombre anhela la felicidad y una vida que, aun con tormentas e incluso tormentos, llegue a la felicidad, aunque sea después de la muerte. El tratado Sobre la vida feliz lo afirma desde el inicio mismo con sentencia de estilo sapiencial: «Todos, hermano Galio, anhelan vivir felizmente».16 Señalaba Julián Marías17 que este exordio de la obra recuerda la primera frase de la Metafísica de Aristóteles que se ha citado arriba. Queda claro que todos desean, por naturaleza, ser felices, como también quieren saber. La felicidad es algo natural o según la naturaleza del hombre. Cupiditas naturalis, la llama Séneca. Tener claro ese objetivo para la vida y el camino conducente a él nos ayudará a evaluar diariamente la derrota de nuestra travesía, para no desviarnos y para tener noticia de la cercanía o separación del destino último. Así, el deseo de la felicidad es a la vez término inicial —término a quo— de lo que el hombre pide a la vida y quiere de ella, y punto de llegada o término ad quem. Sin olvidar que esa cupiditas naturalis de la felicidad es también motor —término per quem— en el transcurso de la existencia. El puerto de la felicidad ocupará más adelante la reflexión en el capítulo tercero de estas páginas.
II. Los imponderables de la navegación. El hombre ante Dios y ante el destino
Estamos en el mare nostrum de la propia vida y vamos a Sicilia. Por más señas, rumbo a Siracusa. No sabemos mucho más de esa travesía en que tanto nos va. No la hemos elegido, aunque, ya en la mar, tampoco la rechazamos, a menos que optemos por el suicidio voluntario. Si después de exponernos alguien el mapa de ruta hacia Siracusa, con todos los pormenores, nos hacemos a la mar, estamos avisados: se darán momentos placenteros —voluptates— y también incomodidades, trabajos y sufrimientos —incommoda— (cf. Consolación a Marcia, XVII, 2). Nosotros, en el viaje de la vida, nos encontramos ya en la travesía cuando alguien nos va enseñando cómo avanzar. Son nuestros padres, nuestros amigos y nuestros educadores. Pero hay muchos imponderables en la navegación. Sabemos que pueden surgir marejadas y borrascas, pero no cuándo ni por dónde se van a levantar.
Si nos asomamos a las páginas de Séneca, esos fenómenos meteorológicos de la travesía de la vida son, sobre todo, el destino y la fortuna.
1. EL DESTINO
Al hombre siempre le ha desconcertado comprobar que hay acontecimientos que escapan a sus cálculos y planes, por más precisos y detallados que puedan ser. En el mundo grecorromano ese horizonte del destino indomable invadió poderosamente las mentes y encontró su reflejo en las páginas literarias. Homero, educador de Grecia, como le llamó Platón,18 y por eso mismo educador de Occidente, contribuyó a plasmar la teología griega en acción. Fue posteriormente Hesíodo quien buscó los orígenes de los principales pobladores del Olimpo y quien recogió los mitos de su teogonía.
La problemática era siempre la misma: el destino. En esta exposición aparecerán indistintamente los términos destino, fatum y fata. Las inquietudes de los antiguos eran sobre todo estas: el destino, ¿está implacablemente sobre los hombres?; ¿es él voluntad de los dioses, o incluso está sobre ellos mismos?; ¿hay algún margen de la libertad humana frente a él o esta no existe? Que es como decir: ¿puede el hombre obrar contra lo que el destino señala?
Séneca conocía muy bien estas inquietudes y estaba al tanto de las desazones y sobresaltos que causa la μoῖρα en los héroes de los poemas homéricos19 y en el mundo de la tragedia. Él mismo reprodujo esos enigmas en sus tragedias, inspiradas en los dramaturgos griegos, si bien retocó el conjunto con acentos personales. El filósofo sabía que en el estoicismo griego se debatía esa misma cuestión: si el destino —εἰμαρμέvη— equivalía a Dios y a la razón universal.20 Además tenía expresadas ya en las páginas filosóficas latinas, sobre todo en las de Cicerón,21 la misma problemática con tonos más cercanos a la mentalidad de Roma.
Si bien el pensamiento de Séneca experimenta en este tema casi los mismos tambaleos que el resto del pensamiento filosófico y literario grecorromano, se pueden hilvanar las siguientes consideraciones.
A. IDENTIDAD
Considerando en primer lugar las características de los hados —fata—, los Diálogos y las Epístolas recalcan con frecuencia que aquellos abarcan toda nuestra vida. La tienen rodeada en lo relevante y en lo menudo. Lo pueden disimular ellos o lo podemos revestir nosotros de diferentes apariencias, pero al final tenemos que reconocer que las cosas no suceden al azar, sino que llegan a nosotros determinadas. Nos rige el destino, que tiene señalada la agenda de nuestra vida desde el primer momento de la existencia: «Los hados nos conducen, y la primera hora de los nacidos tiene ya dispuesto para cada uno cuánto tiempo le queda» (Sobre la providencia, V, 7). Es el mismo pensamiento que aparece en la tragedia Edipo: «Todo marcha por un camino fijado,/ y el primer día ha marcado ya el último» (vv. 987-988): el hombre parece estar así a merced del destino siguiendo, como máquina programada, el recorrido fijado por los fata. En esa tragedia el acento es más «fatalista» —sit venia verbo—. Impera en ella la irrevocabilidad de los hados: «Somos manejados por los hados. Ceded a los hados./ No pueden los solícitos afanes/ mudar los hilos fijados de la rueca./ Todo lo que padecemos como raza mortal,/ todo lo que hacemos viene de lo alto» (vv. 980-985). Abandonarse a la voluntad del hado —cedere fatis— es la enseñanza o moraleja —el «ὁ μῦθoς δηλoῖ» de las fábulas— que el coro pretende dejar hacia el final del horrible drama del protagonista.
Nadie se escapa del proyecto que el destino le fija. A cada quien le llega la resolución de los hados a la hora oportuna que han establecido: «A cada uno en su momento lo atraparán los hados; a nadie pasarán por alto» (Consolación a Polibio, XI, 3).
Son duros e inexorables. No podemos cambiarlos. No perdonan a nadie: «Podemos, sí, acusar a los hados por más tiempo; cambiarlos no lo podemos. Se mantienen rígidos e inexorables. Nadie los hace vacilar ni con insultos, ni con llantos, ni con razones. Nunca le ahorran ni le rebajan nada a nadie» (Consolación a Polibio, IV, 1). Y lo que causa más perplejidad: ni siquiera la virtud personal puede volverlos favorables u oportunos: «¡Oh hados despiadados e injustos con toda virtud!» (Consolación a Polibio, III, 3).22