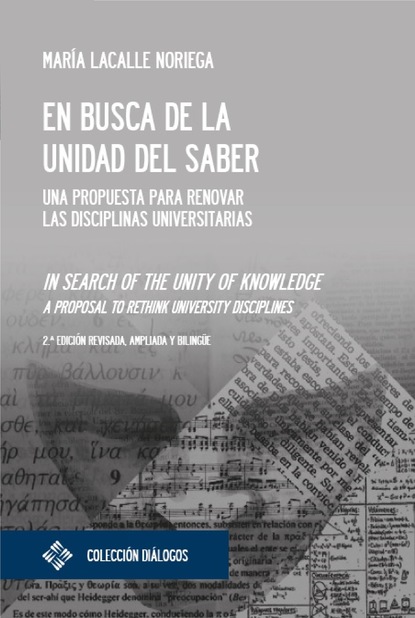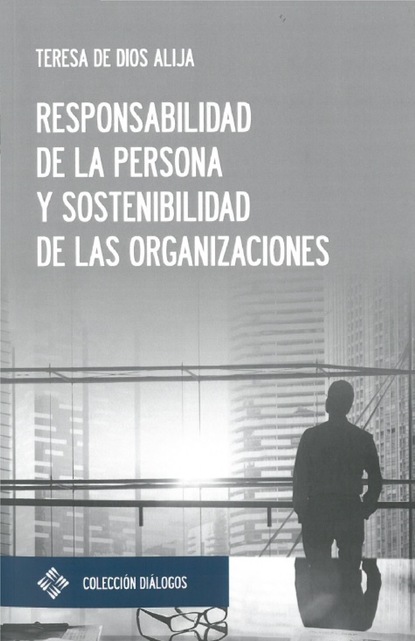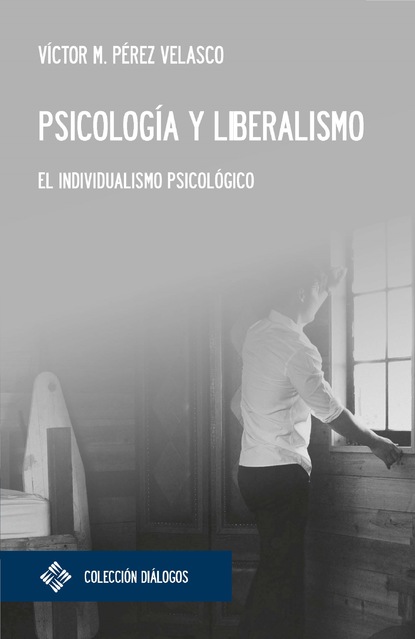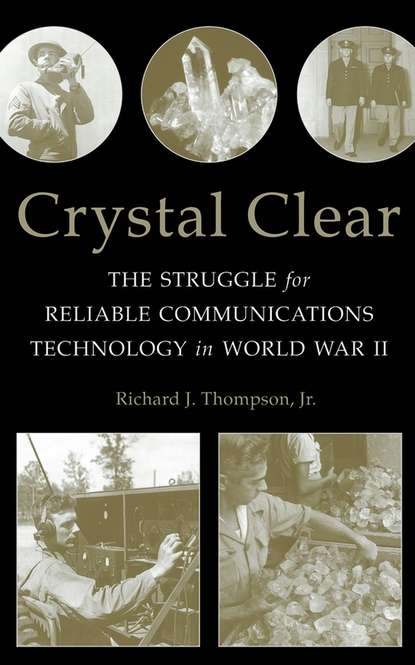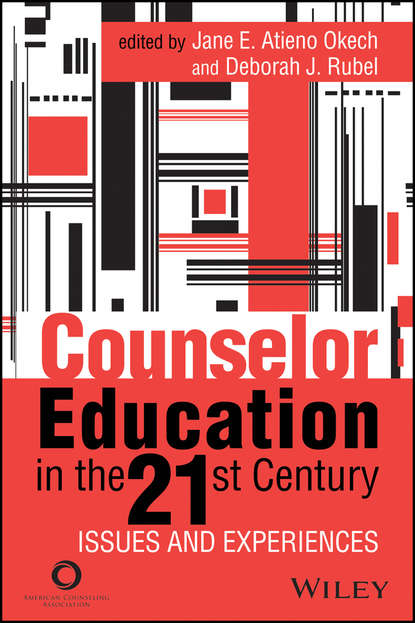Por la vida con Séneca

- -
- 100%
- +
Nos es obligatorio pagarles el tributo de aceptar su llegada. No caben ante ellos el soborno sentimental —ha aludido al llanto: fletu—ni las protestas callejeras estruendosas o el alboroto —convicio—. Simplemente, hay que sacar la bolsa del dinero y pagar el peaje que señalen, sin quejas ni protestas: «Paguemos sin quejas los tributos de nuestra condición mortal» (Epístolas, lib. XVII, 107, 6).
No obstante ese rostro duro de los hados, no por eso son injustos, aunque los hombres los tildemos de tales. El filósofo puntualiza que, si los recibimos mal, es por nuestra culpa, pues no tomamos conciencia de nuestra precariedad. Serán implacables, pero avisan: diariamente nos advierten del destino de la muerte, cuando —según visualiza Séneca— pasan ante nosotros los funerales de amigos y conocidos (cf. Consolación a Polibio, XI, 1), pero no siempre recogemos esa notificación de nuestra caducidad.
B. ACTITUD ANTE EL DESTINO
Precisamente el conocimiento de lo que somos es la postura primera y esencial ante el fatum. Ese realismo existencial es un presupuesto indispensable. Con él, aunque ya se esté viviendo, se ve la existencia como un camino más bien arduo, porque «vivir no es cosa deliciosa» (Epístolas, lib. XVII, 107, 2). La navegación del mare nostrum de nuestra vida va a ser agitada. No será, las más de las veces, un viaje de placer: «No será llano el camino; es preciso que vaya arriba y abajo, que quede a merced de las olas y guíe su navío entre remolinos» (Sobre la providencia, V, 9). Esa precariedad nuestra nos hace prever para la travesía golpes, heridas, pérdida de amigos, traiciones... Pero no hay senda distinta ni atajos: «A través de semejantes contrariedades deberás recorrer esta ruta escabrosa» (Epístolas, lib. XVII, 107, 2). En la vida se está instalado en un tendejón provisional, lleno de riesgos y de rayos. Y cada quien debe saberlo: «Sepa que ha llegado adonde retumba el rayo» (Epístolas, lib. XVII, 107, 3). Nuestros compañeros de morada terrena son las aflicciones, las enfermedades y la vejez. «Entre estos camaradas hay que pasar la vida» (ib.), concluye Séneca con epifonema sapiencial y una pizca de ironía.
Se trata de estar prevenido, como el soldado que vigila, sabiendo que el enemigo atacará, pero ignorando la hora. Prevención que no es sinónimo de miedo. A eso llama Séneca, con lenguaje militar, estar in procinctu: bien ceñido y aprestado, dispuesto a la re-acción en cuanto se divise la acción del adversario: «Permanezca en guardia el espíritu y no sienta nunca temor por lo que es inevitable; que aguarde siempre lo que es inseguro» (Consolación a Polibio, XI, 3). Se requiere preparación constante y diligente ante el fatum: «Así debemos vivir, así debemos hablar. Que el destino nos encuentre dispuestos y diligentes» (Epístolas, lib. XVII, 107, 12).
Aun con ese requisito psicológico imprescindible de la meditación previa de lo que pueda sobrevenir, ¿cómo se reacciona cuando ya están delante las dificultades de rostro real, no meramente imaginario? El filósofo hispanorromano va dejándonos unas pautas concretas de reacción hic et nunc.
Es imprescindible padecer lo que nos sobrevenga de adverso, considerando que no lo podemos enmendar o desviar. Rehusar aceptarlo es inservible: los hados terminan por llevar a rastras en pos de sí al que se les opone y no los recibe: «Los hados guían al que los quiere; al que los rechaza lo arrastran» (Epístolas, lib. XVII, 107, 11),23 comenta Séneca. Por lo que hace al caso, ahora solo interesa la segunda parte de esta sentencia. Ocasión habrá más adelante de recalcar la primera.
Hay que recibir el destino, con la capacidad y actitud de padecerlo —patientia—, cuando es exigente, opuesto a lo que pensábamos o doloroso. Esa patientia no se compagina ni deja espacio a la rabieta ni a la pataleta que, al final, va a tener que aceptarlo, porque ante el fatum no hay más remedio. En efecto, hay que soportar el destino con fortitudo, virtud que hace de quicio —cardo—, por lo que atinadamente la llamamos cardinal, y que es esencial en el catálogo moral estoico y romano: «Hay que sufrir cualquier cosa esforzadamente, porque todas ellas no se precipitan, como pensamos, sino que van llegando» (Sobre la providencia, V, 7). Dado que no podemos rechazar ni modificar lo que nos sobreviene, particularmente cuando es adverso, lo menos que podemos hacer es aguantarlo. El paso siguiente es sobrellevarlo como venido de la providencia divina: «Lo mejor es soportar lo que no puedas enmendar, y acompañar sin quejas a Dios, por cuya acción todo se produce» (Epístolas, lib. XVII, 107, 9). Se ha avanzado algo, pero estamos aún entre las fronteras del sustine —o «tienes que aguantar»— y del abstine, que exige no caer en el nolle —o mala voluntad— que reniega ante los fata. Como se percibe, estos son linderos muy estoicos.
Pero ¿no habrá una respuesta que no se quede en la re-acción del aguante, sino que pase a la acción positiva o, si se permite, a la pro-acción, que sepa ofrecer lo propio y lo apropiado al movimiento de respuesta? Es la pregunta por la libertad. Veremos en el párrafo conclusivo de este capítulo cómo la afronta Séneca y, en realidad, con él, el estoicismo, que es como decir el hombre guiado por la ratio. Pero antes conviene dejar terminado el universo de los que aparecían en el título del capítulo como imponderables o fenómenos que en el viaje a la Siracusa de la felicidad no está en nuestras manos doblegar.
2. LA FORTUNA
La fortuna o fors, considerada de modo abstracto, no difiere mucho del concepto de los fata o del destino tal como se ha analizado hasta ahora en Séneca. Cicerón traza el puente de las sinonimias entre estos vocablos y otros como casus y eventus. Conviene tener en cuenta su reflexión. La vierte él en una sintaxis, esta vez algo accidentada y apretada, que trata de respetar esta traducción: «¿Qué otra cosa son el azar, o qué la fortuna, la casualidad, el acontecer, sino cuando algo de tal manera cae, de tal manera sucede, de tal manera se presenta que podría por lo menos caer y suceder de otro modo? ¿Cómo puede presentirse y predecirse lo que sucede temerariamente por la ciega casualidad y volubilidad de la fortuna?».24
A. IDENTIDAD
Séneca la compara con un gladiador que busca rivales aguerridos, dignos de él (cf. Sobre la providencia, III, 4). También la presenta con la prosopopeya de una flechadora o lanzadora de dardos —al ejemplo de la diosa Diana cazadora— que mata a sus presas. Uno de ellos ha sido el hijo de Marcia, y lo ha elegido como víctima, objeta esta matrona romana (cf. Consolación a Marcia, XVI, 5-6.
En efecto, la fortuna, en el panteón romano, recibe culto de diosa.
Como el fatum, no respeta a nadie, sobre todo a la hora de la muerte. Es arrolladora y atrevida: «Así ha sido la fortuna en los asuntos humanos. Así será. Nada ha dejado sin intentar, nada dejará sin tocar. Marchará arrebatada por todas partes, tal como ha acostumbrado siempre» (Consolación a Polibio, XVI, 5).
Con frecuencia se la representa como ciega, pues parece que reparte sus dones sin ver a quién los da, y los retira del mismo modo: sin saber a quién se los sustrae. Séneca también se sirve de ese mismo icono de la Fortuna invidente que ofrece asuntos y regalos tan ciegos como ella: «La fortuna esparce sin ningún orden las cosas humanas y fomenta asuntos ciegos aún peores» (Fedra, vv. 978-980).25
Y aparece también dibujada en las páginas del cordobés como la perturbadora de todo, como la borrasca que suscita tempestades por doquier. No es de extrañar que se muestre esquiva e intratable con casi todos: «¿No sabes con qué violentos temporales la suerte lo perturba todo, cómo a nadie se le ha mostrado favorable y accesible sino a quienes han tenido con ella poquísimo trato?» (Consolación a Marcia, XXVI, 2).
Puede aplicarse a la fortuna, como al fatum, el verso de Publilio Siro, comediógrafo del siglo I a. C.: «A cualquiera puede sucederle lo que a uno le puede pasar». Séneca lo cita, aunque reconoce que la valía de este poeta es intermitente (Sobre la tranquilidad del espíritu, XI, 8 [7 en algunas ediciones]).
Por ese atrevimiento de la fortuna y por su ceguera, nos resulta con frecuencia difícil de enmarcar en nuestras categorías racionales, porque o las sobrepasa o las contradice. Cicerón, con cierta razón, la llamó, por eso, irracional: «No hay nada tan contrario a la razón y la firmeza que la fortuna».26
Tras ese concepto de fortuna en una dimensión más general, hay otro más cercano a las personas: el de la fortuna como situación en la vida o condicio.
En cierto sentido, esa condicio es la versión de la fortuna o del destino para cada uno. Una versión personalizada de ella. Por eso, hay buena o mala fortuna en la vida personal. Y esa condicio abarca también los que llamamos bienes de fortuna.
Es en este terreno donde la fortuna se muestra más variable y versátil —versabilis, escribe el filósofo—. En el mundo latino, más frecuentemente se la designa como anceps o ambigua. Y su ambigüedad salta sobre todo en las batallas: nunca se sabe de qué lado puede estar, quién puede ganar o gozar de la anceps fortuna. Tal incertidumbre la concreta Séneca con ejemplos de famosos: Lucio Elio Sejano, el prepotente valido de Tiberio; Creso, Yugurta, y otros que, de ricos y poderosos, tuvieron un triste final. Por eso, antes de acudir a esos casos particulares (cf. Sobre la tranquilidad del espíritu, XI, 11-12), el de Córdoba pone en guardia a Anneo Sereno, el destinatario del mencionado diálogo: «Ten presente que toda condición es variable y que todo lo que arremete contra alguien puede arremeter contra ti» (Sobre la tranquilidad del espíritu, XI, 8). Esto lo escribe Séneca cuando estrenaba la década de los cincuenta. Aproximadamente diez años antes, tal vez en los del destierro de Córcega, había escrito la tragedia Agamenón, representación de la caída de este rey de Micenas. Es otro testimonio de lo quebradiza que es la fortuna. En el mundo griego, también a Agamenón le engañó la fortuna, y mucho antes que a los citados arriba. Lo evidencia el coro, que traza este retrato de la Fortuna: «Oh falaz Fortuna para los grandes bienes de los reinos. Pones en la incertidumbre del despeñadero a los demasiado encumbrados» (vv. 57-59). El filósofo y dramaturgo hace que el coro concluya epigramáticamente con la enseñanza: los que están en el poder no tienen ni un día de sosiego: «Nunca los cetros han tenido plácido descanso o un día seguro de sí mismos» (vv. 60-61). Los reinos y los reyes parecen más expuestos en su condicio a los vaivenes de la fortuna.
A golpe de ejemplos que están en la mente de todos —particularmente la reciente caída de Sejano— o en la cultura general, salta a la vista que la fortuna puede trastornarlo todo, y a todos ponerlos patas arriba, sin consideración alguna o temor de parte de ella. Con razón se la representa como una rueda —la rueda de la fortuna—. «Fortuna rotat» (v. 86), y así lo que hoy está arriba quedará abajo en cuanto la fortuna se mueva; y al revés (cf. vv. 101-107).
B. ACTITUD ANTE ELLA
No difiere mucho de la repasada para el destino. Solo que aquí las reflexiones son más perceptibles, sobre todo en lo que toca a la condicio.
La primera reacción espontánea casi inevitable será casi siempre el lamento; tal vez, la queja; no sé si incluso la protesta.
Es el desahogo inicial. Ni siquiera Séneca lo suprime. Más aún, invita a Polibio a que no lo refrene. Y el mismo Séneca le cede las palabras: «¿A qué esperas? Quejémonos o, mejor, yo mismo haré mía esta reclamación: “Oh suerte injustísima a juicio de todos, hasta aquí parecías haber preservado a este hombre, que por merced tuya había alcanzado tanta consideración que su prosperidad había escapado a la envidia, cosa que raras veces ha sucedido a alguien”» (Consolación a Polibio, II, 2). Séneca le dirige un apóstrofe elegíaco sentidísimo, aunque algo retórico y, por cierto, muy largo: abarca casi dos capítulos (II, 2 y III íntegro) de esa consolatio. Esos dicterios son frecuentes en las letras latinas. Uno de los más vehementes se lo lanza Horacio: «¡Ay, Fortuna!, ¿qué otro dios hay más cruel que tú para con nosotros?».27 Pero en las líneas del texto es el corazón de Polibio el que habla, cuyos latidos de dolor por la muerte de su hermano interpreta Séneca. Y hay que acoger las razones de ese corazón destrozado. Ahora bien, como esas respuestas quejumbrosas son inservibles ya ante el dictamen de la fortuna, conviene dejar el paso a reacciones que ayuden.
Así, en segundo lugar, conviene acostumbrarse a lo que cada uno ha recibido de la fortuna. Todos estamos ligados con la fortuna: quien esposa a otro y le condiciona su existencia, está él mismo encadenado antes por la fortuna; y no importa el material de la cadena, como describe con viveza Séneca: «Todos estamos amarrados a la suerte. La cadena de unos es de oro y floja; la de otros, tirante y herrumbrosa, pero ¿qué más da? La misma prisión nos encierra a todos juntos, y están maniatados incluso los que han maniatado» (Sobre la tranquilidad del espíritu, X, 3). En consecuencia, cada quien tiene que acostumbrarse a su propia condición y situación. Si le agrada, se habituará sin dificultad. Si no le agrada, como sucederá las más veces, tendrá que amoldarse e ir poco a poco ahogando las quejas: «Hay que habituarse a la condición de uno y quejarse de ella lo menos posible y atrapar todas las oportunidades que uno tenga a su alrededor: nada hay tan amargo como para que un espíritu equilibrado no encuentre en ello algún consuelo» (Sobre la tranquilidad del espíritu, X, 4).
La costumbre termina por apaciguar los lamentos y las quejas, características de la primera y espontánea reacción ante la fortuna adversa.
Ese aceptar lo que uno vive es el primer paso para la felicidad, como se analizará más adelante. Se trata de dar la vuelta a la constatación de aquel poema de Horacio: del no estar nadie contento con la propia suerte de fortuna pasar a estarlo.28 Séneca aduce un ejemplo: muchos pueblos que están bajo la Pax Romana —cita a los germanos (cf. Sobre la providencia, IV, 14 y 15)— se acostumbran a las duras condiciones de vida exigidas por la necesidad del medio: invierno largo, tierras poco fértiles... Y concluye con la frecuente y epifonémica frase de corte sapiencial a que tan dado es el estilo del filósofo: «No es infeliz nada que la costumbre ha introducido en el orden natural, pues poco a poco acaba causando placer lo que empezó por necesidad» (Sobre la providencia, IV, 15).
Después se debe seguir avanzando. Aun en el caso de que la fortuna nos azote y zarandee, tenemos que aguantar y sufrir —de nuevo el sustine o la patientia— esos desgarrones, para curtirnos en la vida. Si nos entregamos a la fortuna tal como viene, ella misma nos moldeará y asemejará a sí: «Debemos ofrecernos a la suerte, para que ella nos endurezca contra ella misma. Poco a poco nos hará iguales a sí misma. La frecuencia de los riesgos nos dará el desprecio de los peligros» (Sobre la providencia, IV, 12). Y a continuación, para plasmar la idea, pinta un cuadro costumbrista de gentes curtidas por la costumbre: los cuerpos de los marineros endurecidos en las fatigas de la mar, las manos callosas de los labradores, los músculos vigorosos de los soldados y los miembros ágiles de los atletas. Cada uno de ellos es firme en lo que más ha ejercitado. El constante ejercicio desemboca en la costumbre, en el hábito, y hace natural —y hasta agradable— la adversidad. Ya escribía Cicerón que con la costumbre casi se configura otra naturaleza o forma de ser.29
Por lo demás, se recomienda mucha prudencia en el trato de la fortuna. Al ser ella tan tornadiza —versabilis—, no conviene apoyarse mucho en sus hombros cuando nos encarama, ni envidiar tampoco a los que están encumbrados. A veces la posición en una gran altura es víspera de un despeñamiento ruidoso, como lo muestran los nombres anteriores que Séneca reseñaba: «No tengamos envidia de los que están más arriba. Lo que parecía encumbrado se desplomó» (Sobre la tranquilidad del espíritu, X, 5).
Incluso cuando se está en la cumbre, lo peor es no ser previsor para saber poner un freno a las propias ambiciones. Porque cuando se tiene que estar en la cima, sea del poder, sea de la riqueza, lo más desagradable es no poder bajar de ella sino por una caída, no por libre determinación (cf. Sobre la tranquilidad del espíritu, X, 6).
Y esa prudencia debe nacer del interior del afortunado: tiene que ser dueño de su interior, y, por ende, no estar esclavizado a sus posesiones: «Todos los bienes en los que se fija la fortuna resultan fructíferos y agradables, si quien los posee se posee también a sí mismo y no está esclavizado a sus cosas» (Epístolas, lib. XVI, 98, 2). Será el sapiens quien cumpla con ese ideal del compos sui antes —o a la par— que del compos fortunae. El cuadro del sabio se analizará más adelante.
Queda indicado arriba que la fortuna es una diosa del panteón romano, además con culto ancestral, como lo atestigua uno de los templos más antiguos del foro: el tradicionalmente llamado de la Fortuna viril. A esta diosa recomienda Séneca dirigirle oraciones y ofrendas, sobre todo en épocas difíciles (cf. Consolación a Polibio, XVI, 6).
3. LA DIVINIDAD Y SU PROVIDENCIA
Lo que se ha expuesto hasta ahora sobre el destino y la fortuna está exigiendo dejar en claro el papel de la divinidad en toda esta travesía de la vida.
A. DIOSES Y DESTINO
El destino —o los fata, sobre todo en la acepción de acontecimientos posibles—, la fortuna ¿se escapan a la mano de la divinidad?, ¿son un misterio incluso para los dioses, hasta el punto de estar sobre ellos como dioses sobre los dioses? ¿O equivalen a la divinidad? ¿No hay una mente previsora y ordenadora que dirija de alguna manera el fatum, sobre todo para apartárnoslo cuando va a ser negativo y dañino? Son preguntas que ya aparecían en el párrafo primero de este capítulo.
Se dan ciertas oscilaciones en el pensamiento de Séneca al abordar estas inquietudes, incluso en una misma página. No es de extrañar, pues el filósofo se encuentra con las solas armas de su razón ante un enigma intrincado que, como apuntábamos, recorre la literatura y teología antiguas. Con todo, hay un intento de conciliación.
El siguiente texto, tras la zozobra inicial del mismo, se acerca al punto de llegada del pensamiento de Séneca en esta problemática: «Una carrera irrevocable transporta lo humano igual que lo divino: el mismo fundador y conductor de todo escribió de cierto el destino, pero lo sigue; siempre le obedece, solo una vez ordenó» (Sobre la providencia, V, 8).
Con las primeras palabras de ese fragmento, el filósofo no se separa mucho de la ineluctabilidad del destino para los hombres y hasta para los dioses. Séneca parece aún anclado en el pensamiento de la antigua Stóa o incluso de la teología homérica ya recordada. Pero luego —¡esa agilidad de la mente del pensador andaluz!—parece que ha reflexionado en su interior: «¿Dónde se me queda el poder de los dioses, si ellos mismos deben sujetarse a los hados? O dioses o destino». Y ha rectificado inmediatamente en la siguiente línea: si hay un dios que es omnium conditor et rector, debe tener bajo su dominio el destino. De otro modo, sale sobrando en la frase el adjetivo omnium. Así que ha terminado por identificar los hados con la voluntad o querer del creador y rector de todo.
En esos dos renglones paradigmáticos ha quedado recogida, en mi opinión, casi toda la evolución de la Antigüedad en el tema vidrioso del destino y de la divinidad. Hay, en conclusión, armonía y concierto entre la divinidad y su querer o voluntad, que es el fatum o lo ordenado y dicho —fari—30 por la divinidad.
B. DIOS Y SU PROVIDENCIA
Y ahora, tras esa conciliación, se pasa al terreno práctico de cómo le llega al hombre ese fatum o expresión de la voluntad divina, sobre todo cuando es, a los ojos humanos, nociva. Estamos metidos de lleno en el problema del mal. En otras palabras, inquirimos si existe una providencia divina que permite y rige cuanto existe; y si, en caso de respuesta positiva, esa mente divina puede querer, o al menos permitir el mal. Aparece enfrente una de las inquietudes existenciales que más ha sentido el hombre de todos los tiempos y que se ha reflejado sobre todo en la teología, en la filosofía y en la literatura.
Por lo pronto, el filósofo nos presenta en el tratado Sobre la providentia un intento de respuesta a estos interrogantes. Esas páginas a Lucilio, destinatario también de otros diálogos y de las llamadas Epístolas Morales, se abren in medias res desde la primera línea: «Me preguntaste, Lucilio, por qué, si el mundo está dirigido por una providencia, les suceden tantas desgracias a los hombres de bien» (Sobre la providencia, I, 1). Pregunta por la justicia divina, que parece o fallar o, simplemente, no seguir los paradigmas humanos que piden, por ejemplo, que un amigo nunca haga mal a sus amigos. Ese enigmático proceder divino es lo que desconcierta al hombre no solo del paganismo, sino de las religiones monoteístas. Ahí está el judaísmo y el cristianismo, que repetidas veces se dirigen a Dios para emplazarle por la existencia del mal31 y por los sufrimientos de los buenos frente a la dicha de los malos. La respuesta de Séneca es casi tan directa como la pregunta del remitente de la carta. De modo positivo, le señala que una providencia lo preside todo —praeesse universis providentiam— y que Dios se interesa por nosotros —interesse nobis Deum— (cf. Sobre la providencia, I, 1). Y de manera negativa: la fábrica —rescatemos la acepción antigua y clásica de este vocablo—del mundo no está a merced del azar, sino que tiene un guardián: «Por el momento es inútil exponer que una fábrica tan grande no se mantiene en pie sin ningún guardián» (Sobre la providencia, I, 2).
Respuesta filosófica desde el paganismo. Pero como la ratio humana es la que ampara a Séneca o a los cristianos al filosofar, esa vía de asegurar que tiene que haber un guardián del universo es también una vía —en el lenguaje escolástico— o prueba de la existencia de Dios —podemos escribirlo ya con mayúscula— o de una providencia divina. Séneca, con este filosofar, se ha puesto en la plataforma de la teodicea. En efecto, ese camino no va a diferir esencialmente de la quinta vía de santo Tomás de Aquino para probar la existencia de Dios, la vía ex gubernatione rerum o a partir del ordenamiento o gobierno de cuanto existe.32
Deja pues asentado el filósofo cordobés que los fenómenos del universo, sean atmosféricos, geográficos, etc. (cf. Sobre la providencia, I, 3), se rigen por una mente previsora —una Providencia—. No están, por lo tanto, a merced de otras potencias como los fata o la fortuna.
Que estas afirmaciones las recoja en el diálogo De Providentia es muy significativo. La mayoría de los críticos suelen afirmar que la fecha de elaboración de ese ensayo es de las más tardías y que hay que fijarla hacia la última década de su vida. Alguno lo data en la época del destierro en Córcega. Comoquiera, marca, a mi modo de ver, el punto de llegada de una evolución del pensamiento senequista. Y suele pensarse que, en ese destierro, Séneca empezó a virar de una concepción demasiado racionalista de la divinidad hacia un dios más cercano. Aquellos parajes poco civilizados supusieron para él una etapa de purificación, a la par que de meditación sobre la vida, la muerte y la eternidad, como se aprecia en las Consolaciones. La etapa final de su vida coincide también con la redacción del epistolario: años 62 a 64. Tanto en el referido diálogo como en las Cartas o Epístolas, la teodicea, la teología y la antropología senequistas se han depurado. De considerar los fata como «dura et inexorabilia» (Consolación a Polibio, III, 3) y al hombre como sujeto esclavo a ellos —«fatis agimur» (Edipo, v. 980)—, asistimos a un pensamiento que admite una ordenación divina de la fábrica del universo. Ya se ha citado cómo sostiene el filósofo que hay un «configurador del universo, bien sea él un dios omnipotente, bien una inteligencia corpórea creadora de obras inmensas» (Consolación a su madre Helvia, VIII, 3). En consecuencia, no es de la idea de un origen de la materia en elementos autónomos de la naturaleza, como los cuatro elementos de la filosofía presocrática, sino que ve como artífice y ordenador de todo a una ratio o λόγoς espiritual. Ella es, a su vez, el custos o guardián de lo que ha puesto en marcha. Luego el concierto y el movimiento de los astros no es fruto de un impulso al azar —«toda esta reunión y agitación de los astros no son propias de un ímpetu casual» (Sobre la providencia, I, 2)—, pues lo que el casus o casualidad agita siempre termina en desorden y caos: casus como equivalente a chaos. Así que ni a esa ratio o deus —insiste Séneca en el singular—, ni siquiera al hombre, lo zarandean ya los fata a su arbitrio, dado que, como anuncia el vestíbulo mismo del diálogo Sobre la providencia (cf. I, 1-12), hay una mente divina, una providentia, un dios, que preside el universo. Por lo tanto, incluso el porqué de las cosas tiene su razón en este custos o mente pensadora y rectora de los sucesos. Él ha fijado unas leyes a cuanto existe, y luego todo tendrá que ajustarse a esas normas o causas, sin que al dios le convenga alterarlas caprichosamente, pues se contradiría. Esto es lo que parece reflejar el principio del coro del Edipo: «Al dios no le es lícito cambiar todo aquello que consistentemente se desarrolla según sus causas» (v. 980).