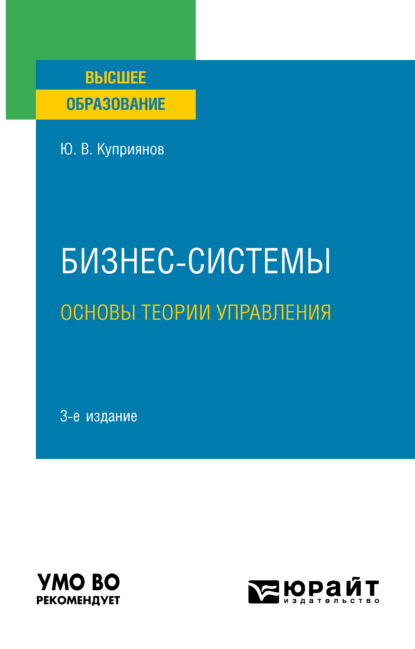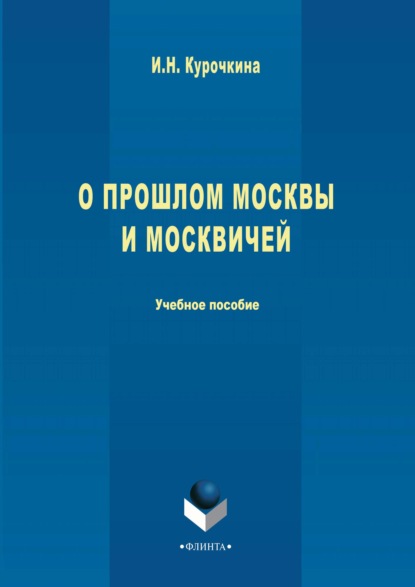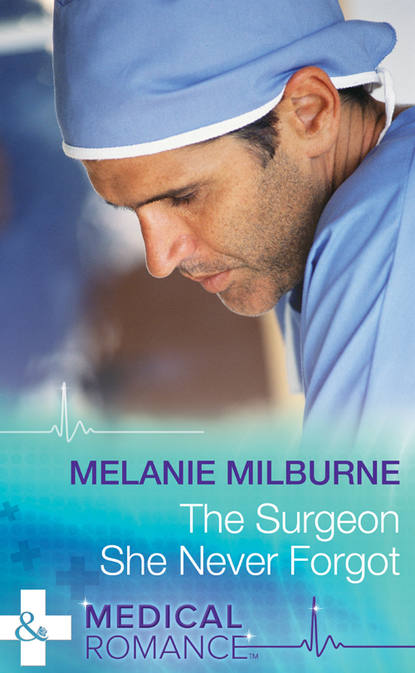Ziad al Askari, el tercer hombre más poderoso del país, la mano derecha del vicepresidente Saddam Hussein, sigue con su siniestra purga de todos aquellos que constituyen una amenaza real o potencial para el régimen. Desmantelar la misteriosa Organización es su objetivo prioritario. Para ello, cuenta con leales colaboradores sin escrúpulos como el comandante Ghadir para quien la tortura se ha convertido en un arte.Sin embargo, incapaz de desenmascarar a su sospechoso principal, Akef al Jarudi, decide arrestarlo para obligarle a confesar. Mientras este yace en el frío suelo de una celda de Abu Ghreb, recuerda los escasos momentos de felicidad compartidos con Tamara. La memoria del amor es el tablón al cual se aferra consciente de que, en cualquier momento, sus torturadores pueden traspasar el límite y él no pueda soportar el dolor. La muerte es su última opción antes de delatar a sus compañeros de la Organización, pero no dudará en abrazarla para protegerles tanto a ellos como a aquellos que lo arriesgaron todo para luchar contra el régimen del terror en Iraq.No muy lejos, en otro pabellón de la cárcel, el kurdo Faraj cumple condena por un delito que no cometió. Pese a los intentos de su familia y de su compañero de celda para que apele, él se niega de manera incomprensible a reabrir su caso. Pero, la carambola que ha propiciado que su primo Samal sea nombrado Ministro de Agricultura, puede hacer que cambie de opinión.Cuando el destino de todos parece inalterable, algo terrible conmociona la capital del Tigris, cambiando para siempre sus vidas. Un desenlace inesperado que hará que todos sientan que Baghdad solo está a un paso del infierno.
- Книги
- Аудиокниги
- Вебтуны
- Жанры
- Cаморазвитие / личностный рост
- Зарубежная психология
- Попаданцы
- Боевая фантастика
- Современные детективы
- Любовное фэнтези
- Зарубежные детективы
- Современные любовные романы
- Боевое фэнтези
- Триллеры
- Современная русская литература
- Зарубежная деловая литература
- Космическая фантастика
- Современная зарубежная литература
- Все жанры
- Бесплатные книги
- Блог
- Серии
- Черновики
Вход В личный кабинетРегистрация