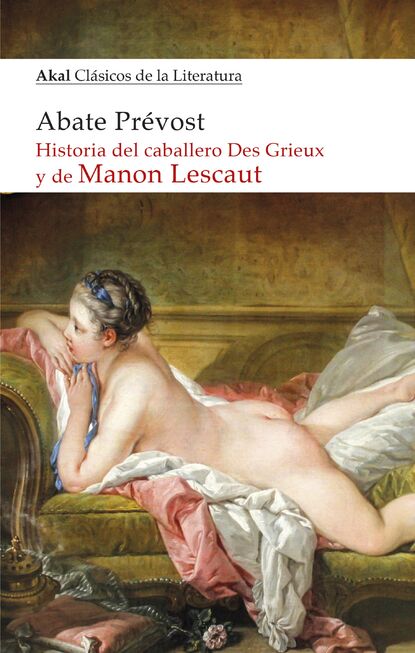- -
- 100%
- +

Akal / Clásicos de la Literatura / 25
Mary Shelley
EL ÚLTIMO HOMBRE
Traducción: Lucía Márquez de la Plata
Edición de: Antonio Ballesteros González

El último hombre da título a esta novela distópica publicada por Mary Shelley en 1826, en la que retrata una sociedad futura del siglo XXI que ha sido arrasada por una terrible plaga. El narrador, Lionel Verney, único superviviente de la enfermedad, recuerda los años finales de la existencia de la raza humana, cuyo fin profético había sido ya revelado en unas hojas incompletas halladas en la Cueva de la Sibila. Verney es quien con su narración de los acontecimientos deja testimonio del cumplimiento de la profecía y describe el desarrollo de los funestos sucesos que condujeron al triste destino de la humanidad. El relato, que destila pesimismo y dureza, se ha interpretado como el lamento de Mary Shelley por la pérdida de sus seres queridos –sus hijos que nunca llegaron a la madurez, su marido Percy Shelley y su amigo y apoyo en la viudedad, Lord Byron–, así como el profundo cuestionamiento de los ideales revolucionarios y románticos de la autora. La obra fue acogida tras su publicación con grandes críticas y, al contrario de lo que sucedió con su Frankenstein o el moderno Prometeo, tuvo que esperar a la segunda mitad del siglo XX para recibir el reconocimiento literario que merecía.
Mary Shelley (1797-1851) fue una escritora inglesa, hija del político y escritor William Godwin y de la filósofa feminista Mary Wollstonecraft. En 1814 inició una relación con el poeta Percy Bysse Shelley, con quien contrajo matrimonio dos años después, cuando murió la mujer de este. Fue precisamente en 1816, conocido como el «año sin verano», cuando Mary Shelley comenzó a escribir la novela que le haría famosa, Frankenstein (1818), en Villa Diodati, en Ginebra, cuando los Shelley disfrutaban de unos días de recreo acompañados de Claire Clairmont, la hermanastra de Mary, Lord Byron y el médico y escritor John William Polidori. La vida de Mary Shelly estuvo marcada por la pérdida de tres de sus cuatro hijos y de su esposo, ahogado en el mar, y por el distanciamiento con su padre, lo que reflejó en sus obras. Entre ellas destacan Valperga (1823), Perkin Warbeck (1830), Lodore (1835) y Falkner (1837). Murió en 1851 a la temprana edad de cincuenta y tres años.
Diseño de portada
RAG
Reservados todos los derechos. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270 del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.
Nota editorial:
Para la correcta visualización de este ebook se recomienda no cambiar la tipografía original.
Nota a la edición digital:
Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original.
Motivo de cubierta: Der Vereinsamte (El solitario), de Fritz Ascher (h. 1914), colección particular
Título original
The Last Man
© Ediciones Akal, S. A., 2020
Sector Foresta, 1
28760 Tres Cantos
Madrid - España
Tel.: 918 061 996
Fax: 918 044 028
www.akal.com
ISBN: 978-84-460-4987-6

Mary Shelley en 1840, retratada por Richard Rothwell.
Introducción
Dado que en las páginas de este prólogo se desvelan detalles significativos de la trama de la novela a la que anteceden, acaso el lector prefiera utilizarlo a modo de epílogo.
Soledad, melancolía y exorcismo literario: Mary Shelley y la gestación de El último hombre
Cuando Mary Shelley comienza a escribir El último hombre, la que sería su tercera novela, en febrero de 1824, se halla en un punto de inflexión en lo que respecta al devenir de su azarosa existencia, acuciada en aquel momento crucial por la sucesión de muertes acontecidas en el seno de su círculo más íntimo en un lapso temporal de cuatro años (los transcurridos de 1818 a 1822). El 24 de septiembre de 1818 ‒el año de publicación de Frankenstein, la obra que le daría fama universal‒ muere de fiebre fulminante su pequeña hija Clara Everina, nacida el año anterior; el 7 de junio de 1819 fallece también su hijo William, nacido en 1816, víctima de la malaria, pocos meses antes ‒concretamente, el 12 de noviembre‒ de que viniera al mundo Percy Florence, el único de sus hijos que la sobreviviría; y el 8 de julio de 1822, tres semanas después de sufrir un aborto, morirían ahogados en el golfo de La Spezia, cerca de Livorno, su esposo Percy Shelley y su amigo Edward Williams, sorprendidos por una violenta tempestad mientras navegaban. Esta sucesión de desgracias culminaría con el deceso de Lord Byron en Grecia el 19 de abril de 1824, en la víspera de la batalla de Missolonghi entre griegos y turcos[1]. A todo ello se le unen los sentimientos de culpa y remordimiento por los numerosos desencuentros que habían enturbiado su relación con Shelley en los últimos años pasados juntos, a causa sobre todo de los recurrentes amoríos del poeta con distintas mujeres, y por lo que ella entendió como (ir)responsabilidad del eximio poeta romántico al respecto de la muerte de sus hijos citados Clara y William, a los que hizo viajar junto con Mary en circunstancias desfavorables de salud, en mitad de una epidemia de cólera que se extendió por Italia, lugar donde entonces residía la familia.
La desazón y el intenso dolor por la muerte de Shelley y de sus demás seres queridos en un tiempo breve y vertiginoso se refleja en varios escritos de este periodo oscuro, como en el poema siguiente, dedicado a su esposo tras su trágico e inesperado deceso:
En mi pecho hay angustia
una pena no soñada ni atisbada,
una guerra que siempre debo sentir,
un secreto que aún debo guardar.
Estoy sola sobre la tierra,
sin nadie que conozca mi espíritu secreto,
nadie que calme los pinchazos inefables
de las fantasías de mi corazón desbocado.
Nadie que se glorie de mi fama
o envuelva mi nombre en alegría;
para mí se ha puesto la estrella del amor […]
De nadie la sonrisa que no puedes darme,
mi amor sepulto, recibiré.
Genio y gusto, si tal hubiera,
demasiado tarde, consagro a ti.
Oh, qué tiene el orgullo que ver conmigo.
Se marchitó cuando mi Ángel murió
y solamente me queda un pensamiento,
la honda y tediosa agonía de mi corazón
(Mellor 2019, pp. 202-203. Mi énfasis)[2].
Un sentimiento de profunda melancolía y soledad impregna el espíritu de Mary cuando, en la entrada de su diario del 3 de diciembre de 1824, señala de manera obsesiva que «A la edad de veintisiete años, en la ajetreada metrópolis de mi Inglaterra natal, me hallo sola–abandonada por los pocos a los que conocí–desdeñada–insultada–» (Journals, vol. II, p. 487). En este sentido, puede decirse sin temor a equivocarse que la composición de El último hombre supuso para la gran escritora una suerte de exorcismo del pasado, un encuentro con sus propias emociones, con sus propios fantasmas y monstruos interiores, como ya había hecho, de manera diferente y en circunstancias distintas, cuando escribió Frankenstein. Mary mostró mediante el proceso de escritura de El último hombre el análisis y la evolución de sus sentimientos con respecto a Percy, a Byron, y a sí misma, al tiempo que confrontó y se replanteó sus esquemas de pensamiento desde una perspectiva política, sexual, social y, en definitiva, artística y literaria.
La trayectoria vital de Mary, hasta aquel luctuoso punto de inflexión, había sido pródiga en acontecimientos y vicisitudes. Nacida el 30 de agosto de 1797, era hija de dos personajes preclaros de la transición entre la Ilustración y el Romanticismo inglés: su padre fue el filósofo y escritor jacobino William Godwin, autor, entre otras obras, del influyente ensayo Justicia política (1793) y de la novela de corte gótico Las cosas como son, o las aventuras de Caleb Williams (1797), cuyas huellas son claramente perceptibles en Frankenstein. En lo que respecta a su madre, Mary Wollstonecraft, ha sido todavía más reconocida desde que comenzaron a producirse, felizmente, los principales avances del feminismo en la segunda mitad del siglo XX hasta llegar a nuestros días, pues fue una de las principales pioneras de dicha sensibilidad, vertiendo sus ideas en la imprescindible Vindicación de los derechos de la mujer (1792), obra precursora en su defensa de lo femenino que trataba de poner en valor el lugar de la mujer en la sociedad de su época, en respuesta a la Declaración de los Derechos Universales del Hombre proclamados con motivo de la Revolución francesa de 1789. Mujer que con el ejemplo de su propia vida demostró que su sexo podía alcanzar mayores cotas de libertad y movilidad que las permitidas por el entorno rotundamente patriarcal del momento histórico en el que vivió, Wollstonecraft fue víctima de las precarias condiciones higiénicas imperantes en la época. Casada con Godwin el 29 de marzo de 1797, tras una azarosa vida sentimental, falleció el 10 de septiembre de ese mismo año a causa de fiebres puerperales producidas seguramente por el hecho de que el médico que la trató no se lavó las manos después de atender un parto anterior.
Así, la pequeña Mary quedó tempranamente huérfana al cuidado de Godwin. La figura de la célebre madre perdida se convertiría a lo largo de su existencia en un modelo en el que mirarse, iniciándose pronto en la pasión por la lectura y por el ulterior ejercicio de la escritura, apoyados ambos incondicionalmente por su progenitor, que se vería olvidado paulatinamente por sus seguidores y simpatizantes tras la guerra entre Inglaterra y Francia (1793-1802), y los excesos violentos causados por el Terror que desembocaron en el ascenso al poder de Napoleón en el país galo. Mary tuvo en todo momento acceso a la valiosa biblioteca de su padre, quien siguió manteniendo fructíferas relaciones con los principales ingenios literarios y políticos de la época, como los grandes poetas románticos ingleses de la llamada «primera generación» William Wordsworth y Samuel Taylor Coleridge.
El espacio intelectual y emocional habitado por Mary Godwin se vio invadido y «desacralizado», desde su propia percepción, tras el matrimonio de Godwin con la viuda Mary Jane Clairmont, que se trasladó con sus dos hijos, Charles y Jane, a la casa familiar en el Polygon, Sommers Town, por aquel entonces barrio periférico londinense. Allí se unieron a William y Mary, con quienes vivía también Fanny, hija de una relación anterior de Mary Wollstonecraft con Gilbert Imlay, a la que Godwin había adoptado. Mary nunca mantendría una buena relación con su madrastra, por la que no sentía gran empatía y a la que culpó implícitamente de haberle restado la atención y el cariño de su padre. La familia vivía modestamente de la editorial fundada en 1805 por Godwin y Mary Jane, donde, en 1810, Mary publica su primer escrito: el delicioso poema «Mounseer Nongtongpaw».
Es en enero de 1812 cuando, por primera vez, Percy Bysshe Shelley, por aquel entonces joven y prometedor poeta radical de familia aristocrática, expulsado de la Universidad de Oxford un año antes por la publicación, junto a su amigo Thomas Jefferson Hogg, del panfleto «La necesidad del ateísmo», contacta por carta con Godwin, a quien se dirige como su admirado mentor en cuestiones políticas y filosóficas. El detalle halagó sobremanera al pensador, quien, como ya se apuntó, había quedado sumido en una suerte de ostracismo intelectual dentro del ambiente cultural londinense. Ajena a esta circunstancia, Mary, adolescente díscola, viaja a Escocia (tierra de la que quedaría prendada para siempre), con el fin de disfrutar de una estancia con la familia Baxter, amiga de Godwin. Un día después de su regreso a Londres el 10 de noviembre se produce el primer encuentro en una cena en casa de los Godwin entre Mary y Percy, en aquel momento casado con Harriet Westbrook, con quien había tenido dos hijos. La joven volvería a Dundee con los Baxter, cuya hija, Christy, se convirtió en su mejor amiga. Sería el 5 de mayo de 1814, ya instalada en Londres, cuando Percy y Mary vuelven a verse, estableciéndose entre ellos una progresiva relación de común afinidad y atracción, siendo frecuentes las visitas del poeta al hogar de los Godwin, transformándose en citas casi diarias junto a la tumba de Mary Wollstonecraft en el cementerio de la iglesia de St. Pancras. Allí, el 26 de junio de aquel año, Percy declara su amor a Mary, y dos días después escapan juntos a Francia, en compañía de Jane, la hermanastra de Mary, quien, con posterioridad, cambiaría su nombre por el de Claire Clairmont. Godwin se sintió profundamente traicionado y, a consecuencia de ello, rompió el vínculo con su hija, si bien siguió manteniendo correspondencia con el generoso y desprendido Shelley, a quien reclamó reiteradamente sumas de dinero.
Sin embargo, el propio poeta comenzó a tener serios problemas monetarios al haberle suspendido su asignación económica su progenitor, con quien venía manteniendo unas relaciones tempestuosas por el espíritu rebelde y revolucionario de su hijo. Así, Percy y sus dos acompañantes se ven obligados a volver a Inglaterra el 13 de septiembre, después de viajar por tierras francesas, suizas, alemanas y holandesas. Es entonces cuando fallece el abuelo del poeta, entablándose un litigio permanente entre este y su padre que se prolongaría durante el resto de su vida. Shelley y Mary, acuciados por los acreedores, se establecen en el barrio londinense de Bishopsgate ‒importante como localización de ecos autobiográficos en El último hombre‒ en agosto de 1815, después de sufrir la traumática pérdida de Clara, primera hija de la pareja, nacida el 22 de febrero y fallecida el 6 de marzo de aquel año. Sería la primera de sucesivas experiencias dolorosas relacionadas con la maternidad.
1816 supondría un año crucial en el desarrollo de Mary como creadora en su doble faceta de madre y autora literaria, dos aspectos que suelen ir simbólicamente unidos en la escritura femenina; el 24 de enero nace William, al que, pesarosa por la ruptura con su padre a quien amaba y admiraba sobremanera, la joven le pone el nombre de pila de Godwin. Y sería en aquel «año sin verano», derivado de la virulenta erupción del volcán Tambora en Indonesia, catástrofe que oscureció durante meses gran parte de la superficie terrestre, cuando Mary, de manera prodigiosa, lograría vencer su ansiedad frente a la página en blanco, originada por la sensación de que, como hija de Godwin y Wollstonecraft, además de amante de Shelley, quien la instaba a leer copiosamente y a escribir, estaba llamada a alcanzar la gloria en el ámbito de las letras. Los acontecimientos que culminaron en la gestación de Frankenstein han alcanzado casi la categoría de legendarios, y mucho se ha escrito y se ha fabulado sobre ellos. Si bien aquí resultan de carácter secundario, cabe referirse a ellos por la importancia que, de manera implícita, adquieren para la lectura y el disfrute de El último hombre.
Los hechos fundamentales de aquel momento cumbre en la historia de la literatura y el pensamiento universales parten de la relación que Claire Clairmont, la hermanastra de Mary, había entablado con Lord Byron, personaje que había adquirido una enorme celebridad merced al mito de sí mismo que había sido capaz de crear gracias a su atracción física, ostensible en su faceta de Don Juan impenitente, y a su ingente capacidad poética, posteriormente, y hasta la fecha, subordinada a sus avatares biográficos, salpicados de anécdotas relativas a su comportamiento narcisista y a su leyenda de amante promiscuo e incluso depravado. Cabe pensar en Byron desde nuestra contemporaneidad como en el equivalente de una estrella del rock no exenta en absoluto de malditismo. Su irresistible encanto personal cautivó a muchas mujeres, entre ellas la mismísima Claire, quien, tomando como referencia la relación de Mary y Shelley, quiso también conquistar a su propio poeta. El problema fue que Byron dejó embarazada y abandonada a la joven, por la que no mostró mayor interés tras la breve etapa en la que mantuvieron relaciones.
Claire no aceptó fácilmente la situación. Paliada en parte la inestable coyuntura económica de Shelley, convence a este y a Mary para dirigirse a Suiza, donde el hipocondríaco Byron reside temporalmente en compañía de su médico particular, John William Polidori. En el mes de mayo de aquel 1816 se produce el primer encuentro entre los dos grandes poetas, que congenian y simpatizan de inmediato. Byron alquila una hermosa mansión, Villa Diodati, en Coligny, junto al lago de Ginebra, mientras que los Shelley se instalan en una casa cercana. El resto es historia: de acuerdo con el «Prefacio» que Mary escribe a la tercera edición de Frankenstein, publicada en 1831 (con inconsistencias que no hacen al caso), el grupo de los que llegarían a ser ilustres personajes de la historia literaria y cultural de todos los tiempos se vieron confinados en Villa Diodati durante varias jornadas, debido a la desapacible climatología del aquel verano inusual. En una de aquellas veladas, posiblemente acaecidas entre el 15 y el 17 de junio, amenizadas por la lectura de una recopilación de relatos de fantasmas escritos en alemán traducidos al francés bajo el título de Fantasmagoriana, y por prolijas conversaciones sobre lo divino y lo humano de aquel grupo peculiar, Byron lanzó una apuesta para determinar quién de toda la concurrencia era capaz de escribir el mejor relato terrorífico. En días subsiguientes, el tiempo mejoró, y tanto el aristócrata como Shelley, que consideraban la composición de poemas como un arte muy superior al narrativo, olvidaron pronto el desafío, dedicándose a navegar por el lago Leman y a debatir sobre cuestiones poéticas y filosóficas, no sin que Byron redactara un breve «Fragmento de una historia» de tintes vampíricos.
El testigo en dicha vertiente fue recogido por Polidori, cuya participación en las conversaciones científicas sobre el origen de la vida de aquellas míticas reuniones y en la creación de Frankenstein fue sin duda muy superior a la que la propia Mary ‒que en el prólogo citado se refiere a él de manera condescendiente como «poor Polidori» («el pobre Polidori»)‒ le quiso reconocer. Hijo de emigrantes italianos, este insólito personaje había estudiado medicina en la Universidad de Edimburgo, donde se doctoró con una tesis sobre mesmerismo y otros estados alterados de conciencia por aquel entonces poco estudiados, temas que no son en absoluto ajenos a la inspiración de la obra maestra de Mary Shelley. Hastiado del despotismo de Byron para con él, se vengó mediante la escritura de The Vampyre, el primer relato vampírico como tal de la historia, punto de referencia obligada en la configuración del mito del vampiro literario como arquetipo ineludiblemente romántico. En su narración, originada a raíz del envite de Byron, Polidori transforma al caprichoso noble en lord Ruthven, al que hoy tildaríamos de «vampiro psíquico», que se aprovecha de su ingente capacidad de atracción para robar la energía de sus víctimas femeninas, si bien podría decirse que también el personaje de Aubrey ‒trasunto del propio Polidori‒ es atormentado, y se convierte en damnificado del extraño aristócrata. No puedo adentrarme aquí por razones de espacio en la polémica causada por la publicación en París en 1818 (el mismo año en que vio la luz la primera edición de Frankenstein) del relato de Polidori, que apareció con el nombre de Byron, para indignación de este, cuando ya el malogrado médico había fallecido, posiblemente tras suicidarse mediante la ingesta de ácido prúsico; lo que resulta a todas luces relevante es que, curiosamente, el vampiro literario y la criatura monstruosa se hallan intrínsecamente vinculados en su origen como mitos modernos gracias a la capacidad inventiva y creativa de John William Polidori y Mary Shelley, fruto de la inspiración surgida en aquel encuentro de mentes prodigiosas en el verano de 1816.
Posiblemente, la noche del 16 de junio, encendida su imaginación por las tertulias del grupo, en las que Mary reconoce que su participación era meramente pasiva, como testigo de las intervenciones de Shelley y Byron principalmente, la joven tuvo una ensoñación (que no un sueño, como suele decirse) en la que, de acuerdo con sus palabras en el «Prefacio» referido, vio «al estudiante pálido de artes impías» frente a su creación, un monstruo gestado en un laboratorio. De aquella visión brotó el germen de Frankenstein, que, al igual que Don Quijote, parte de un relato que más tarde ‒en este caso gracias a los ánimos de Shelley, a quien Mary le consultaba todo lo referente a su «educación literaria»‒ se convertiría en novela. Aquella muchacha de tan solo dieciocho años, para su propia perplejidad tiempo más tarde, según señala en el prólogo ya aludido, fue capaz de escribir una narración que, sin ella presagiarlo, se convertiría en un mito señero cuya referencialidad y proyección, como la de todos los grandes mitos, sigue ‒y seguirá‒ vigente a lo largo y ancho del devenir de la historia. Es el único en el que se produce la creación de un ser sin intervención femenina ‒rasgo que contribuye precisamente a la acerba crítica de Mary al omnímodo sistema patriarcal‒ y que no parte de raíces folclóricas o atávicos ritos comunales, como sucede, por ejemplo, con el vampiro. La historia del monstruoso engendro ensamblado en el laboratorio de Víctor Frankenstein ‒de quien usurpa el nombre en el imaginario colectivo‒ constituye un ataque frontal a los límites de la ciencia y a la soberbia masculina de un mundo en el que la mujer ‒salvo en el caso del personaje de Safie‒ se ve confinada en la esfera doméstica. Ansiosa por demostrar que era capaz de estar a la altura de sus ilustres progenitores, al tiempo que exorcizaba su preocupación por la creación maternal, Mary escribió una obra maestra que muy pronto traspasaría los límites de lo literario para, superando la ficción a su propia autora, convertirse en un referente cultural de primer orden que sigue estando presente en el universo simbólico de la humanidad, donde las alusiones a «Frankenstein» aparecen en contextos tan aparentemente dispares como la ciencia o la política, entre otros muchos.
Pero en aquel año de 1816 la joven Mary no pudo ser consciente de la relevancia de su creación. Tras su regreso a Inglaterra el 8 de septiembre, junto con Percy, Claire y el pequeño William, se ve cercada por otros monstruos más reales e inmediatos, como el suicidio de Fanny Imlay un día después y el de Harriet Shelley, la esposa del poeta (quien más tarde perdería la custodia de los dos hijos fruto de la unión), el 10 de diciembre. Ahogada en el Serpentine, el lago de Hyde Park, se descubre que se hallaba en un estado avanzado de embarazo; pese a las numerosas especulaciones, la identidad del padre sigue siendo un misterio. Quedaba así el camino expedito para que Mary y Shelley contrajeran matrimonio, celebrándose la ceremonia el 30 de diciembre en la iglesia londinense de St. Mildred. Poco después, el 12 de enero de 1817, se producía el nacimiento de Allegra Alba, hija de Claire y Byron. El nombre no pudo ser más irónico: la pobre niña no tendría una vida precisamente feliz. Transcurrido un tiempo, el aristócrata decidió internarla en un convento de monjas, donde moriría de fiebres tifoideas en abril de 1822. Pero antes de tan luctuoso suceso en aquel año fatídico para los Shelley y su entorno, Mary progresa en la escritura de Frankenstein, poniendo punto y final a la narración el 14 de mayo de 1817. De nuevo el vínculo entre la creación literaria y biológica femenina se evidenciaba con motivo del nacimiento de Clara Everina, hija de los Shelley, el 1 de septiembre. Para subrayarlo, Mary publicaba en diciembre su Crónica de un viaje de seis semanas (History of a Six Week Tour), en el que recogía sus impresiones del viaje que había llevado a cabo con Percy y Claire tras su apresurada fuga en 1814.