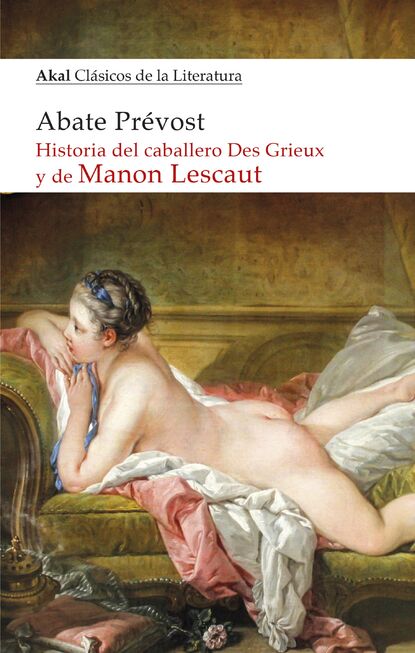- -
- 100%
- +
Cuando Raymond entró en la sala del café, su presencia fue recibida por sus amigos casi con un grito. Se juntaron a su alrededor, hicieron números y detallaron los motivos por los que ahora recibirían un aumento de más y más miembros, que aún no se habían pronunciado. Tras dar por concluidos algunos asuntos insignificantes, los líderes tomaron asiento en la cámara; el clamor de las voces continuó hasta que Ryland se levantó para hablar y, entonces, cualquier observación susurrada resultaba audible. Todos los ojos estaban fijos en él cuando se encontraba ahí: con una estructura física pesada, una voz sonora y una forma que, aunque poco elegante, impresionaba. Aparté la vista de su característico rostro severo para posarla en Raymond, cuyo semblante, velado por una sonrisa, no dejaba ver su preocupación, a pesar de que sus labios temblaban ligeramente y su mano se aferraba al banco en el que estaba sentado con una fuerza convulsa que hacía que los músculos sufrieran espasmos.
Ryland comenzó alabando el estado actual del Imperio británico. Trajo a la memoria los años anteriores: las miserables contiendas que, en tiempos de nuestros padres, derivaron casi en una guerra civil, la abdicación del difunto rey y la fundación de la república. Describió esta república, mostró cómo daba el privilegio a cada individuo del Estado de alzarse en consecuencia e incluso de obtener soberanía temporal. Comparó el espíritu del monárquico y del republicano; expuso cómo el primero tendía a esclavizar las mentes de los hombres, mientras que todas las instituciones de la segunda servían para convertir incluso al más mezquino de entre nosotros en algo grande y bueno. Contó cómo Inglaterra se había vuelto poderosa y sus habitantes valientes y sabios, gracias a la libertad de la que gozaban. Mientras hablaba, cada uno de los corazones se henchía de orgullo y cada mejilla brillaba con el deleite de recordar que todos los ahí presentes eran ingleses y que todos apoyaron y contribuyeron al feliz estado de las cosas que ahora se conmemoraba. El fervor de Ryland aumentó, sus ojos se iluminaron, su voz adquirió el tono de la pasión. Había un hombre, continuó, que quería alterar todo esto y devolvernos a los días de impotencia y contiendas, un hombre que osaba apropiarse del honor que se le debía a todo el que declarara Inglaterra como su lugar de nacimiento, y que ponía su nombre y estilo por encima del nombre y estilo de su país. En ese momento vi que Raymond cambiaba de color; su vista se apartó del orador y se clavó en el suelo; los oyentes se giraron de uno al otro, pero, mientras tanto, la voz del orador llenaba sus oídos; el trueno de sus denuncias influía en sus sentidos. El simple descaro de su lenguaje le daba aplomo; todos sabían que decía la verdad, una verdad conocida pero no reconocida. Quitó la máscara con la que se había ocultado la realidad, y los propósitos de Raymond, que hasta entonces habían estado agazapados, atrapados por la cautela, ahora asomaban como un ciervo asustado, acorralado, como todos los que lo miraban pudieron percibir por el irreprimible cambio de su gesto. Ryland terminó declarando que cualquier intento de restablecer el poder real debería ser declarado traición, y traidor a quien intentara cambiar la forma de gobierno vigente. Vítores y aplausos siguieron al cierre de su discurso.
Una vez secundada su moción, lord Raymond se puso en pie; su rostro inexpresivo, su suave y melódica voz, su ademán relajado, su gracia y su dulzura llegaron como el leve respirar de una flauta después de la ruidosa voz, similar al tronar de un órgano, de su adversario. Se levantaba, dijo, para hablar a favor de la moción del honorable miembro, con una ligera enmienda adjunta. Estaba preparado para recordar viejos tiempos y conmemorar las contiendas de nuestros padres y la abdicación del monarca. Con nobleza y grandeza, dijo, el ilustre y último soberano de Inglaterra se había sacrificado por el aparente bien de su país, y se había privado de un poder que solo se podía mantener a costa de la sangre de sus súbditos; estos súbditos que ya no son sus amigos e iguales habían concedido determinados favores y distinciones a él y a su familia a perpetuidad. Se les cedió una enorme finca y se les otorgó el rango más elevado entre los pares de Gran Bretaña. Sin embargo, podía conjeturarse que no habían olvidado su antigua herencia y era duro que su heredero sufriese igual que cualquier otro aspirante si pretendiera recuperar lo que por derecho antiguo y herencia le pertenecía. No decía que se debiera favorecer semejante intento, pero sí que tal intento sería venial y que, si el aspirante no llegaba a declarar la guerra, ni a izar una bandera en el reino, su falta debía ser vista con ojos indulgentes. En su enmienda proponía que se debería hacer una excepción en la ley a favor de cualquier persona que reclamara el poder soberano para los condes de Windsor. Tampoco Raymond terminó sin dibujar con vívidos y brillantes colores el esplendor de un reino, en oposición al espíritu comercial del republicanismo. Afirmó que todo individuo bajo la monarquía inglesa era, tanto antes como ahora, capaz de conseguir un rango alto y poder, con una excepción: el cargo de primer magistrado; un rango más alto y más noble del que podía ofrecer una comunidad timorata y dedicada al trueque. Y para esta única excepción, ¿merecía la pena? La naturaleza de la riqueza y la influencia reducía forzosamente la lista de candidatos a unos pocos entre los más ricos, y era muy de temer que el mal humor y el descontento generado por esta lucha trienal contrarrestaran las ventajas de manera objetiva. Apenas puedo dar cuenta del fluir del lenguaje y de los elegantes giros en sus expresiones, el ingenio y la ligera burla que daban vigor y poder a su discurso. Su actitud, tímida al principio, se tornó firme; su cambiante rostro se iluminó con un brillo sobrenatural; su voz, variada como la música, resultaba cautivadora.
Sería inútil reproducir el debate que siguió a su arenga. Los partidos pronunciaron sus discursos, que revistieron la cuestión de charlatanería, y velaron su simple significado tras un viento de palabras. La moción se perdió; Ryland se marchó lleno de ira y desolación; Raymond, feliz y exultante, se retiró para soñar con su futuro reino.
[1] Texto de The Legend of St. Loy; With Other Poems, de James Abraham Heraud (1820), crítico de la revista The Athenaeum que escribió un artículo sobre el libro Life of Shelley y que probablemente conocía a los Shelley. [N. de la T.]
[2] Personaje mitológico famoso por haberse construido unas alas de cera con las que pretendía subir hasta el cielo. Al subir demasiado alto, el sol las derritió, propiciando su caída. [N. del E.]
[3] Extracto del poema de la serie The Lucy Poems de William Wordsworth, incluido en el volumen Baladas líricas de 1802. En el original: A violet by a mossy Stone/ Half hidden from the eye,/ Fair as a star when only one/ Is shining in the sky. [N. de la T.]
[4] En francés en el original. [N. de la T.]
CAPÍTULO V[1]
¿Existe algo como el amor a primera vista? Y si lo hay, ¿en qué se diferencia del amor basado en la larga observación y el lento crecimiento? Tal vez sus efectos no sean tan permanentes, pero son, mientras duran, igual de violentos e intensos. Recorremos los laberintos sin senderos de la sociedad carentes de alegría hasta que damos con esa pista que nos lleva, a través de ese laberinto, hasta el paraíso. Nuestra naturaleza se oscurece como bajo una antorcha apagada, duerme en la negrura informe hasta que el fuego la alcanza; esta vida de la vida, esta luz para la luna y gloria para el sol. Qué importa si el fuego se enciende con pedernal y eslabón, se alimenta con cariño hasta que prenda en llama, en lenta comunicación con la mecha oscura, o si rápidamente el radiante poder de la luz y el calor pasan de un poder similar y prenden al instante el faro y la esperanza. En la fuente más profunda de mi corazón, mis latidos estaban agitados; a mi alrededor, por encima, por debajo, la Memoria se aferraba como un manto que me envolvía. En ningún momento del tiempo venidero me sentiría como me había sentido en tiempos pasados. El espíritu de Idris sobrevolaba el aire que respiraba; sus ojos estaban siempre sobre los míos; su recordada sonrisa cegaba mi vago mirar y me hacía caminar como otro espíritu, no por un eclipse, ni por la oscuridad y el vacío, sino por una renovada y brillante luz, demasiado novedosa, demasiado deslumbrante para mis sentidos humanos. En cada hoja, en cada pequeña división del universo (como en el Jacinto que lleva grabado un ay)[2], estaba impreso el talismán de mi existencia: ¡ELLA VIVE! ¡ELLA ES! Todavía no tenía tiempo de analizar mi sentimiento, para ponerme a la tarea y encadenar mi indómita pasión; todo era una idea, un sentimiento, un conocimiento: ¡era mi vida!
Pero la suerte estaba echada: Raymond se casaría con Idris. Las alegres campanas de boda resonaban en mis oídos; oía las felicitaciones de la nación tras el enlace; el ambicioso noble se alzaba con el veloz vuelo del águila desde el suelo raso hasta la supremacía real, y hasta el amor de Idris. ¡Pero no era así! Ella no lo amaba; a mí me había llamado amigo; a mí me había sonreído; a mí me había confiado su mayor esperanza, el bienestar de Adrian. Este recuerdo derretía mi sangre helada y, de nuevo, la marea de la vida y el amor fluía impetuosa en mi interior, para volver a retirarse a medida que mi atribulada mente vacilaba.
El debate terminó a las tres de la mañana. Mi alma estaba alborotada; atravesé las calles con gran celeridad. En verdad, estaba loco aquella noche; el amor, al que había llamado gigante desde su nacimiento, ¡luchaba con desesperación! Mi corazón, el campo de combate, estaba herido por la bota de hierro de uno, ahogado por las lágrimas torrenciales de otro. El día, odioso para mí, amaneció; me retiré a mis aposentos; me tiré en un sofá; dormí; ¿de veras dormí?, pues mi pensamiento seguía vivo; amor y desesperación aún combatían, y yo me consumía en un dolor insoportable.
Me desperté medio estupefacto; sentía una fuerte opresión sobre mí, pero no sabía de dónde venía. Entré, por así decirlo, en la cámara del consejo de mi cerebro y pregunté a varios ministros del pensamiento ahí reunidos; demasiado pronto recordé todo; demasiado pronto mis miembros temblaron bajo la tortura del poder; ¡pronto, demasiado pronto, me supe esclavo!
De repente, sin previo aviso, lord Raymond entró en mi estancia. Estaba alegre, cantando la canción tirolesa a la libertad; me saludó con un alegre movimiento de cabeza y se tiró sobre un sofá frente a una copia del busto del Apolo Belvedere. Tras una o dos afirmaciones triviales, a las que contesté con hosquedad, exclamó, mirando al busto:
—¡Me haré llamar como ese vencedor! No es mala idea; la cabeza servirá para acuñar mis nuevas monedas y será un presagio de mi futuro éxito para todos mis sumisos súbditos.
Dijo esto con el tono más alegre, a la par que benévolo, y sonrió sin desaire, más como burlándose de sí mismo. Entonces, de repente, su semblante se oscureció y en aquel estridente tono suyo tan característico, gritó:
—¡Libré una buena batalla anoche; una conquista que las llanuras de Grecia nunca me vieron alcanzar! Ahora soy el primer hombre del Estado, tema de todas las baladas y objeto de devoción de las masculladas devociones de las ancianas. ¿Cuáles son tus meditaciones? Tú, que crees que puedes leer el alma humana al igual que tu lago natal lee todos y cada uno de los pliegues y las cavidades de las colinas circundantes, dime qué piensas de mí: ¿aspirante a rey, ángel o demonio? ¿Cuál?
Este tono irónico era discordante con mi desgarrado corazón en ebullición. Su insolencia me irritó y contesté con amargura:
—Hay un espíritu, ni ángel ni diablo, condenado simplemente al limbo.
Vi cómo sus mejillas palidecían y cómo sus labios se blanqueaban y temblaban; su ira solo servía para encenderme más y contesté a sus ojos, que me observaban, clavando mi mirada sobre ellos. De repente, los retiró, bajó la vista y una lágrima, me pareció, humedeció sus oscuras pestañas. Me ablandé y con involuntaria emoción añadí:
—No digo que sea tu caso, mi querido señor.
Paré un momento, incluso sorprendido por la agitación que evidenciaba: «Sí», dijo al fin, poniéndose en pie y mordiendo su labio, a la vez que procuraba contener su pasión.
—¡Así soy yo! No me conoces, Verney; ni tú ni la audiencia de anoche ni toda Inglaterra sabe nada sobre mí. Aquí estoy, parecería que como rey electo; esta mano está a punto de agarrar un cetro; los nervios de esta frente ya sienten la llegada de la corona. Parezco tener fuerza, poder, victoria; alzándome como fustes de columnas que soportan el peso de una cúpula; y soy… ¡un junco! Tengo ambición y esta persigue sus metas; mis sueños nocturnos se hacen realidad, mis esperanzas diurnas se cumplen; un reino aguarda mi aceptación, mis enemigos son vencidos. Pero aquí –y golpeó con violencia su corazón–, aquí está el rebelde, aquí está el escollo; este dominante corazón, al que podría vaciar de la sangre de la vida, pero del que, mientras perdure una débil pulsación en él, soy esclavo.
Hablaba con la voz entrecortada; después, bajó la cabeza y, escondiendo su cara tras sus manos, lloró. Yo aún estaba recuperándome de mi propia decepción; pero esta escena me oprimía hasta el terror y tampoco podía interrumpir su arrebato de pasión. Al final, remitió y, tirándose sobre el sofá, permaneció en silencio e inmóvil, salvo por sus cambiantes rasgos que evidenciaban un fuerte conflicto interno. A la larga se levantó y dijo con su tono de voz habitual:
—El tiempo se nos echa encima, Verney, debo marchar. Pero no debo olvidar el motivo principal que me trajo aquí. ¿Me acompañarías mañana a Windsor? Mi compañía no te deshonrará y, como probablemente este sea el último favor, o flaco favor, que me puedes hacer, ¿me concederás lo que te pido?
Me tendió la mano con un aire casi tímido. Rápidamente, pensé: «Sí, presenciaré la última escena del drama». Aparte, su comportamiento me conquistó y un sentimiento de afecto hacia él inundó de nuevo mi corazón. Le pedí que me lo ordenara.
—Sí, eso haré –dijo con alegría–, esa es mi señal ahora, reúnete conmigo mañana a las siete de la mañana, sé discreto y leal y serás ayuda de cámara dentro de poco.
Dicho esto, se marchó apresurado, saltó sobre su caballo y, con un ademán de darme su mano para besarla, me ofreció entre risas otro adiós. Una vez solo, me esforcé con dolorosa intensidad por adivinar el motivo de su petición y prever los acontecimientos del día siguiente. Las horas pasaban desapercibidas; mi cabeza me dolía de pensar, los nervios parecían completamente saturados de tensión. Sujeté mi abrasadora frente, como si mi mano febril pudiera paliar su dolor. Llegué puntual a la cita del día siguiente y encontré a lord Raymond esperándome. Nos metimos en su carruaje y procedimos hacia Windsor. Me había aleccionado bien a mí mismo y estaba decidido a que ningún signo externo desvelara mi agitación interna.
—Qué error cometió Ryland –dijo Raymond–, al pensar que podía derrotarme la otra noche. Habló bien, muy bien; semejante arenga habría tenido éxito si hubiera estado dirigida solo a mí, y no a los necios y granujas ahí reunidos. Si hubiera estado solo, le habría escuchado con el deseo de oír sus razones, pero cuando trató de vencerme en mi propio territorio, con mis propias armas, me infundió coraje, y el resultado fue el que todos habrían esperado.
Sonreí con incredulidad y contesté:
—Yo soy de la forma de pensar de Ryland y, si lo deseas, te repetiré todos sus argumentos; veremos cuánto te inducen a cambiar el estilo monárquico por el patriótico.
—La repetición sería inútil –dijo Raymond–, dado que los recuerdo bien, y tengo muchos otros de mi propia cosecha que hablarían con irrefutable persuasión.
No se explicó ni yo apostillé nada al respecto. Nuestro silencio perduró algunas millas, hasta que el campo, con prados abiertos o bosques y parques sombreados, presentó objetos agradables a nuestra vista. Tras algunos comentarios sobre el escenario y los lugares, Raymond dijo:
—Los filósofos han llamado al hombre microcosmos de la naturaleza y encuentran un reflejo en la mente interior para toda esta maquinaria que trabaja visiblemente a nuestro alrededor. Esta teoría, con frecuencia, ha sido fuente de entretenimiento para mí y he pasado muchas horas ociosas ejercitando mi ingenuidad en la búsqueda de similitudes. ¿No dice lord Bacon que «la caída de la discordia a la concordia, que produce gran dulzura en la música, tiene un acuerdo con los afectos, que vuelven a ser integrados tras algunos disgustos?[3]. ¡Qué mar es la marea de la pasión, cuyas fuentes están en nuestra propia naturaleza! Nuestras virtudes son las arenas movedizas, que se muestran en las aguas sosegadas y bajas, pero que permiten a las olas alzarse y a los vientos golpearlas, y el pobre diablo cuya esperanza estaba en su durabilidad, descubre que se hunden bajo él. Las modas del mundo, sus exigencias, educaciones y búsquedas, son vientos que dirigen nuestras voluntades, como las nubes, todas en la misma dirección; pero deja que se levante una tormenta con la forma del amor, del odio o de la ambición, y el engranaje gira en sentido contrario, conteniendo, triunfante, el aire en contra.
—Y, sin embargo –repliqué–, la naturaleza siempre se muestra ante nuestros ojos con apariencia paciente, mientras que en el hombre hay un principio activo que es capaz de gobernar la fortuna y, al menos, de resistir la tempestad, hasta que de algún modo logra dominarla.
—Hay más de engañoso que de cierto en tu distinción –dijo mi acompañante–. ¿Acaso nos formamos a nosotros mismos al elegir nuestras tendencias y nuestros poderes? Yo, por ejemplo, me siento como un instrumento de cuerda, con sus acordes y sus armónicos; pero no tengo poder para girar sus clavijas o modular mis pensamientos a una clave más alta o más baja.
—Otros hombres –apunté–, tal vez sean mejores músicos.
—No hablo de otros, sino de mí –contestó–, y soy tan buen ejemplo como cualquier otro. No puedo acoplar mi corazón a una melodía determinada o hacer cambios deliberados a mi voluntad. Nacemos, no elegimos a nuestros padres ni nuestra posición, nos educan otros o las circunstancias del mundo, y esta formación, mezclada con nuestra propensión innata, es el terreno en el que crecen nuestros deseos, pasiones y motivos.
—Hay mucha verdad en lo que dices –comenté–, y, aun así, ningún hombre actúa jamás según esta teoría. ¿Quién, al tomar una decisión, dice: «Así elijo porque estoy necesitado»? ¿No siente, por el contrario, en su interior un libre albedrío que, aunque pueda considerarse falaz, lo mueve a actuar durante su decisión?
—Exacto –replicó Raymond–, un eslabón más en la indómita cadena. Si yo fuera ahora a cometer un acto que aniquilara mis esperanzas y que arrancara la vestimenta real de mis miembros mortales para vestirlos con fibras ordinarias, ¿crees que esto sería un acto de libre albedrío por mi parte?
Mientras conversábamos de este modo, percibí que no íbamos por el camino común hacia Windsor, sino a través de Englefield Green, hacia Bishopgate Heath. Empecé a sospechar que Idris no era el objeto de nuestro viaje, sino que me llevaba a presenciar la escena que decidiría el destino de Raymond… y de Perdita. Sin duda, Raymond había vacilado durante su viaje y la duda seguía marcada en cada gesto cuando entramos en la casa de Perdita. Lo observaba con curiosidad, decidido, si su vacilación continuaba, a ayudar a Perdita a sobreponerse y enseñarla a desdeñar el poderoso amor que sentía por el dubitativo amor de él, que dudaba entre poseer una corona y poseerla a ella, cuya excelencia y afecto trascendía el valor de todo un reino.
La encontramos en su salón decorado con flores; estaba leyendo en el periódico la noticia sobre el debate en el Parlamento, lo que al parecer la había sumido en la desesperanza. Ese descorazonador sentimiento se dibujaba en sus ojos hundidos y en su actitud apagada; una nube ocultaba su belleza y sus frecuentes suspiros daban muestra de su aflicción. Esta visión tuvo un efecto instantáneo en Raymond; sus ojos brillaban con ternura y el remordimiento vestía sus maneras de franqueza y verdad. Se sentó junto a ella y, cogiendo el periódico de sus manos, dijo:
—Ni una palabra más debe mi dulce Perdita leer de esta contienda de locos y necios. No permitiré que estés al tanto del alcance de mi engaño, para que no me desprecies. Aunque, créeme, el deseo de aparecer ante ti no derrotado, sino como un conquistador, me inspiró durante mi guerra dialéctica.
Perdita lo miró asombrada; su expresivo rostro brilló un momento con dulzura; verlo era su única felicidad. Pero, rápidamente, un amargo pensamiento nubló su alegría; bajó la vista al suelo, procurando contener la pasión de lágrimas que amenazaba con desbordarla. Raymond prosiguió:
—No pienso representar un papel contigo, querida niña, o parecer otro distinto de lo que soy, débil e indigno, más apto para despertar tu rechazo que tu amor. Y, sin embargo, tú me amas; siento y sé que lo haces, y por tanto mantengo mis más nobles esperanzas. Si el orgullo te guiara, o incluso la razón, deberías rechazarme. Hazlo, si tu elevado corazón, incapaz de soportar mi inconstancia, rechaza someterse a la bajeza del mío. Aléjate de mí si quieres, si puedes. Si toda tu alma no te insta a perdonarme, si todo tu corazón no abre sus puertas de par en par para admitirme en su núcleo más profundo, abandóname, nunca vuelvas a hablarme. Yo, aunque he pecado contra ti casi sin remisión, también soy orgulloso; no debe haber reservas en tu perdón, ni reticencias en el regalo de tu afecto.
Perdita bajó la mirada, confundida pero complacida. Mi presencia la cohibía de tal manera que no se atrevía a girarse para mirar a los ojos de su amado ni a confirmar de viva voz su afecto hacia él; mientras, un rubor cubría sus mejillas y su aire desconsolado se convirtió en una expresiva y profunda felicidad. Raymond le rodeó la cintura con su brazo y prosiguió:
—No negaré que he dudado entre ti y la mayor esperanza que los mortales pueden albergar; pero ya no. Tómame, moldéame a tu antojo, posee mi corazón y mi alma hasta la eternidad. Si rechazas contribuir a mi felicidad, me marcho de Inglaterra esta noche para no volver a poner un pie en ella jamás.
»Lionel, me has oído, sé mi testigo; persuade a tu hermana para que perdone la herida que le he infligido, persuádela para que sea mía.
—No es necesaria más persuasión –dijo la ruborizada Perdita–, que la de tus queridas promesas y la de mi dispuesto corazón, que me susurra que son reales.
Esa misma tarde, paseamos los tres por el bosque y, con la locuacidad que la felicidad inspira, me detallaron la historia de su amor. Fue agradable ver al altivo Raymond y a la reservada Perdita convertirse, por el feliz amor, en niños juguetones y charlatanes, perdiendo ambos su característica dignidad gracias a la plenitud de su dicha. Hacía una o dos noches, lord Raymond, con el gesto compungido y el corazón oprimido por los pensamientos, dedicó todas sus energías a silenciar o a persuadir a los legisladores ingleses de que un cetro no era demasiado pesado para su mano, mientras visiones de dominio, guerra y triunfo flotaban ante él; ahora, juguetón como un niño pequeño esparciéndose bajo la mirada de aprobación de su madre, las esperanzas de su ambición se completaban cuando acercaba la pequeña y blanca mano de Perdita a sus labios. Ella, por su parte, radiante de felicidad, contemplaba el tranquilo estanque, realmente no para admirar su reflejo, sino absorta y embelesada por la imagen que ahí se formaba de ella y su amado, unidos por primera vez en hermosa conjunción.
Me alejé de ellos. Si el rapto de una simpatía asegurada era suyo, yo disfrutaba de una esperanza restaurada. Pensaba en las regias torres de Windsor. Alto es el muro y fuerte la barrera que me separaba de mi Estrella de Belleza. Pero no impasibles. Ella no será de él. Mora unos pocos años más en tu jardín natal, dulce flor, hasta que yo, con esfuerzo y tiempo, adquiera el derecho de recogerte. ¡No desesperes, ni me invites a la desesperación! ¿Qué debo hacer ahora? Primero, debo buscar a Adrian y devolverlo al lado de ella. La paciencia, la amabilidad y el incansable afecto lo recuperarán, si fuera verdad, como dice Raymond, que está loco; la energía y el valor lo rescatarán, si su confinamiento es injusto.