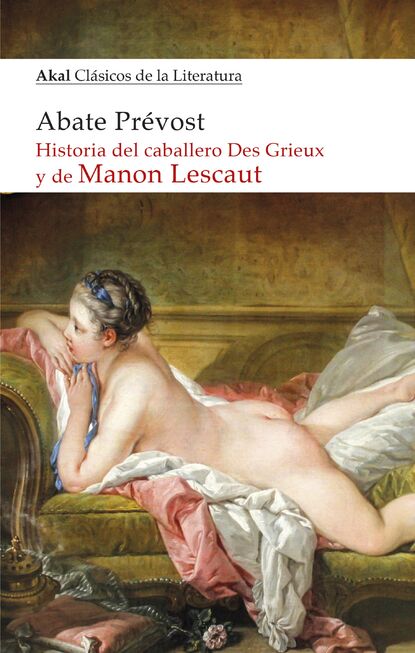- -
- 100%
- +
Después de que los amantes de reunieran conmigo de nuevo, cenamos juntos en el salón. En verdad se trató de una cena de hadas, ya que a pesar de que el aire estaba perfumado con la esencia de frutas y vino, ninguno de nosotros comió o bebió, incluso la belleza de la noche pasó desapercibida. Su éxtasis no podía verse aumentado por objetos externos, y yo estaba inmerso en mis ensoñaciones. Cerca de la medianoche, Raymond y yo nos marchamos de casa de mi hermana para regresar a nuestra ciudad. Él era todo felicidad; fragmentos de canciones brotaban de sus labios; cada pensamiento de su mente, cada objeto que nos rodeaba, brillaba bajo el sol de su dicha. A mí me acusó de melancólico, malhumorado y envidioso.
—No es así –contesté–, aunque reconozco que mis pensamientos no están ocupados de manera tan agradable como los tuyos. Prometiste facilitarme mi visita a Adrian, te insto a que cumplas tu promesa. No puedo entretenerme aquí; ansío calmar, tal vez curar, la dolencia de mi primer y mejor amigo. Partiré inmediatamente hacia Dunkeld.
—Tú, ave nocturna –replicó Raymond–, qué eclipse arrojas sobre mis alegres pensamientos, forzándome a recordar aquella ruina melancólica que se alza en medio de la desolación mental, más imparable que un fragmento de columna labrada que yace sobre un campo cubierta por la hierba. ¿Sueñas con curarlo? Dédalo nunca tejió un error más inextricable alrededor del Minotauro que el que la locura ha tejido alrededor de su razón encarcelada. Ni tú, ni ningún otro Teseo, puede atravesar el laberinto del que tal vez alguna cruel Ariadna tenga la clave[4].
—Te refieres a Evadne Zaimi, pero no está en Inglaterra.
—Y si estuviera –dijo Raymond–, yo no le aconsejaría que lo viera. Mejor caer en el delirio absoluto que ser la víctima de la sinrazón metódica del amor no correspondido. La larga duración de su enfermedad probablemente haya borrado de su mente todo vestigio de ella; y sería bueno que nunca volviera a grabarse. Le encontrarás en Dunkeld; amable y cortés vaga por las colinas y entre los bosques, o se sienta a escuchar junto a la cascada. Tal vez lo veas… su pelo adornado con flores[5]… sus ojos llenos de ilocalizable significado… su voz rota… su persona consumida a una sombra. Recoge flores y hierbas y con ellas teje guirnaldas, o hace navegar hojas amarillas y pedazos de madera en el arroyo, y se alegra cuando llegan ilesos o llora cuando naufragan. El simple recuerdo casi me abate. ¡Por los cielos! Las primeras lágrimas que he derramado desde mi infancia brotaron, ardientes, en mis ojos al verlo.
Este último relato no hizo sino incitarme a visitarlo. Solo dudaba de si debía o no intentar ver a Idris de nuevo antes de partir. Esta duda se resolvió al día siguiente. A primera hora de la mañana, Raymond se me acercó; habían llegado noticias de que Adrian estaba gravemente enfermo y parecía imposible que sus mermadas fuerzas pudieran superar la situación.
—Mañana –dijo Raymond–, su madre y su hermana viajarán hacia Escocia[6] para verle una vez más.
—Y yo salgo hoy mismo –exclamé–. En este mismo momento contrataré un aeróstato; estaré ahí en cuarenta y ocho horas a más tardar, tal vez menos si el viento es favorable. Adiós, Raymond; alégrate de haber elegido la mejor parte de la vida. Este giro de la fortuna me revive. Yo temía la locura, no la enfermedad. Tengo el presentimiento de que Adrian no va a morir; tal vez su dolencia sea una crisis y se recupere.
Todo favoreció mi viaje. El globo se alzó como media milla del suelo y un viento favorable lo impulsó por el aire, sus emplumadas góndolas surcando la atmósfera propicia. A pesar del melancólico motivo de mi viaje, mi espíritu estaba eufórico por la esperanza renovada, por el veloz movimiento de la liviana pinaza y la agradable visita del aire soleado. El piloto apenas movía el timón plumado y el fino mecanismo de las alas, completamente desplegadas, emitía un murmullo reconfortante para los sentidos. Llanuras y colinas, arroyos y maizales, se distinguían abajo, mientras que nosotros, sin obstáculo alguno, acelerábamos seguros y rápidos, como un cisne salvaje en su migración primaveral. La máquina obedecía el menor movimiento del timón, y con el viento, que soplaba estable, no había red u obstáculo que se interpusiera en nuestro camino. Tal era el poder del hombre sobre los elementos; un poder largamente perseguido y últimamente alcanzado y, sin embargo, ya anticipado en tiempos remotos por el príncipe de los poetas, cuyos versos yo citaba para asombro de mi piloto, cuando le conté los cientos de años que llevaban escritos:
¡Oh!, ingenio humano, capaz de inventar muchos males,
buscas extrañas artes: ¿quién pensaría que, por habilidad,
un hombre pesado como una ligera ave volaría,
y su camino encontraría por los cielos despejados?[7].
Aterricé en Perth y, aunque muy fatigado por la exposición constante al aire durante muchas horas, no iba a descansar; simplemente cambiaría un medio de transporte por otro; fui por tierra en lugar de por aire hasta Dunkeld. Amanecía cuando llegué al pie de las colinas. Tras la revolución de años, la colina Birnam volvía a estar cubierta de un joven bosque, mientras que pinos más viejos, plantados en el mismo comienzo del siglo diecinueve por el duque de Athol, conferían solemnidad y belleza al paisaje. El sol naciente tiñó primero las copas de los árboles, y mi mente, que por mi educación en las montañas se había vuelto profundamente susceptible a las gracias de la naturaleza y que ahora, en la víspera de ver de nuevo a mi amado y tal vez agonizante amigo, se veía extrañamente influida por la visión de aquellos distantes rayos: sin duda eran presagios, y tal y como yo los veía, buenos presagios, para Adrian, de cuya vida dependía mi felicidad.
¡Pobre hombre! Tendido en el lecho de su enfermedad, sus mejillas encendidas con las tonalidades de la fiebre, sus ojos entrecerrados, su respiración irregular y dificultosa. Pero era menos doloroso verlo así que encontrarlo satisfaciendo ininterrumpidamente sus funciones animales, con la mente enferma. Me instalé junto a su cama y nunca la abandonaba, de día o de noche. Era una amarga tarea ver cómo su espíritu se debatía entre la vida y la muerte; ver sus ardientes mejillas y saber que el mismo fuego que las abrasaba ferozmente estaba consumiendo su fuerza vital; oír los lamentos de su voz, que tal vez no volviera a articular palabras de amor y sabiduría; presenciar los inútiles movimientos de sus extremidades, que pronto podían ser envueltos en su mortaja. Y así, durante tres días con sus noches, fue consumiéndome la fatiga que el destino había puesto en mi camino, y empecé a estar demacrado, como un espectro, por la ansiedad y la observación. Al fin, sus ojos se entreabrieron y miró como si volviera a la vida; estaba pálido y muy débil, pero la rigidez de sus facciones se suavizó ante la inminente convalecencia. Me reconoció. ¡Qué copa rebosante de feliz agonía fue contemplar su cara iluminada por aquel destello de reconocimiento… sentir que se aferraba a mi mano, ahora más febril que la suya, y oír que pronunciaba mi nombre! No quedaba ni rastro de su pasada locura para teñir de pesar mi alegría.
Esa misma tarde, llegaron su madre y su hermana. La condesa de Windsor estaba repleta de un sentimiento enérgico por naturaleza, pero muy pocas veces en su vida había permitido que se mostraran las emociones concentradas de su corazón en su rostro. La estudiada inmovilidad de su semblante, sus maneras lentas y uniformes, su voz suave pero poco melódica, eran una máscara que escondía sus fieras pasiones y la impaciencia de su carácter. No se parecía en nada a ninguno de sus hijos; sus ojos negros y brillantes, encendidos por el orgullo, eran totalmente distintos tanto de los de Adrian como de los de Idris, que eran azules, lustrosos, de expresión franca y benévola. Había algo imponente y majestuoso en sus movimientos, pero nada persuasivo, nada amigable. Alta, delgada y severa, su rostro aún elegante, su pelo negro azabache apenas salpicado de gris, su frente arqueada y hermosa, las cejas algo despobladas, era imposible no sentirse impresionado por ella, temerla casi. Idris parecía el único ser capaz de resistir a su madre, a pesar de la extrema dulzura de su carácter. Pero había una intrepidez y una franqueza en ella que revelaban que no arrebataría la libertad a nadie y que tenía la suya propia por algo sagrado e inexpugnable.
La condesa no contempló con indulgencia mi cuerpo demacrado, aunque más tarde me agradeció con frialdad mis atenciones. Pero Idris no; su primera mirada fue para su hermano. Cogió su mano, le besó los párpados y estuvo encima suyo con miradas de compasión y de amor. Sus ojos brillaban por las lágrimas cuando me dio las gracias y la delicadeza de su expresión, en vez de disminuir, se realzó por el fervor, que la llevó casi a tartamudear mientras hablaba. Su madre, toda ojos y oídos, no tardó en interrumpirnos, y percibí que deseaba echarme discretamente, como a alguien cuyos servicios, ahora que los familiares habían llegado, ya no eran de utilidad para su hijo. Estaba agobiado y enfermo, resuelto a no abandonar mi puesto, pero dudando sobre cómo mantenerme en él, cuando Adrian me llamó y, agarrando mi mano, me requirió que no lo dejara. Su madre, aparentemente distraída, inmediatamente comprendió lo que pretendía y, viendo el poder que teníamos sobre ella, cedió este punto.
Los días siguientes estuvieron llenos de dolor para mí, tanto que en ocasiones lamentaba no haber cedido de primeras a la altiva dama, que observaba todos mis movimientos y convirtió la dulce tarea de cuidar a mi amigo en un trabajo doloroso e irritante. Jamás una mujer pareció tan determinada como la condesa de Windsor. Sus pasiones habían sometido a sus apetitos, incluso sus necesidades naturales; dormía poco y apenas comía. Era evidente que contemplaba su propio cuerpo como una mera máquina, cuya salud era necesaria para el cumplimiento de sus planes, pero cuyos sentidos no formaban parte de su disfrute. Hay algo temible en alguien que puede conquistar de este modo la parte animal de nuestra naturaleza, si la victoria no es el resultado de una virtud consumada. Tampoco estaba exenta una mezcla de este sentimiento cuando observaba la figura de la condesa despertar cuando otros dormían, ayunando, cuando yo, frugal en condiciones normales, atacado por la fiebre que se cebaba en mí, me veía obligado a ingerir alimentos. Ella decidió impedir o dificultar mis oportunidades de adquirir influencia sobre sus hijos y obstaculizaba mis planes con una determinación firme, silenciosa y testaruda que no parecía propia del cuerpo y la sangre. Al fin, la guerra entre nosotros fue declarada. Libramos muchas batallas campales durante las cuales no mediaban palabras y apenas se intercambiaba alguna mirada, pero en las que los dos estábamos decididos a no rendirnos al otro. La condesa tenía la ventaja de su posición, de modo que yo ya estaba derrotado, pero no rendido.
Mi corazón enfermó. Mi rostro se tiñó con los tonos de la mala salud y la vejación. Adrian e Idris se percataron; lo atribuían a mi larga vigilia y a la ansiedad. Me instaron a descansar y cuidarme, pero yo les respondía con toda sinceridad que mi mejor medicina era sus buenos deseos; eso, y la asegurada convalecencia de mi amigo, que día a día era más aparente. El rosa pálido volvía a colorar sus mejillas; su frente y sus labios habían perdido la palidez cenicienta que amenazaba con su disolución. Tal era la querida recompensa de mi incesante atención, y el cielo, pródigo, añadía un premio más si me concedía también el agradecimiento y las sonrisas de Idris.
Tras un lapso de varias semanas, abandonamos Dunkeld. Idris y su madre regresaron inmediatamente a Windsor, mientras que Adrian y yo las seguimos en viajes más lentos y frecuentes paradas, provocadas por su continuada debilidad. Mientras recorríamos los distintos condados de la fértil Inglaterra, todo adoptaba un aspecto estimulante para mi compañero, que tanto tiempo había estado apartado de los placeres del clima y el paisaje a causa de su enfermedad. Atravesamos pueblos bulliciosos y llanuras cultivadas. Los granjeros recogían sus abundantes cosechas y las mujeres y los niños, ocupados en tareas rústicas más livianas, formaban grupos de personas felices y saludables, cuya mera visión llenaba de alegría nuestros corazones. Una tarde, tras dejar nuestra posada, paseamos por un camino sombrío y ascendimos una loma cubierta de hierba, hasta alcanzar la cima, que proporcionaba una amplia vista de valles y colinas, sinuosos ríos, densos bosques y brillantes aldeas. El sol se estaba poniendo y las nubes, sin rumbo, como ovejas recién esquiladas, a través de las vastas praderas del cielo, recibían el color dorado de sus últimos rayos. Las distantes tierras altas relucían y el ajetreado rumor de la noche, armonizado por la distancia, llegaba a nuestros oídos. Adrian, que sentía que el nuevo frescor de su salud recobrada inundaba su espíritu, unió las manos con alegría, y exclamó como en trance:
—¡Oh, feliz tierra y felices habitantes de la tierra! Un majestuoso palacio ha construido Dios para vosotros. ¡Oh, hombre! ¡Digno eres de tu morada! Observa el verdor de la alfombra que se extiende a nuestros pies y el palio celeste encima nuestro; los prados de la tierra que generan y nutren todas las cosas y el sendero del cielo, que contiene y engarza todo. Ahora, en el instante del crepúsculo, en el momento de reposo y reflexión, parece que todos los corazones respiran un himno de amor y agradecimiento, y nosotros, como sacerdotes antiguos en lo alto de las colinas, damos voz a su sentimiento.
»Sin duda, el poder más benévolo construyó la majestuosa estructura en la que habitamos y estableció las leyes por la que se rige. Si la mera existencia, y no la felicidad, han sido el destino final de nuestro ser, ¿cuál es la necesidad de los profusos lujos de los que gozamos? ¿Por qué nuestra morada habría de ser tan encantadora, y por qué los instintos naturales habrían de depararnos sensaciones placenteras? El simple sustento de nuestra maquinaria animal, las frutas del campo, está pintado con tonos trascendentales, dotado de gratos olores, resulta sabroso para nuestro gusto. ¿Por qué iba a ser así, si ÉL no fuera bueno? Necesitamos casas que nos protejan en las distintas estaciones y contemplamos los materiales que se nos proporcionan; el crecimiento de los árboles y su decoración de flores, mientras que las rocas de piedra apiladas en las llanuras jaspean la perspectiva con su agradable irregularidad.
»No solo los objetos externos son los receptáculos del Espíritu del Bien. Mira en la mente del hombre, donde la sabiduría reina entronizada; donde la imaginación, la pintora, se sienta, con su pincel bañado en tonos más hermosos que los del atardecer, adorna la vida familiar con tintes brillantes. ¡Qué noble bendición, digna del que la da, es la imaginación! Extrae de la realidad los tonos más grises: envuelve todo el pensamiento y la sensación con un velo radiante y con una mano de belleza nos conduce desde los mares estériles de la vida, hacia sus jardines y sus pérgolas y sus prados de alegría. ¿Y qué es el amor sino un regalo de la divinidad? El amor y su hija, la Esperanza, que pueden infundir riqueza a la pobreza, fuerza a la debilidad y felicidad al sufrimiento.
»Mi destino no ha sido afortunado. Me he asociado largamente con la pena, he entrado en el tenebroso laberinto de la locura, y he emergido, pero medio vivo. Aun así, ¡doy gracias a Dios por haber vivido! Doy gracias a Dios por haber visto su trono, los cielos, y la tierra, su escabel. Me alegra haber visto los cambios de su día; haber contemplado el sol, fuente de luz, y la dulce luna peregrina; haber visto las incandescentes flores del cielo, y las floridas estrellas de la tierra; haber presenciado la siembra y la cosecha. Me alegro de haber amado y haber experimentado la comprensión de mis congéneres en la alegría y en la pena. Me alegro de sentir ahora el torrente de ideas que fluye por mi mente como la sangre recorre las articulaciones de mi cuerpo; la mera existencia es un placer, y yo ¡doy gracias a Dios por estar vivo!
»Y vosotras, criaturas de la madre tierra, ¿no repetís mis palabras? ¡Vosotros que estáis vinculadas por los lazos afectivos de la naturaleza, compañeros, amigos, amantes! ¡Padres, que trabajan alegres para sus retoños; mujeres, que mientras contemplan las formas vivas de sus hijos, se olvidan de los dolores de la maternidad; niños, que ni trabajan duro ni inventan, pero aman y son amados!
»¡Oh, que la muerte y la enfermedad se desvanezcan de nuestra terrenal morada! ¡Que ese odio, tiranía y miedo no hallen refugio en el corazón humano! ¡Que todo hombre pueda encontrar un hermano en su prójimo y un nido de reposo en las vastas llanuras de su herencia! Que la fuente de las lágrimas se seque y que los labios no vuelvan a formar expresiones de dolor. Así, dormido bajo el ojo benefactor del cielo, ¿puede el mal visitarte, oh, Tierra, o el dolor acunar en sus tumbas a tus desdichados hijos? ¡Susurremos que no y que los demonios oigan y se regocijen! La elección está en nosotros. Si lo deseamos, nuestra morada se convertirá en paraíso. Pues la voluntad del hombre es omnipotente, esquiva las flechas de la muerte, alivia el lecho de la enfermedad, seca las lágrimas de la agonía. ¿Y qué vale cada ser humano, si no aporta sus fuerzas para ayudar a su prójimo? Mi alma es una chispa menguante, mi naturaleza frágil como una ola tras romper; pero he dedicado todo mi intelecto y la fuerza que me queda a una única obra que, mientras pueda, será la de llenar de bendiciones a mis congéneres.
Su voz tembló, sus ojos miraron al cielo, sus manos se entrelazaron y su frágil persona se encorvó, como si el exceso de emoción pudiera con él. El espíritu de la vida parecía pervivir en su forma, como una llama moribunda que, en un altar, parpadea en los rescoldos de un aceptado sacrificio.
[1] En el original, aparece numerado como el IV. El error en la numeración continúa hasta el final del volumen I en la edición inglesa. [N. de la T.]
[2] Cuenta el mito de Jacinto que de la sangre que se derramó en la muerte del hermoso espartano nació la flor epónima y, según la versión de Ovidio en las Metamorfosis, las lágrimas de Apolo cayeron sobre los pétalos, dejando una huella que se interpretó como las letras griegas «ai», en castellano «ay». [N. de la T.]
[3] Francis Bacon, Sylva Sylvarum: or, A Natural History in Ten Centuries, 1626/1927. [N. de la T.]
[4] Referencia al mito del Minotauro, encerrado en el laberinto de Creta creado por Dédalo, al que los atenienses debían hacer una ofrenda de jóvenes a cambio de la paz. Teseo se ofreció voluntario para acabar con el monstruoso ser, tarea para la que fue ayudado por Ariadna, princesa de Creta, enamorada de él. [N. de la T.]
[5] La descripción recuerda a la descripción de la infausta Ofelia, aquejada de locura en Hamlet (acto IV). [N. del E.]
[6] Mary Shelley fue una gran enamorada de Escocia, donde pasó largas temporadas de su adolescencia (entre 1812 y 1814) en compañía de la familia Baxter, amigos de Godwin residentes en Dundee. [N. del E.]
[7] Fragmento del poema «The Tale of Daedalus» («La historia de Dédalo»), de Thomas Heywood, atribuido erróneamente a William Shakespeare hasta mediados del siglo XIX. El original dice: Oh! Human wit, thou can’st invent much ill,/ Thou searchest strage arts: who would think by skill/ An heavy man like a light bird should stray,/ And through the empty heavens find a way? [N. de la T.]
CAPÍTULO VI
Cuando llegamos a Windsor, descubrí que Raymond y Perdita habían partido rumbo al continente. Tomé posesión de la casa de mi hermana, y bendije vivir pudiendo ver el castillo de Windsor. Era un hecho curioso que, en este periodo, cuando, por el matrimonio de Perdita, estaba relacionado con uno de los individuos más ricos de Inglaterra y estaba unido por la amistad más íntima con su noble más destacado, me hallara en la mayor situación de pobreza que jamás he conocido. Mi conocimiento de los principios mundanos de lord Raymond me hubiera impedido recurrir a él, sin importar lo profundo que fuera mi sufrimiento. Me repetía en vano que Adrian acudiría en mi ayuda si se lo pedía, que su cartera estaba abierta para mí; que, unidos en una única alma como estábamos, nuestras fortunas también debían ser comunes. Mientras siguiera a su lado, jamás podría pensar en su abundancia como remedio a mi pobreza, e incluso rechazaba rápidamente sus ofrecimientos de ayuda y le mentía al asegurarle que no la necesitaba. ¿Cómo decirle a este generoso ser: «Mantenme en la ociosidad. Tú, que has dedicado los poderes de tu mente y tu fortuna al beneficio de tu especie, debes desencaminar tus esfuerzos, hasta el punto de apoyar en su inutilidad a los fuertes, sanos y capaces»?
Y, además, tampoco me atrevía a pedirle que usara su influencia para ayudarme a obtener algún puesto honorable, pues entonces me habría visto obligado a abandonar Windsor. Merodeaba siempre alrededor de los muros de su castillo, a la sombra de sus matorrales; mis únicos acompañantes eran mis libros y mis queridos pensamientos. Estudiaba la sabiduría de los antiguos y contemplaba los felices muros que resguardaban al amor de mi alma. Sin embargo, mi mente estaba ociosa. Me absorbía en la poesía de tiempos antiguos, estudiaba la metafísica de Platón y de Berkeley. Leía las historias de Grecia y Roma, así como de los anteriores periodos de Inglaterra, y contemplaba los movimientos de la dama de mi corazón. Por la noche, podía ver su sombra en las paredes de su alcoba; por el día, la veía en el jardín de flores, o a caballo por el parque con sus acompañantes habituales. Pensaba que el encantamiento se rompería si me veían, pero escuchaba la música de su voz y era feliz. Ponía a cada heroína de las que leía su belleza e inigualables excelencias: a Antígona, cuando guiaba al ciego Edipo hasta el territorio de las Euménides, y cuando celebraba el funeral por Polinices[1]; a Miranda en la solitaria cueva de Próspero[2]; a Haidée, en las arenas de las islas Jónicas[3]. Estaba loco por el exceso de devoción apasionada, pero el orgullo, indómito como el fuego, investía mi naturaleza y me impedía ponerme en evidencia con palabras o miradas.
Entretanto, mientras me mimaba de aquel modo con esos ricos ágapes mentales, hasta un campesino hubiera desdeñado mi escasísimo alimento, que en ocasiones robaba a las ardillas del bosque. Admito que a menudo estaba tentado de recurrir a las travesuras de mi infancia para abatir a los faisanes casi domesticados que poblaban los árboles y posaban sus ojos en mí. Pero eran propiedad de Adrian, los protegidos de Idris, así que, a pesar de que mi imaginación, excitada por la privación, me llevaba a pensar que estarían mejor que si se convirtieran en un asado en mi cocina que las verdes hojas del bosque,
Sin embargo,
Reprimí mi altiva voluntad, y no comí[4];
me alimentaba del sentimiento y soñaba en vano con «tales bocados dulces»[5], que no conseguía durante la vigilia.
Pero, en esta época, todo el plan de mi existencia estaba a punto de cambiar. El huérfano y rechazado hijo de Verney estaba en la víspera de vincularse al mecanismo de la sociedad con una cadena de oro y de acceder a todos los deberes y afectos de la vida. Los milagros iban a obrarse en mi favor, la maquinaria de la vida social giraba, con gran esfuerzo, en sentido contrario. ¡Atiende –oh, lector– mientras narro este relato de maravillas!
Un día, cuando Adrian e Idris cabalgaban por el bosque, con su madre y con los compañeros habituales, Idris, apartando a su hermano del resto del grupo, de repente le preguntó:
—¿Qué ha sido de tu amigo, Lionel Verney?
—Incluso desde este lugar –contestó Adrian, señalando hacia la casa de mi hermana–, puedes ver su vivienda.
—¡Cierto! –dijo Idris–. ¿Y por qué, estando tan cerca, no viene a vernos y frecuenta nuestra compañía?
—Le visito con frecuencia –afirmó Adrian–, pero puedes adivinar fácilmente los motivos que le impiden venir donde su presencia podría disgustar a alguno entre nosotros.
—Los adivino –admitió Idris–, y, siendo los que son, no me atrevería a combatirlos. Pero, dime cómo pasa el tiempo; ¿qué está haciendo y pensando en el retiro de su casa?
—No, mi dulce hermana –replicó Adrian–, me preguntas más de lo que puedo responder. Pero si sientes interés por él, ¿por qué no hacerle una visita? Se sentirá muy honrado y, de este modo, podrás devolverle parte de la deuda que contraje con él, y le compensarás por las heridas que la fortuna le ha infligido.