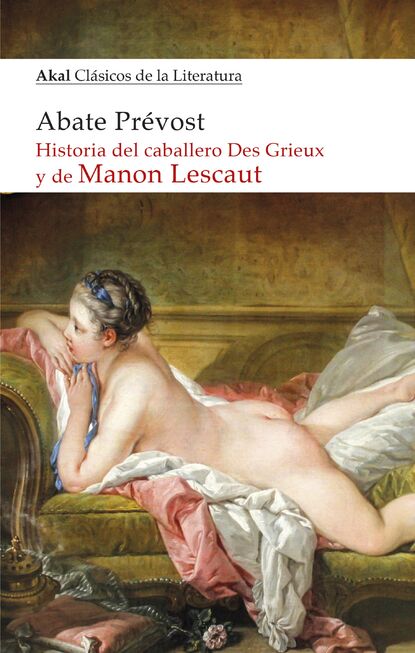- -
- 100%
- +
—Gustosa te acompañaré a su morada –dijo la dama–. No es que desee que ninguno de nosotros se libre de nuestra deuda que, siendo esta nada menos que tu vida, deberá permanecer sin canjear para siempre. Pero vayamos; mañana organizaremos una salida a caballo juntos y, acercándonos a aquella parte del bosque, le haremos una visita.
Así, la tarde siguiente, a pesar de que el cambio otoñal había traído frío y lluvia, Adrian e Idris entraron en mi casa. Me encontraron como a Curio Dentato[6], deleitándome con unas pocas frutas como cena; pero trajeron regalos más ricos que los sobornos de oro de los samnitas, y no podía rechazar el valioso cargamento de amistad y deleite que me proporcionaban. Sin duda, los gloriosos gemelos de Latona[7] no fueron mejor recibidos en la infancia del mundo, cuando fueron alumbrados para embellecer e iluminar este «promontorio estéril»[8], que aquella encantadora pareja en mi humilde morada y agradecido corazón. Nos sentamos como una familia en torno al hogar. Hablamos de temas ajenos a las emociones que evidentemente ocupaban a cada uno, pero todos adivinamos los pensamientos de los demás y, aunque nuestras voces hablaban sobre asuntos indiferentes, nuestros ojos, con un lenguaje mudo, contaban mil cosas que ningunos labios habrían pronunciado.
Se marcharon al cabo de una hora. Me quedé feliz; cuán indescriptiblemente feliz. No eran necesarios los medidos sonidos del idioma humano para verbalizar el relato de mi éxtasis. Idris me había visitado; volvería a ver a Idris una y otra vez; mi imaginación no vagaba más allá de la plenitud de esta idea. Caminaba por el aire; ni la duda ni el miedo, ni siquiera la esperanza me perturbaba; abracé mi alma con la plenitud de la alegría, satisfecho, colmado, beatificado.
Durante muchos días, Adrian e Idris continuaron visitándome de este modo. En estos felices encuentros, el amor, disfrazado de entusiasta amistad, infundía más y más su omnipotente espíritu. Idris lo sentía. Sí, divinidad del mundo, leía tus caracteres en sus miradas y sus gestos; oía tu melodiosa voz resonar en la suya… Nos preparaste un camino mullido y floreado, todo adornado por pensamientos amables… Tu nombre, oh, Amor, no se pronunciaba, pero te alzabas como el Genio de la Hora, velado, y sería el tiempo, y no una mano mortal, el que alzara el telón. No había órganos de sonidos armónicos que proclamaran la unión de nuestros corazones, pues las circunstancias externas no nos daban oportunidad de expresar lo que acudía a nuestros labios. ¡Oh, pluma mía! Apresúrate a escribir lo que fue antes de que el pensamiento de lo que es detenga la mano que lo guía. Si alzo la vista y veo la tierra desierta y siento que esos amados ojos han perdido su brillo, y que esos hermosos labios callan, sus «hojas carmesíes»[9] perdidas, ¡enmudezco para siempre!
Pero vives, mi Idris, ¡incluso ahora te mueves ante mí! Había un prado, oh, lector, un claro en el bosque. Los árboles, al retirarse, habían creado una extensión de terciopelo que era como un templo del amor. El plateado Támesis lo bordeaba por uno de sus lados, y un sauce, inclinándose, hundía en el agua sus cabellos de náyade, alborotados por la mano ciega del viento. Los robles que ahí se alzaban eran hogar para ruiseñores… Ahí mismo estoy ahora; Idris, en el esplendor de su juventud, se halla a mi lado… Recuerda, tengo apenas veintidós años y solo diecisiete primaveras han acariciado el corazón de mi amada. El río, crecido por las lluvias otoñales, ha inundado las tierras bajas y Adrian, en su barca favorita, se ocupa en el peligroso pasatiempo de arrancar las ramas más altas de un roble sumergido bajo las aguas. ¿Estás tan cansado de la vida, oh, Adrian, que así juegas con el peligro?
Había obtenido su premio, y pilotaba su barca en medio de la riada; nuestros ojos estaban fijos en él, temerosos, pero la corriente lo alejaba de nosotros; se vio obligado a desembarcar bastante más abajo y a regresar recorriendo una distancia considerable para reunirse con nosotros.
—¡Está a salvo! –dijo Idris, al verlo saltar en la orilla y agitar la rama por encima de su cabeza como prueba de su éxito–. Esperaremos aquí a que llegue.
Estábamos los dos solos; el sol se había puesto; el cantar de los ruiseñores comenzaba; la estrella vespertina brillaba, destacada entre la franja de luz que aún iluminaba por el oeste. Los azules ojos de mi niña angelical estaban clavados en el dulce emblema de ella misma:
—Cómo palpita la luz –dijo–, que es la vida de esa estrella. Su vacilante resplandor parece comunicar su estado, semejante al nuestro sobre la tierra, fluctuante e inconstante; a mi parecer, teme y ama.
—No observes las estrellas, querida y generosa amiga –exclamé–, no leas el amor en sus temblorosos rayos; no mires hacia mundos distantes; no hables de la mera imaginación de un sentimiento. He estado en silencio mucho tiempo; durante mucho tiempo; incluso en la enfermedad, he deseado hablar contigo, y entregarte mi alma, mi vida y todo mi ser. No mires a las estrellas, querido amor, o hazlo, y permite que esa chispa eterna abogue por mí, silenciosa mientras brilla… el amor es para mí lo que la luz es a la estrella: mientras siga brillando, no eclipsada por la aniquilación, yo seguiré amándote.
Velada para siempre al cruel ojo del mundo ha de quedar la emoción de ese momento. Aún siento su elegante forma presionando mi acongojado corazón… Todavía mi vista y mi pulso y mi respiración se estremecen y flaquean con el recuerdo de aquel primer beso. Lentamente y en silencio fuimos a encontrarnos con Adrian, al que oíamos acercarse.
Convencí a Adrian de que volviera a verme después de llevar a su hermana a casa. Y esa misma noche, paseando por los caminos, iluminados por la luna, le confié todo mi corazón y sus esperanzas a mi amigo. Por un momento pareció perturbado:
—Debí haber previsto esto –dijo–, ¡cuántos conflictos surgirán ahora! Perdóname, Lionel, y no te extrañes si te digo que la contienda que, imagino, iniciará mi madre, me desagrada, cuando todo lo demás, confieso encantado, que cumple mis mayores esperanzas, confiar a mi hermana a tu protección. Si no lo conoces ya, pronto descubrirás el profundo odio que mi madre le tiene al nombre de Verney. Hablaré con Idris; después haré todo lo que puede hacer un amigo. A ella le corresponde representar el papel de amada, si es capaz de asumirlo.
Mientras que hermano y hermana seguían dudando sobre cuál era la mejor manera de llevar a su madre a su terreno, ella, sospechando de nuestros encuentros, acusó a sus hijos de mantenidos: acusó a su justa hija de mentirosa y de tener un vínculo impropio con alguien cuyo único mérito era ser el hijo del libertino favorito de su imprudente padre, y que sin duda era tan despreciable como aquel de quien se enorgullecía de descender. Los ojos de Idris centellearon al oír semejante acusación, y replicó:
—No niego que amo a Verney; demuéstrame que es despreciable y jamás volveré a verlo.
—Querida Señora –dijo Adrian–, permítame convencerla para que lo vea, para cultivar su amistad. Entonces se asombrará, como yo, del alcance de sus logros y del fulgor de sus talentos. (Perdóname, querido lector, pues esto no es inútil vanidad; inútil no, ya que saber que Adrian sentía esto trae alegría incluso ahora a mi corazón solitario.)
—¡Loco y necio muchacho! –exclamó la airada dama–. Con sueños y teorías has optado por acabar con mis planes para tu propio engrandecimiento, pero no harás lo mismo con los que he ideado para tu hermana. Conozco demasiado bien la fascinación que a ambos os guía, dado que tuve la misma lucha con vuestro padre, para lograr que repudiara al progenitor de ese joven, que perpetraba sus malas acciones con la sutileza y la astucia de una víbora. Cuántas veces oí hablar de sus virtudes en aquellos días, de sus conocidas conquistas, de su ingenio, de sus maneras refinadas. No tiene importancia cuando solo las moscas caen en esas telarañas; pero, ¿deben los nacidos de alta cuna y los poderosos someterse al frágil yugo de sus vanas pretensiones? Si tu hermana fuera la persona insignificante que merecería ser, de buen grado la abandonaría a su suerte, la entregaría a su infeliz destino de esposa de un hombre cuya sola persona, tan parecida a la de su malvado padre, debería recordaros la locura y el vicio que encarna… Pero recuerda, lady Idris, no es solo la sangre que fuera real en Inglaterra la que corre por tus venas; también eres princesa de Austria, y cada gota de esa sangre desciende de emperadores y monarcas. ¿Crees ser la compañera apropiada para un pastor ignorante, cuya única herencia es el deslustrado nombre de su padre?
—Solo puedo plantear una defensa –contestó Idris–, la misma ofrecida por mi hermano; reciba a Lionel, converse con mi pastor… –La condesa la interrumpió indignada:
—¡Tu pastor! –exclamó; y entonces, convirtiendo sus apasionados gestos en una despectiva sonrisa, prosiguió–: Hablaremos de esto en otro momento. Todo lo que te pido ahora, todo lo que tu madre te pide, Idris, es que no veas a ese advenedizo durante un mes.
—No puedo complacerla –dijo Idris–, le dolería demasiado. No tengo derecho alguno a jugar con sus sentimientos, a aceptar su ofrecido amor y después herirlo con mi indiferencia.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.